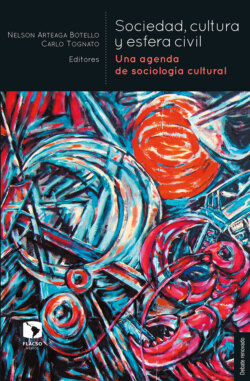Читать книгу Sociedad, cultura y esfera civil - Liliana Martínez Pérez - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Conclusiones
ОглавлениеEl conflicto magisterial debe ser analizado a la luz del proyecto de restauración política, pero fundamentalmente simbólica, puesta en marcha por el PRI y el presidente Peña Nieto y su equipo. La recuperación de la figura presidencial a partir de la idea de eficacia gubernamental era la piedra angular de ese proyecto. Frente a un escenario de pluralidad partidista y gobiernos divididos, la Presidencia se propuso demostrar que era posible poner en marcha un amplio proceso de reformas estructurales que los gobiernos panistas de los dos sexenios anteriores habían sido incapaces de lograr en escenarios de complejidad política similares y aun gozando del bono democrático producido por la alternancia. La educativa era la primera de un paquete de reformas respecto de las cuales, se sabía, se habrían de generar múltiples resistencias. El panismo había consumido en los doce años posteriores a la alternancia todo su capital político tratando de impulsar infructuosamente las reformas fiscal, hacendaria y energética. El nuevo gobierno asumía el desafío de impulsarlas y agregar a la agenda las reformas educativa y de telecomunicaciones. Todas implicaban consecuencias distributivas de alto impacto. Todas, por lo tanto, eran controvertidas.
Por ser la primera, la reforma educativa debía superar no solo su tratamiento legislativo, que estaba garantizado por el Pacto por México, sino la batalla simbólica que habría de producirse a partir de la resistencia. El nuevo gobierno podía presumir que, a diferencia de sus predecesores, lograba la aprobación legislativa de las reformas sin mayor trámite, pero el proceso de restauración de la Presidencia imperial requería además la demostración de la capacidad de gestionar los conflictos sin tener que hacer concesiones. Desde la presentación de la propuesta de reforma educativa el gobierno sabía dos cosas: que habría conflicto y resistencia y que no podía retroceder en sus decisiones. La firma del Pacto por México había sido un arma de dos filos para el proyecto restaurador: si bien garantizaba al gobierno un tratamiento legislativo similar al que tenían los gobiernos priistas de la época clásica, le dejaba toda la responsabilidad argumentativa y de gestión política.
El conflicto, aunque esperado, resultó mucho más duro y costoso de lo presupuestado. A lo largo del mismo, el gobierno evidenció que el proyecto restaurador presentaba grietas. La búsqueda por recuperar la sacralidad del régimen priista posrevolucionario mediante la reinstalación y adecuación de su abanico performativo chocó con una sociedad que ya no se disciplinaba fácilmente mediante el encuadramiento que ofrecían entonces las organizaciones de masas. La prolongación del conflicto le permitió al gobierno apelar, para alcanzar su conclusión, al más sagrado de los performances o rituales republicanos: el Grito de Independencia.
La disputa de la CNTE y el gobierno federal por el uso del Zócalo puso en escena una serie de códigos representacionales del poder político en México. Ciertamente, el conflicto por la reforma educativa de alguna forma está detrás de esa disputa, pero no la condiciona en su desarrollo. Las discusiones sobre quién y cómo se debe usar la plancha del centro de la ciudad, así como otros espacios públicos estuvo enmarcada por la agonística constante entre la CNTE y el gobierno, así como por un número importante de medios de comunicación —particularmente escritos, aunque no exclusivamente—. El resultado fue la descalificación de unos y otros, en lo que a veces el gobierno era acusado de ineficiente e incapaz, mientras que la CNTE era dotada de una perversión en todos los sentidos. Poco a poco se fue construyendo a través de ciertos códigos considerados anticiviles —en el ámbito de los motivos, las relaciones y las instituciones— una CNTE marcada por una supuesta tendencia natural al cálculo estratégico, la conspiración, la arbitrariedad, la irracionalidad, la pasión y los intereses de gremio. Lo cual permitió definir un actor que condensó, como sugiere Alexander (2013), las características de todo aquello que representa un peligro para la esfera civil.
Como se ha sugerido en el conjunto de este capítulo, este tipo de descalificaciones propias de una sociedad civil que se define por sus continuos conflictos entre códigos binarios y entre actores que los invocan, terminó de alguna manera favoreciendo al gobierno en cuanto la presión de algunos sectores de la opinión pública manifestaron su preocupación por la cercanía de la ceremonia del Grito. Es aquí cuando esas condensaciones de lo anticivil que fueron impuestas a la CNTE tuvieron otro alcance. El lugar destinado a ser el teatro que da sentido tanto a la fundación de este país, como de su poder político, estaba siendo ocupado por una fuerza que de entrada se consideraba impura. Lo importante no era el lugar, sino el sentido simbólico del mismo. El gobierno construyó entonces una narrativa en la que colocó al Zócalo no como un espacio para la reproducción de una ceremonia política, sino para una que funda la nación mexicana. El Zócalo es del pueblo de México fue la fórmula que permitió dar pie a ese desplazamiento de su sacralidad como espacio litúrgico. Con este movimiento logró justificar el desalojo y obtuvo el apoyo de un importante sector de la opinión pública.
Sin embargo, la disputa generó un vaciamiento del propio Zócalo en sentido simbólico y escenográfico. Simbólico porque esa representación del poder de cada año, terminó por convertirse en un performance sujeto a los cuestionamientos de la sociedad civil sobre su verosimilitud. Escenográfico porque al haber ocupado el Zócalo inmediatamente después del desalojo de la CNTE con acarreados, hizo que el evento pareciera más una manifestación político-electoral que una ceremonia para rememorar y, por tanto, a mantener viva, la potencia del poder político y la identidad nacional. En este sentido, lo que quedó al final de la disputa por el Zócalo fue un teatro en el que la sociedad “oficial” terminó por verse cuestionada en sus formas de producirse, y donde, al contrario, la protesta “popular” terminó por desplazarla. No obstante, mientras que el Grito, según las crónicas, sigue careciendo de la asistencia que le caracterizó en otros años, el Zócalo parece que no pierde su fuerza como campo gravitacional de la protesta popular, como lo han puesto de manifiesto las marchas por los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La ceremonia del Grito representa la segunda batalla simbólica relevante que el gobierno de Peña Nieto tuvo que enfrentar a menos de un año de jurar como presidente de la república. La primera fue la que se dio el mismo día de su asunción, cuando las protestas llevadas a cabo pusieron en cuestión la permanencia de una ceremonia que apelaba a la reproducción de ciertos códigos, símbolos y signos que daban continuidad al orden político. En esos acontecimientos la fuerza simbólica fue de tal magnitud que sirvió para justificar el uso de la fuerzas del orden para reprimir a un importante grupo que se manifestaba en su contra, y para que estos grupos evidenciaran su indignación política, algo insuficiente para minar aquello que el Estado movilizó para garantizar su continuidad.
En este sentido, consideramos que algo está cambiando más allá del aparato político institucional o del régimen político, y que tiene que ver con los códigos, performance e íconos que definen al poder en México. Ese desplazamiento se debe en parte a los intentos de restauración de ciertas prácticas culturales y códigos autoritarios que el peñismo ha puesto en marcha en años recientes, incluso desde su etapa como gobernador del Estado de México (Arteaga y Arzuaga, 2016). Lo que sorprende es que parece que en la academia no se ha generado un interés particular por entender las dinámicas culturales que mueven el poder político en los tiempos de la restauración. Algo que llama la atención porque el tema de la cultura política fue central en las investigaciones de la sociología durante los años de esplendor y crisis del régimen posrevolucionario, muchas de las cuales evidenciaron los procesos simbólicos que proporcionaban el cemento del ejercicio del poder político. Consideramos que ahora se requiere hacer un esfuerzo en ese sentido para dar cuenta de cómo la política de la restauración autoritaria del país genera importantes batallas simbólicas en las que se definen, entre otras cosas, el futuro de la democracia en México.