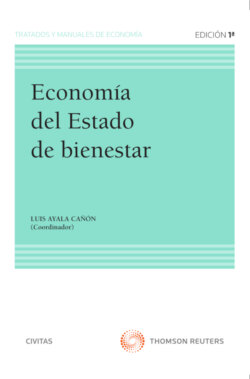Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR
ОглавлениеLa diferente respuesta que se ha dado en cada país a los procesos analizados en la sección anterior hace que se pueda hablar de diferentes tipos de Estado de bienestar. Esta variedad ha propiciado que hayan sido abundantes los intentos de sintetizar cuáles son las principales similitudes y diferencias de las políticas sociales aplicadas en los distintos países, así como la interrelación de éstas con la función del mercado y de la familia como proveedores alternativos del bienestar de los hogares.
La importancia relativa de cada agente (Estado, mercado y familia) en la gestión de los riesgos sociales ha llevado a establecer numerosas clasificaciones alternativas de lo que se conoce como regímenes de bienestar. Se trata de una cuestión compleja, porque la casuística es muy elevada y resulta difícil encontrar países cuyo diseño institucional encaje solamente en uno de esos regímenes.
Durante varias décadas, la principal distinción entre modelos de Estado de bienestar se trazó entre aquellos de naturaleza profesional (bismarckianos), anclados en el principio contributivo-asegurador, y los modelos universales, surgidos, sobre todo, como veremos más adelante, a partir del desarrollo en el Reino Unido del Informe Beveridge (1942). El primero de esos modelos tuvo su origen en la legislación laboral y social surgida en la Alemania del siglo XIX bajo el mandato de Bismarck, y fue común en varios países, en los que se accedía a la protección social a través de regímenes específicos para determinadas actividades profesionales o categorías de población. En los modelos universales, la protección se extiende al conjunto de la población y no solo a un grupo de ciudadanos que reúne determinadas condiciones asociadas a su participación en el mercado de trabajo.
Una clasificación más rica es la propuesta por Titmuss en los años sesenta, que distinguía entre los modelos de Estado de bienestar residuales e institucionales. En los países pertenecientes al primer grupo, las políticas sociales solamente se aplican en los casos en los que el mercado y la red familiar han fallado, de tal manera que solo una parte de la población se beneficia de ellas. Estos regímenes de bienestar se caracterizan por otorgar un mayor peso a las cuestiones relacionadas con la libertad individual frente a las cuestiones relacionadas con la equidad. Estados Unidos y Australia encajarían en esta categoría. Por su parte, en los países con modelos institucionales de bienestar, las políticas sociales tienen un enfoque universal, atendiendo al conjunto de la población. Los países del norte de Europa formarían parte de este grupo.
La tipología más utilizada fue propuesta por Esping-Andersen a principios de los años noventa del siglo XX, y agrupa a los países en tres regímenes o modelos de bienestar: el liberal, el corporativista y el socialdemócrata. Los tres elementos clave para clasificar un país en uno u otro modelo son el reconocimiento de los derechos sociales y el grado de desmercantilización que éstos impliquen, el protagonismo relativo que tienen el mercado y la familia frente al sector público en la provisión de bienestar a los ciudadanos, y la estratificación social –división de la población por categorías–generada por las políticas sociales.
La desmercantilización implica que el bienestar de los ciudadanos se desvincule –en mayor o menor medida– de su participación en el mercado de trabajo. La mayor o menor vocación universal de las políticas sociales ha dado lugar a diferentes grados de desmercantilización. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos sociales universales hace que el bienestar de los ciudadanos dependa en un grado menor de su participación en el mercado. En cambio, los países con un enfoque residual siguen manteniendo al mercado y la familia como principales fuentes del bienestar de las personas, con un grado de desmercantilización relativamente menor.
Aunque en los primeros análisis sobre el origen y las características del Estado de bienestar se consideraba que las políticas sociales tenían como objetivo reducir o eliminar la estratificación social, la vocación más o menos universal y el diseño particular de esas políticas puede dar lugar a nuevas estratificaciones sociales. Así, en los regímenes de bienestar con un enfoque más residual la participación en los programas de bienestar clasifica a los ciudadanos en dos grupos –beneficiarios y no beneficiarios–, mientras que los modelos más universales evitan esa partición tan drástica en la sociedad.
Teniendo en cuenta estos elementos, Esping-Andersen clasificó a los países en tres grandes modelos de Estado de bienestar. El modelo liberal otorga un gran protagonismo al mercado, dando lugar a un nivel de desmercantilización bajo. El sector público crea incentivos para que los ciudadanos busquen en el mercado la cobertura de riesgos. En este modelo de Estado de bienestar predominan las prestaciones monetarias de cuantía baja, que suelen estar sujetas a la comprobación de recursos. Como consecuencia, el grado de redistribución de la renta es limitado. Además, dado que los destinatarios de estas prestaciones son solo una parte de la población, ser beneficiario puede dar lugar a cierto estigma social. Ejemplos paradigmáticos de este modelo liberal son la mayor parte de los países anglosajones, destacando Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, aunque con importantes diferencias entre ellos.
El modelo de bienestar socialdemócrata tiene un marcado enfoque universal: los destinatarios de la protección social son el conjunto de ciudadanos residentes en un país, de manera que no hay estratificación social –ni estigma– derivada de la percepción de prestaciones. En estos modelos es el sector público quien se encarga de proveer el bienestar a las familias, con independencia del nivel de renta obtenido en el mercado. Además, la cuantía de las prestaciones es alta, con el fin de garantizar un elevado grado de redistribución de la renta. Por lo tanto, la desmercantilización alcanzada es muy elevada. Los países del norte de Europa (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) formarían parte de este modelo.
El modelo de bienestar corporativista –también conocido como continental o conservador– se sitúa entre los dos anteriores y tiene su origen en la legislación laboral y social surgida en varios países europeos entre finales del siglo XIX y principios del XX. El propósito de estas reformas era contener la conflictividad social mediante el aseguramiento de algunos de los riesgos de los trabajadores. Uno de sus objetivos fundamentales era la protección de la familia, con un enfoque de subsidiariedad: la protección social solo se despliega cuando la red familiar es incapaz de proveer un nivel de bienestar suficiente. Inicialmente, el mercado de trabajo y la asistencia social se vertebraban en torno a la estructura tradicional de la familia, con un solo perceptor de rentas (el varón), de modo que los derechos sociales de sus familiares no eran personales, sino derivados. Posteriormente, estos países fueron incorporando mayores dosis de universalidad. Alemania, Francia, Austria, y varios países centroeuropeos –algunos autores incluyen también a Italia y España– se incluirían dentro de este modelo. En él, las prestaciones van vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y a una contribución previa al sistema de seguridad social. Como consecuencia de esto, son modelos muy segmentados, caracterizados por mucha heterogeneidad interna y una clara estratificación social generada por el sub-sistema al que pertenece cada trabajador.
Recuadro 3
¿A QUÉ MODELO DE RÉGIMEN DE BIENESTAR PERTENECE ESPAÑA?
Si se analiza el régimen de bienestar español desde la perspectiva de la clasificación de Esping-Andersen, puede observarse que el nivel de desmercantilización es bajo, con prestaciones monetarias menos generosas que en otros países y una fuerte dependencia de los recursos procedentes del mercado. Además, una parte importante de esas prestaciones monetarias ha estado tradicionalmente vinculada a la participación previa en el mercado de trabajo. Por otra parte, el nivel de desfamiliarización también es reducido, pues la familia continúa siendo un pilar fundamental en la provisión del bienestar. Teniendo en cuenta estas características, el régimen de bienestar español encajaría mejor en el modelo continental-corporativista.
Sin embargo, si extendemos el análisis a algunas prestaciones sociales en especie –principalmente educación y sanidad–, se observa que éstas tienen una clara vocación universal, con una cobertura que trasciende a la participación en el mercado de trabajo. Esta parte de nuestro modelo de bienestar tendría una mayor inspiración socialdemócrata, aunque la generosidad de los servicios sociales españoles está lejos de la de los países del norte de Europa. Estas singularidades, también presentes en otros países, han hecho que algunos autores propongan una categoría específica de Estados de bienestar mediterráneos dentro de Europa, a la que España pertenecería.
Esta clasificación de los modelos de Estado de bienestar ha sido objeto de algunas críticas y de propuestas alternativas, principalmente porque la mayor parte de los países no cuentan con sistemas de cobertura social puros, sino que suelen tener características de más de uno de estos modelos. Para algunos autores, la variedad de tipologías propuestas es, en buena medida, el resultado de utilizar muestras más o menos amplias de países. Para otros, la dificultad de establecer clasificaciones excluyentes es especialmente relevante cuando se tienen en cuenta no solo las prestaciones monetarias, sino también las prestaciones en especie, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Es importante, por tanto, no aplicar este tipo de clasificaciones como si fueran departamentos estancos, sino como una herramienta más a la hora de hacer comparaciones entre las políticas sociales de distintos países. Así, por ejemplo, dentro de lo que habitualmente se conoce como modelo corporativista o continental, se ha clasificado a un sub-grupo de países bajo la denominación de modelo mediterráneo de bienestar (España, Portugal, Italia y Grecia). Son países en los que el papel de la familia como proveedora de bienestar ha sido tradicionalmente muy importante, lo que explica un nivel de cobertura menor que en otros países del mismo grupo. Asimismo, dentro del modelo liberal de bienestar, se ha sugerido la existencia de un sub-grupo de países –Australia y Nueva Zelanda– que formarían parte de lo que se ha denominado modelo radical de bienestar, caracterizado por sistemas de comprobación de recursos muy exhaustivos, aunque las cuantías de las prestaciones son más altas que en otros países donde la redistribución de la renta tiene un papel más residual.
Recuadro 4
MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR Y DESIGUALDAD
La célebre clasificación de modelos de Estado de bienestar de Esping-Andersen asocia las distintas tipologías con diferentes niveles de desigualdad. ¿Sigue siendo válida esta caracterización? El Gráfico 2 recoge el indicador de desigualdad más habitual, el índice de Gini, que se explica con detalle en el Capítulo 3 y que muestra un mayor nivel de desigualdad cuanto mayor es su valor (entre 0 y 1).
Gráfico 2. La desigualdad en los modelos de Estado de bienestar (Índice de Gini, 2019)
Fuente: Income Distribution Database y Aggregate National Accounts y Social Expenditure: Aggregated data (OCDE).
Existe cierta correspondencia entre las distintas agrupaciones comentadas en el texto y el alcance de la desigualdad. En los países pertenecientes al modelo socialdemócrata, la desigualdad es considerablemente inferior. En el extremo opuesto se sitúan aquellos clasificados dentro del régimen liberal. En los países centroeuropeos pertenecientes al modelo corporativista, la desigualdad es mayor que en los socialdemócratas, pero sensiblemente inferior a la de los países del modelo liberal. Los países mediterráneos presentan indicadores elevados. Finalmente, hay diferencias muy importantes dentro de los países de Europa del Este, dados los niveles de desigualdad más bajos del conjunto que presentan Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa y los valores más elevados del total en Bulgaria, Lituania y Letonia.
Estos datos muestran también que la redistribución generalmente es mayor en los países con mayor renta, que son los que tienen Estados de bienestar más extensos. Cabe citar, en cualquier caso, las diferencias dentro de cada tipología, que ponen de relieve la importancia de los factores específicos de cada país en el alcance de sus políticas redistributivas.
Por otra parte, si se analizan los países desarrollados del este asiático, no encajarían bien en ninguno de los tres modelos propuestos por Esping-Andersen. Japón, Corea del Sur, Taiwan y Singapur constituyen más bien híbridos de esos tres modelos, con prestaciones monetarias bajas y un papel importante de las redes familiares en la provisión de bienestar, pero con niveles altos de gasto en educación. Tampoco aparecían en su clasificación los países del Este de Europa, que tras sus procesos de transición económica han dado forma a distintas sub-tipologías. Dentro de ellos, un primer grupo estaría compuesto por los países que formaron parte de la Unión Soviética y donde el legado de su pasado comunista es mayor (Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Rusia). En un segundo grupo estarían los países post-comunistas con rasgos más similares a los centroeuropeos (Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia). Estos países reúnen, sobre todo, características del modelo corporativista. Finalmente, hay un tercer grupo de países (Georgia, Rumanía y Moldavia) con menor nivel de desarrollo y que todavía están evolucionando hacia Estados de bienestar maduros.
Una de las críticas más importantes que se ha hecho a la clasificación de regímenes de bienestar propuesta por Esping-Andersen es su falta de atención al papel de la mujer en la familia. La progresiva incorporación de la mujer a la actividad laboral ha tenido repercusiones diferentes en cada modelo de bienestar. Cuando el cuidado de la familia ha pasado a manos privadas en forma de servicios domésticos, otras mujeres han asumido el papel de cuidadoras, con salarios muy bajos, aumentando la segregación ocupacional.
Hay que tener en cuenta también que el encaje de un país dentro de uno u otro modelo está ignorando la posible heterogeneidad interna que pueda existir en ellos. En los países descentralizados, aunque el marco institucional básico sea común a todos los territorios, pueden existir distintos enfoques en el diseño de las políticas sociales, dando lugar a regímenes de bienestar diferentes. Este sería el caso, por ejemplo, de los distintos modelos que existen en España en algunos servicios de bienestar social de las comunidades autónomas.