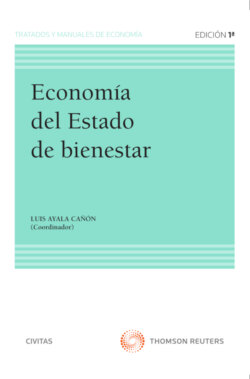Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. LA REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR
ОглавлениеAunque en muchas ocasiones se afirma que la crisis de legitimidad del Estado de bienestar de los años 70 y 80 dio lugar a un progresivo desmantelamiento de éste, lo cierto es que las cifras de gasto social de las décadas posteriores sugieren más bien una reestructuración de las políticas de protección social que continúa en la actualidad. Dicho de otro modo, el peso del gasto social no ha disminuido de manera significativa, sino que han cambiado su composición y objetivos.
En el ámbito de las políticas de empleo, las reformas de esta última etapa han tenido como objetivo principal estimular una mayor participación de la población en el mercado de trabajo. Por ejemplo, muchos países han desarrollado políticas activas de empleo, dando una relevancia creciente a los programas de formación para desempleados. Además, para eliminar los posibles desincentivos al trabajo, muchos países han establecido límites más restrictivos para recibir la prestación por desempleo: cuantías decrecientes en el tiempo, pérdida de la prestación si se rechaza un número determinado de ofertas de trabajo, etc.
Por lo que se refiere a las pensiones, el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida de la población de los países desarrollados conllevan que cada vez haya más pensionistas, y que éstos cobren su prestación durante un periodo más prolongado. Esto, unido a la disminución o estancamiento de la población activa –lo que implica cada vez menores cotizaciones sociales– ha obligado a buscar fórmulas que garanticen la sostenibilidad de los programas de pensiones en el largo plazo. En la mayor parte de los países han tenido lugar lo que se conoce como recalibraciones del sistema de seguridad social, que básicamente han consistido en retrasar la edad de jubilación, endurecer los criterios para obtener una pensión y revisar los criterios de actualización de sus cuantías.
Recuadro 7
EL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA
A pesar de que las primeras regulaciones laborales españolas surgieron en el último cuarto del siglo XIX, los primeros pasos de aseguramiento social no se dieron hasta principios del siglo XX. Durante décadas, esos primeros mecanismos fueron de participación voluntaria y gestión privada, dando lugar a un sistema de aseguramiento muy fragmentado y de cobertura muy limitada. No fue hasta 1963 cuando se instauró un sistema de seguridad social inspirado en el modelo continental-corporativista, que cubría solo a los trabajadores y a sus familias.
A finales de los años sesenta y primeros setenta, la rápida industrialización del país puso de manifiesto la necesidad de contar con una fuerza de trabajo más formada, impulsando las primeras reformas educativas. La llegada de la democracia evidenció la existencia de grandes necesidades sociales sin atender, aumentadas además por la intensidad de la doble crisis política y económica. El desarrollo de grandes acuerdos sociales desde los Pactos de la Moncloa impulsó tanto el desarrollo de prestaciones y servicios como una fiscalidad progresiva. Además, las gestiones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea impulsaron un proceso de imitación u homologación de las instituciones sociales españolas. Uno de los pasos en esa dirección fue tratar de universalizar las prestaciones ya existentes. Hitos importantes en ese proceso de universalización y homologación de la política social fueron la creación de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal en 1986, la implantación de la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años en 1990, y la creación ese mismo año de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
Paradójicamente, esa expansión del Estado de bienestar tuvo lugar cuando muchos países de la OCDE aplicaban planes de reestructuración o de contención del gasto social. Este contexto, junto a la necesidad de aplicar medidas de ajuste presupuestario para cumplir los criterios macroeconómicos exigidos para poder formar parte de la Eurozona, impidió la culminación del proceso de convergencia de las políticas sociales españolas con sus homólogas europeas. Como resultado, aunque el Estado de bienestar español experimentó un gran desarrollo en las décadas posteriores al inicio de la democracia, el gasto social nunca ha llegado a estar próximo a los niveles de los países de nuestro entorno (la diferencia es superior a cuatro puntos del PIB en la actualidad). La brecha se amplió, además, durante la crisis que arrancó en 2008, debido a la introducción de recortes importantes en algunas prestaciones y servicios básicos.
Otro elemento característico del modelo español de Estado de bienestar ha sido la descentralización de los bienes preferentes. A pesar de que la legislación básica de los sistemas sanitario y educativo está en manos del gobierno central, la provisión de ambos servicios es responsabilidad de las comunidades autónomas.
En el caso de las prestaciones en especie, el crecimiento persistente del gasto sanitario ha suscitado un gran debate acerca de la oportunidad de las medidas que pretenden contenerlo. Desde algunas instancias se apunta a que la gratuidad y la gran cobertura ofrecida por los sistemas de salud han provocado un exceso de demanda debido a la existencia de lo que se conoce como riesgo moral (concepto que se verá en los capítulos 4 y 8). Basándose en este argumento, algunos países han implantado medidas de racionalización de la demanda de servicios sanitarios, tales como la exigencia de copagos a los usuarios.
La intensidad de estas reformas ha sido distinta según el régimen de bienestar predominante en cada país. Los modelos liberales han dado menos peso a los objetivos de equidad y más a la necesidad de crear incentivos para la mejora de la eficiencia de la economía. En el caso de los modelos socialdemócratas, el foco se ha puesto, sobre todo, en la contención del gasto para garantizar su sostenibilidad presupuestaria. En el modelo continental, la línea principal ha sido el redimensionamiento del Estado de bienestar, mediante la introducción de reformas específicas en algunos programas.