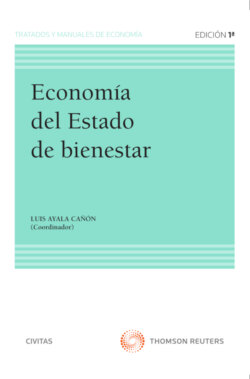Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA
ОглавлениеLas combinaciones de eficiencia en el consumo que recoge la caja de Edgeworth ofrecen repartos muy diferentes de los bienes disponibles. En el ejemplo del Recuadro 2, situaciones como c y e son más igualitarias que a y f, al estar cerca de I, que es la distribución más igualitaria posible de los bienes, aunque no sea eficiente. Pasar de una situación a otra mejorará el bienestar dependiendo del peso que se le dé a la equidad.
Cuando el criterio para la evaluación de los cambios en el bienestar son las ganancias de libertad, propuesto por las teorías libertarias, los márgenes para la mejora son reducidos, dado el rechazo a la corrección de los resultados del mercado a través de políticas redistributivas. Los libertarios de los derechos naturales solo aceptarían la redistribución como el resultado indirecto de la mejora de la eficiencia. Desde esta aproximación, el Estado sólo puede proporcionar un bien público, que es la defensa de la propiedad. Excepto en la corrección de errores pasados, no tiene ninguna capacidad redistributiva legítima. Nozick, el autor principal de esta corriente, considera los impuestos como un robo, al extraer ingresos legítimamente adquiridos.
En el caso de los libertarios empíricos sí hay un espacio para que los avances en la eficiencia supongan también mejoras del bienestar social. Aunque coinciden en el rechazo generalizado a las políticas redistributivas, admiten la necesidad de la intervención pública para evitar que los recursos de los hogares caigan por debajo de un mínimo de subsistencia. Si en la caja de Edgeworth del Recuadro 2 se consideran a y f como las combinaciones que permiten el consumo mínimo necesario de bienes de los individuos A y B, respectivamente, pasar desde una situación de ineficiencia (d) a cualquiera de esos dos puntos supondría tanto una mejora de la eficiencia como del bienestar. Un ejemplo de esta posible política es el impuesto negativo sobre la renta defendido por Milton Friedman, en el que proponía fijar un nivel de ingresos por debajo del cual se recibía una transferencia y por encima de él se pagaba un impuesto.
Recuadro 3
LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BIENESTAR
Las teorías de la justicia distributiva proporcionan criterios para evaluar el bienestar social. Las diferencias en el papel que conceden a la intervención pública son muy grandes.
Una de las aproximaciones más extremas es la de las teorías libertarias. Se caracterizan por limitar la intervención del sector público con fines redistributivos por entrar en contradicción con el objetivo de conseguir la mayor libertad posible de los ciudadanos, principal criterio para evaluar el bienestar social. Una corriente dentro de ellas es la de los llamados libertarios de los derechos naturales, cuyo máximo exponente es el filósofo Robert Nozick. Según Nozick, el criterio para medir el bienestar está ligado al derecho a la propiedad, que se define alrededor de tres principios básicos: el principio de justicia en la adquisición o derecho a disfrutar de la propiedad obtenida gracias al propio trabajo, el principio de justicia de transferencia –la propiedad transferida es justa si se adquirió gracias al propio trabajo– y el principio de rectificación, por el que el Estado puede redistribuir esa propiedad si se adquirió de manera ilegal. El único Estado legítimo sería el Estado mínimo y no hay argumentos para justificar la igualdad en la distribución de la renta y la riqueza.
Una segunda corriente es la de los libertarios empíricos, para los que la defensa de la libertad no es de naturaleza moral, sino la vía más eficiente para aumentar el bienestar. Para Hayek, el movimiento libre de las fuerzas del mercado garantiza el bienestar, ya que a la vez que produce beneficios económicos, protege la libertad de los ciudadanos. Buscar la igualdad reducirá la libertad. Friedman, dentro de esta corriente, hace una vehemente defensa de la libertad individual, por la que la intervención pública debe limitarse a la preservación de la ley y el orden y el fomento de la competencia en los mercados. A diferencia de los libertarios de los derechos naturales, los libertarios empíricos justifican una mínima intervención del Estado para garantizar un nivel básico de subsistencia.
En el otro extremo ideológico se ubican las teorías igualitaristas, cuyo elemento común es la consideración de la igualdad como el criterio para evaluar el bienestar de una sociedad –la de resultados, más que la de oportunidades. Aunque dentro de estas teorías hay importantes diferencias en la combinación entre mercado y Estado, existen elementos comunes, como la crítica al libre mercado y la propuesta del uso de los recursos colectivos para alcanzar la máxima igualdad posible. La crítica se sustenta, principalmente, en los límites de los mercados para promover el bien común, el peso de las élites en sus resultados, los problemas para reducir los desequilibrios económicos básicos, el alejamiento del reparto de sus ganancias del criterio de necesidad y su incapacidad para reducir la desigualdad y eliminar la pobreza. Postulan el desarrollo de políticas redistributivas extensas.
Entre medias de estas posturas se ubican las más reconocidas en el análisis económico. Según la teoría utilitarista, el criterio para decidir si en una sociedad hay mayor bienestar que en otra es la utilidad total. Cualquier tipo de intervención debería conducir a maximizar la suma de las utilidades de todas las personas que forman la sociedad. La persecución de esa meta no excluye el apoyo a políticas redistributivas. Este, sin embargo, está condicionado a la maximización de la utilidad y solo es relevante si todas las personas tienen la misma función de utilidad. En ese caso, el reparto de los recursos o de la renta debería ser lo más igualitario posible. Pero si unas personas extraen mayor utilidad de la renta que otras, esta debería redistribuirse de forma que se concentre en las primeras, lo que puede ser compatible con una acumulación mayor de renta de los más ricos, si son quienes mayor utilidad derivan de la renta. Un límite importante es la dificultad para cuantificar de manera precisa la utilidad exacta que suponen para cada persona situaciones sociales alternativas.
La teoría más conocida de la justicia distributiva es la rawlsiana. En su Teoría de la justicia, John Rawls intentó dar respuesta al problema a través de un contrato social. El punto de partida es lo que llamó la posición original, una situación en la que un grupo de personas, guiadas por su propio interés, tienen que establecer principios para la distribución de los recursos. Rawls abstrae a los negociadores de su propia sociedad situándolos bajo un velo de ignorancia: tienen conocimiento de la sociedad, pero desconocen su posición en ella. La única opción racional posible es seleccionar principios que traten de maximizar la posición de los individuos con menor bienestar (regla del maximim). Los negociadores llegarán a este consenso porque, por su aversión al riesgo, son conscientes de que podrían encontrarse en esa posición. Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de tal modo que resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.
Siendo estas teorías las más difundidas, hay otras que ofrecen criterios alternativos para la medición del bienestar. El Premio Nobel Amartya Sen hace descansar su teoría de la justicia en la idea de capacidades: que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas, como la habilidad de movimiento, la habilidad de satisfacer ciertas necesidades alimentarias, la capacidad de disponer de medios para vestirse y tener alojamiento, o la capacidad de participar en la vida social de la comunidad.
Muy diferente es la postura de las teorías igualitaristas, en las que el criterio de evaluación del bienestar es el grado de igualdad de la sociedad. Desde esta perspectiva, cualquier avance hacia una distribución más igualitaria de la renta puede considerarse una mejora del bienestar social. Pasar, por tanto, desde combinaciones ineficientes de consumo de bienes a otras más eficientes e igualitarias supondría una mejora simultánea de la eficiencia y el bienestar social. En el gráfico del Recuadro 2 sería pasar desde d al punto eficiente más cercano a I, que representa la máxima igualdad en la distribución de bienes.
En el caso de las teorías utilitaristas, no hay una respuesta concluyente. Para que haya políticas reductoras de la desigualdad tendrían que darse dos condiciones: que la utilidad pudiera medirse cardinalmente –es decir, dándole un valor exacto– y que todas las personas obtuvieran la misma utilidad cuando aumenta su renta o su consumo de bienes. Si ambas se cumplen, existe también aquí margen para desarrollar políticas que redistribuyan los bienes de manera más igualitaria a la vez que eficiente, aumentando el bienestar de la sociedad. Pero si las funciones de utilidad son diferentes, podría darse que una intervención que supusiera una redistribución favorable a los más ricos se entendiera como una mejora del bienestar social. En el caso de dos personas, una rica y otra pobre, si esta última tuviera una enfermedad crónica que la impidiera extraer beneficios de los aumentos de su renta, el criterio de maximizar la utilidad llevaría a transferir parte de su renta a quien ya tiene más.
Más clara es la evaluación de los cambios en el bienestar en las aproximaciones rawlsianas. Supóngase que en el ejemplo del Recuadro 2 el individuo más desfavorecido fuera A. Un movimiento desde d hacia una combinación de bienes como c favorecería más al individuo más pobre, a la vez que corregiría la ineficiencia en la distribución de bienes. El principio de favorecer a los más pobres está presente en los sistemas de prestaciones sociales de muchos países. Es el caso, por ejemplo, de algunas prestaciones a las que solo pueden acceder los hogares con menos recursos. También hay ejemplos en el ámbito supranacional, como los Fondos de la Unión Europea que se destinan a las regiones más pobres.
En síntesis, en casi todas las teorías de la justicia distributiva hay espacio para que las mejoras de la eficiencia supongan también mejoras del bienestar social. El alcance de estas últimas, sin embargo, depende de la ponderación que se dé a la reducción de la desigualdad y a la mejora de los hogares más desaventajados.