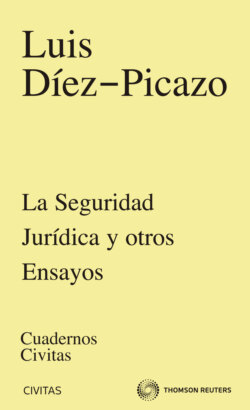Читать книгу La seguridad jurídica y otros ensayos - Luis Díez-Picazo - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
- IX -
ОглавлениеInicialmente la distinción entre los tipos de leyes arranca de definiciones que hay que considerar especialmente simplistas. Así, se suele entender que de una ley nueva se dice que es retroactiva cuando integra supuestos de hecho y actos jurídicos realizados antes de entrar en vigor y, por consiguiente, bajo el régimen jurídico de una ley anterior, así como con las situaciones jurídicas nacidas o los hechos acaecidos bajo la vigencia de aquellas.
En cambio, la ley nueva se llama irretroactiva cuando en su supuesto de hecho se integran solamente fenómenos producidos después de la entrada en vigor y los efectos jurídicos de la normas inciden solamente respecto de ellos. Una definición como esta, a veces de forma expresa y otras de forma tácita, se puede encontrar en los libros de Derecho Civil español del primer tercio del siglo pasado. Ocurre así, por ejemplo, con el Comentario del Código Civil de José María Manresa y Navarro (tomo I, Madrid, 1924, pág. 57 y ss.), y algo parecido ocurre cuando se leen las palabras que dedica al tema J. Castán Tobeñas (Derecho civil español, común y foral, I, 8ª ed., Madrid, 1951, pág. 395).
Es manifiesto que esta forma de comprender las situaciones se puede formular desde el punto de vista de lo que se ha llamado la teoría del hecho jurídico realizado o factum praeteritum. Se entiende que si los hechos se produjeron bajo la vigencia de una ley antigua deben quedar sometidos y ser regulados por ella, y si los hechos de produjeron bajo el imperio de la ley nueva, deben ser regulados por esta. Se ha señalado, no obstante, que con ello la claridad es solo aparente, porque todo depende de la configuración que tengan los mencionados hechos jurídicos, y, a su vez, del carácter de los efectos, así como del hecho de que estos sean efectos agotados o que no se hayan todavía ni siquiera producido como efectos pendientes, o efectos futuros, lo que ha conducido a que la doctrina se halle sumido en dudas de las que no ha terminado nunca de salir.
Por otra parte, no puede negarse que existe lo que se han llamado supuestos de retroactividad tácita o implícita, cuando la obediencia del mandato del legislador impone la retroactividad aunque la ley no lo diga expresamente. La falta de una clara definición sobre los hechos o realidades sociales en los que la norma incide y el tipo de incidencia, que inevitablemente conducen a lo que hemos llamado la insuficiencia del criterio, ha hecho que en la doctrina, tras reconocer la inevitable amplitud que se opera por esta vía en la restricciones de la eficacia retroactiva, se hayan elaborado tipos de retroactividad. La exposición canónica y más extendida en nuestro Derecho es la que fue formulada por F. de Castro en la parte general de su Derecho civil. Los tipos de retroactividad son tres, según de Castro, y según han sido recogidos después por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
1º.-Retroactividad en grado máximo. Existe cuando la ley nueva se aplica a la misma relación jurídica básica y a sus efectos, sin tener en cuenta para nada o solo de modo secundario que aquélla fuera creada o aquellos ejecutados bajo el imperio de la ley anterior. F. de Castro ponía el ejemplo de la derogación de una ley de divorcio y la declaración de nulidad de las sentencias de divorcio dictadas para darle aplicación.
2º.-Una retroactividad de grado medio. Se da cuando la ley se aplica a efectos nacidos ya durante la vigencia de la ley derogada, pero solo en cuanto hayan de ejecutarse después de la vigencia de la nueva ley. El ejemplo del autor antes citado es el de una ley de represión de la usura, que ordena reducir los intereses de los préstamos, incluyendo en ella los plazos ya vencidos, pero aún no pagados.
3º.-Una retroactividad de grado mínimo o atenuada, que se produce en el caso de que la nueva ley se aplique a los efectos de una relación jurídica nacida al amparo de la legislación anterior, pero solo a los que nazcan después de estar vigente la nueva ley, sustituyendo desde entonces la nueva regulación a la antigua.
De Castro ponía el ejemplo de la misma ley de usura anteriormente mencionada, cuando se aplicase a las relaciones de préstamo ya existentes en el momento de su entrada en vigor, pero solo a los intereses que venciesen después de la publicación de la ley y no a los ya vencidos.
Se debe entender que la integración en el supuesto de hecho de la ley nueva de la misma situación (o una situación semejante a las que regulaba la ley antigua), es concebida en términos muy generales y lo mismo la llamada «incidencia». Ello no obstante, hay que entender que la irretroactividad ha de calificarse en términos más estrictos. Históricamente procede de la necesidad de que los hechos no sean configurados como delitos y se permita esa calificación respecto de hechos que en el momento de ser realizados por sus autores no se encontraban contemplados por ninguna norma penal y eran por consiguiente libres. Se desprende de ello naturalmente, que las leyes ex post no pueden integrar esa situación. Lo mismo puede decirse, según nuestra opinión, de aquellas otras leyes que comprendan sanciones civiles distintas de la calificación penal antes aludida. Es esta una idea que arranca de algunas de las disposiciones transitorias del Código civil. Ocurre así con la Disposición Transitoria Tercera, que habla de disposiciones del Código que sancionen con penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían de sanción en las leyes anteriores, supuesto que la norma aludida contempla para decir que tales disposiciones no son aplicables al que, cuando se encontraban ya vigentes, hubiese incurrido en la omisión o ejecutado acto prohibido. La previsión es, por consiguiente, de disposiciones que sancionan con una penalidad civil que aparece después de realizados los actos.
La misma regla, desde el ángulo de contemplación opuesto, aparece en la Disposición Transitoria Segunda, donde se dice, expresamente, que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en estas reglas. En consecuencia, serán válidos los testamentos aunque sean mancomunados, los poderes para testar y las memorias testamentarias que se hubiesen otorgado o escrito antes de regir el Código, y producirán su efecto las cláusulas ad cautelam, los fideicomisos para aplicar los bienes según instrucciones reservadas del testador y cualesquiera otros actos permitidos por la legislación precedente.
De todo ello, parece desprenderse, en nuestra opinión, la idea de que la retroactividad requiere leyes posteriores a la realización de determinados actos, cuando estas leyes, contemplando dichos actos, incorporan normas jurídicas que resultan perjudiciales para su autor o que limitan o reducen los derechos de este. Por supuesto, como paradigma, las normas de carácter penal y las normas que aplican sanciones civiles.
Naturalmente habrá que volver a decir que hay que reconocer al legislador la labor de poner en marcha un nuevo régimen legal de cualesquiera instituciones siempre que sea pro futuro y ello, siempre que el legislador esté, con arreglo a otras normas que aquí no se examinan, facultado para hacerlo y tenga al respecto competencias.