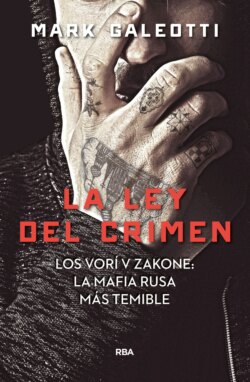Читать книгу La ley del crimen - Mark Galeotti - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA BALANZA DEL TERROR SE DECANTA DE UN LADO
Оглавление¿Estuviste en la guerra? ¿Empuñaste un rifle? Eso significa que eres una perra, una auténtica perra y la «ley» debería castigarte. ¡Además, eres un cobarde! No tuviste la fuerza de voluntad para abandonar el ejército. ¡Tendrías que haber aceptado una nueva condena o incluso la muerte, pero nunca coger las armas!
Ladrón tradicionalista, en Collected Works, de VARLAM SHALÁMOV12
Aquel compás de espera llegó a un violento fin con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió la URSS en 1941, muchos de los internos de los gulags, incluso algunos blatníe, acabaron en el Ejército Rojo, algunos por voluntad propia y otros por obligación. La Orden del Comité de Defensa del Pueblo N.º 227, promulgada tras el desastre que supuso la aniquilación de la línea defensiva soviética en la acometida inicial alemana, preveía que cientos de miles de convictos fueran enviados a batallones penales que fueron anteriormente unidades de castigo para desertores y descontentos. Durante los tres primeros años de la contienda, casi un millón de internos del gulag fueron transferidos al Ejército Rojo.13 Algunos ladrones se resistieron: Dmitri Panin, por ejemplo, recordaba a un infame bandido conocido como «Lom-Lopata» («Pala-Palanca») que mató a otro prisionero solo para evitar que lo enviaran al batallón penal, un clásico ejemplo de criminal cuya condena era tan larga que agregarle diez años más no significaba nada.14 No obstante, aquellos que se ofrecieron voluntarios (o fracasaron a la hora de cometer nuevos delitos que los libraran del reclutamiento) sentían por lo general que simplemente cumplían con su deber como patriotas: puede que fueran criminales, tal vez despreciaran al régimen soviético, pero se imponía el sentimiento más profundo de lealtad a la madre Rusia. No obstante, en un sentido estricto, estaban violando el código del vorovskói mir.
En 1944, cuando se giraron las tornas, el Kremlin reconsideró sus anteriores promesas de amnistía y libertad condicional. Los zeki, tanto los que habían sido llamados a filas como los voluntarios, comenzaron a retornar a los campos de prisioneros para encontrarse a sí mismos como colaboradores ante los ojos de los tradicionalistas. La población del gulag, que había menguado en los primeros años de la guerra gracias al servicio militar, la mortandad y la necesidad de mano de obra para la agricultura y la industria, volvió a aumentar, especialmente cuando Stalin quiso restablecer su poder imponiendo una serie de nuevas leyes y reglamentos duros en el país. Sin embargo, la población de convictos adquirió una composición bastante diferente. A los vorí y los delincuentes comunes que habían servido en el ejército de quienes se pensaba que habían quebrantado el código, se unieron tal vez medio millón de anteriores soldados y partisanos cuyo único «crimen» era haber sido capturados por el enemigo cuando Stalin esperaba —exigía— que lucharan hasta la muerte. Para ellos, la «liberación» supuso un ignominioso trasvase de un campo de prisioneros extranjero a uno soviético. Aproximadamente trescientos mil soldados del Ejército Rojo acabaron en los «campos de verificación y filtración» de la NKVD, y, aunque la mayoría fueron finalmente liberados para hacer vida civil o regresaron al ejército, al menos un tercio acabó en los gulags.15
Al encontrarse en un mundo dividido entre prisioneros políticos explotados, colaboradores y criminales de carrera, tendieron a alinearse junto a los suki. De hecho, estos «soldados» o «sombreros rojos», se vieron obligados a aliarse con ellos, ya que los tradicionalistas les hacían el vacío o intentaban intimidarlos, frecuentemente con resultados imprevistos. En un incidente en Norilsk, por ejemplo, una banda de blatníe decidió perseguir a ciertos presos políticos que resultaron ser antiguos oficiales del Ejército Rojo, que «los despedazaron, a pesar de no tener arma alguna. El resto de ladrones salieron corriendo en busca de los vigilantes y los funcionarios [del campo de trabajo] profiriendo alaridos y suplicando ayuda».16
Según cuenta la historia, en 1948, los representantes de los líderes de la voiénschina, la «soldadesca», se reunieron en un lugar de paso en Vánino y discutieron largo y tendido para llegar a un acuerdo entre las viejas formas y las nuevas oportunidades. Decidieron, en lo que en muchos aspectos era alinearse conscientemente con los suki, que aceptarían la noción del código de los ladrones, pero que eso no les impediría la colaboración con las autoridades, y que trabajarían desde dentro del sistema. En realidad, esa reunión era probablemente un reflejo de una tendencia existente en esta fracción de la población zek, más que un nuevo enfoque radical. En cualquier caso, las autoridades informaron sobre una mayor voluntad de cooperación por parte de esos zeki. Poco a poco, no fueron reclutados solo como oficinistas, capataces y guardias, sino también como informantes.
Sin embargo, la guerra también había dado alas a los grupos nacionalistas antisoviéticos, desde los rusos que se habían unido al Ejército de Liberación Ruso del general Vlasov y lucharon junto a los alemanes, a los partisanos ucranianos que se unieron al Ejército Insurgente Ucraniano. Aquellos que no fueron asesinados sin más trámite terminaron en los campos de trabajo. Es más, a medida que el Kremlin se apoderaba de la zona centroeuropea, había oleadas de bálticos, polacos y otros que acababan en el gulag, ya fuera porque habían luchado contra los sóviets o simplemente porque eran patriotas cuya presencia sería inconveniente cuando se instalaran las nuevas marionetas del régimen. Cuando Joseph Scholmer —un médico alemán comunista que ya había disfrutado de las bondades de la Gestapo— fue arrestado en Alemania Oriental, en 1949, y enviado a Vorkutá, se encontró en una celda en cuyos muros «los prisioneros de todas las naciones habían grabado sus nombres. Las insignias de «SOS», la Estrella de David, la esvástica, «Jeszce Polska nie zginela» («Polonia no ha sido conquistada») y la SS convivían unas junta a otras.17
Muchas de estas etnias y grupos nacionales se unían para apoyarse mutuamente y defenderse en los gulags, a veces hacían frente común con otros, pero no compartían la cultura de los campos de trabajo. A menudo eran capaces de girar las tornas contra los blatníe, que estaban acostumbrados a abusar de los foráneos individualmente, pero no anticipaban que sus compatriotas vendrían a ayudarles. Al contrario que los voiénschina, estos no tenían interés alguno en colaborar con las autoridades soviéticas y solían considerar igual de hostiles a los suki y a los blatníe. De hecho, las violentas luchas entre las etnias se sobreponían frecuentemente a las otras, como en la contienda a tres bandas que presenció el interno Leonid Sitko, en la que una disputa entre bandas de trabajadores rusos, ucranianos y chechenos «se transformó en guerra, una guerra sin cuartel».18 Un gánster checheno que había conocido a supervivientes del gulag de aquella época recordaba un caso similar, cuando incluso los chechenos que habían sido parte del vorovskói mir rompieron filas con los otros blatníe para apoyar a otros chechenos: «El código es importante, pero la sangre lo es todo».19 En otras palabras, estos grupos étnicos eran básicamente factores imprevisibles, fuerzas de desequilibrio constante en un sistema de campos que ya estaba bajo presión.
Entretanto, los tiempos cambiaban incluso para los criminales de baja estofa de los campos: los del 49, los bitovikí, los timadores de poca monta, los reincidentes sin importancia, a los que solían referirse colectivamente como la shpaná (un término para presos habituales que se remontaba a los tiempos zaristas) o shobla yobla («chusma»). Estos quedaban oprimidos entre los dos bloques de poder de los gulags. En el pasado tendían a buscar el liderazgo moral de los blatníe —si exponerlo en estos términos no es una enorme contradicción en sí—, aunque tuvieran que obedecer a los suki en muchos aspectos del día a día. Sin embargo, las viejas certezas y reglas ya no parecían tan claras, como tampoco lo eran las jerarquías de poder en el campo.
Ahora había una masa crítica de colaboradores, demasiados para que los blatníe pudieran ignorarlos, y ya no estaban dispuestos a dejarse intimidar. Ahora había grupos que no eran fácilmente controlables a través de los viejos mecanismos. La lenta mejora de las condiciones de los campos tras las desesperadas privaciones de los años de la guerra, lo que se recordaba como la Gran Hambruna», irónicamente también actuaba como fuerza desestabilizadora. Los zeki, que ya no estaban tan consumidos por su lucha por la supervivencia diaria, podían organizarse: «El Gobierno les había dado literalmente poco de comer y mucho que pensar, y esos pensamientos giraban en torno a la rebelión».20 Surgían claras consignas escritas en las paredes y en cualquier otra parte: los lemas contra el Gobierno aparecían inscritos en los troncos de los árboles de los territorios de tala de los gulags, rayados en los laterales de los vagones de prisioneros del «Stolipin», pintarrajeados en los barracones por la noche y garabateados en trozos de papel que se arrojaban al otro lado de las alambradas.
Es más, justo en el momento en que esas tensiones internas iban en aumento, los dirigentes del sistema de gulags empezaron a plantearse si tal vez fuera la ocasión de asestar el golpe definitivo a los blatníe y a las ineficiencias económicas que representaban. Las autoridades de los campos de trabajo comenzaron a buscar con mayor ahínco la conversión o disolución de los tradicionalistas. Por ejemplo, Varlam Shalámov recontaba la historia que había oído en 1948 de los convictos que llegaban a la prisión transitoria de Vánino y los obligaban a desnudarse para poder identificarlos por sus tatuajes.21 Les daban a escoger entre el ritual de renunciar al código o la muerte, y muchos elegían lo último. No está claro si esto llegó a suceder realmente o si era solo uno de los mitos que circulaban en una sociedad falta de información, pero no cabe duda de que las autoridades usaban las costumbres de los blatníe en su propia contra, y la identificación mediante la tinta no era la menos importante. También exigían que los tradicionalistas se retractaran de sus viejos usos por medio del trabajo como acto simbólico (como rastrillar la zona prohibida entre las vallas, que siempre se mantenía despejada para que se vieran las huellas), encerrándolos en los barracones y haciendo que se sentaran y comieran junto a otros colaboradores. De tal modo se convertían irremisiblemente en «difuntos» para la comunidad blatnói y ya no podrían regresar.22 En su conjunto, el cambio de composición de la población zek y las políticas del Gobierno acabarían con el sistema del gulag y reformularían el vorovskói mir.