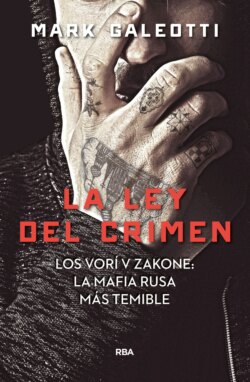Читать книгу La ley del crimen - Mark Galeotti - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA GUERRA DE LAS PERRAS
ОглавлениеUn vigilante corría por el corredor y gritaba: «¡Guerra! ¡Guerra!». Ante lo cual todos los ladrones, que eran menos numerosos que las perras, corrieron a esconderse en la celda de castigo del campo. Las perras los siguieron hasta allí y asesinaron a varios de ellos.
LEONID SITKO, interno del gulag23
A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, el sistema de gulags quedaría destruido por la guerra de las «perras» (suchia voiná), una batalla por la supremacía en los campos, pero también por el alma del vorovskói mir, una contienda que sería incitada inicialmente por las autoridades, de lo cual tendrían que arrepentirse más tarde.24 Sin duda, el hecho de que toda una serie de ataques suka sobre los blatnói sucedieran al mismo tiempo en todo el sistema de campos en 1948 es un claro indicativo de que la mano del Gobierno se ocultaba tras ello (y posiblemente provocó la decisión en Vánino de los voiénschina de aquel mismo año).25 Por ejemplo, en el campo minero de Intalag, ciento cincuenta suki equipados con palas, hachas y armas en perfecto uso fueron dispersados deliberadamente entre un centenar de blatníe. El resultado fue una masacre: diez de los tradicionalistas se rindieron y se convirtieron, y los demás fueron asesinados.26 El objetivo era claramente acabar con los blatníe, o al menos obligarlos a abandonar su código y su resistencia. En términos generales, la guerra se libraba entre los tradicionalistas y los suki, aliados con la «soldadesca». Pero, en la práctica, las líneas de batalla solían ser confusas. Había grupos nacionales, existían fracturas en ambas facciones, tanto en los blatníe como en los suki, también había alianzas entre presos ordinarios, y la lista suma y sigue.
Se trataba de una guerra que solía librarse en la sombra y también a campo abierto, con víctimas individuales o en grupos de dos o tres, pero a veces podía tratarse también de decenas o incluso de un número mayor. Era una guerra en la que se luchaba con brutalidad y desesperación. A los informantes les cortaban la cabeza y las clavaban en los postes de vigilancia; había cuchillos, palas, barras de hierro, picos y tablones que se arrancaban de las literas para usarlos como armas, y si todo fallaba siempre estaban los puños y las botas. Un simple sumario de los asesinatos en un solo campo, Pechorlag, durante un año, 1952, nos da una idea del feo combate cuerpo a cuerpo: nueve hombres que ahogan a otro usando una sábana, dos que asfixian a un tercero con una toalla; cinco individuos que golpean a otro con un pico hasta matarlo; varios estrangulamientos en grupo, normalmente una sola víctima que era ahogada mientras la sujetaban otros cuatro o más internos; y el recuento del índice de crueldad continúa.27
En líneas generales ganaron los colaboradores, por varias razones. Solían ser más numerosos, y los exsoldados aportaban experiencia militar: los blatníe podían ser duros individualmente, pero sus enemigos también lo eran, y muchos de ellos estaban acostumbrados a luchar como unidades. Y, tal vez más importante, los suki contaban con el apoyo del régimen. Las autoridades tenían múltiples formas de desequilibrar la balanza, ya fuera permitiéndoles dominar las posiciones profesionales de los campos de trabajo como la cocina y la barbería —lo que significaba disponer de cuchillos y navajas— o dándoles acceso a herramientas de trabajo como las hachas y las palas. También podían desplazar a prisioneros como si fueran ejércitos de batalla, concentrándolos en campos individuales hasta que acabaran con los blatníe para trasladarlos después hasta el siguiente.
Sin embargo, esto destrozó el viejo sistema de control, que, a pesar de ser improvisado, era brutalmente efectivo. En particular, las bajas entre los informantes disminuyó drásticamente la capacidad de las autoridades para controlar e incluso comprender lo que sucedía dentro de la zona.28 La violencia en los campos de trabajo era la norma, y los alzamientos y huelgas se expandían por doquier. La guerra de las perras comenzó esencialmente en 1948 —aunque, dado que no hubo declaraciones formales, es difícil separarla de la violencia general que se vivía en los gulags— y alcanzó su punto álgido entre 1950 y 1951, cuando se denunciaban ataques diariamente. Las autoridades, que habían animado el conflicto, o cuando menos permitieron su inicio con la idea de realizar una purga de blatníe en los gulags, empezaban a preocuparse de que se les fuera de las manos. Los derramamientos de sangre entre estos grupos repercutieron drásticamente en la productividad del trabajo: entre 1951 y 1952 ninguna de las administraciones del gulag alcanzó sus objetivos para el Plan Quinquenal y en 1951 se perdieron un millón de días trabajados por hombre en huelgas y protestas.29 Y lo que es más importante, la guerra creó una inestabilidad de violencia que incitaba a un círculo vicioso de protestas y revueltas mayores. En 1952, una reunión de oficiales del gulag advertía de que «las autoridades, que hasta el momento habían sido capaces de obtener cierta ventaja de las hostilidades entre varios grupos de prisioneros, empiezan a perder el control de la situación… En algunos lugares, ciertas facciones comienzan incluso a gobernar los campos según sus propios principios».30
El coronel Nikolái Zverev, un comandante del campo de Norilsk, redactó incluso una circular para lidiar con la crisis en la que no se anduvo con paños calientes. Si el sistema no se transformaba radicalmente habría que duplicar el número de vigilantes, los VOJR, que nunca habían funcionado a plena capacidad, dado lo difícil y desagradable que era el trabajo.31 Seguramente sabía que, debido a la reducción de los ingresos que proporcionaba el «complejo industrial del gulag» y el resto de exigencias de la tesorería soviética, esto no sería recibido con gran entusiasmo. ¿Su propuesta alternativa? Liberar a prácticamente una cuarta parte de los prisioneros.