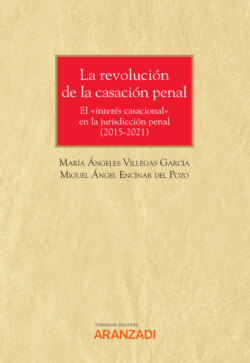Читать книгу La revolución de la casación penal (2015-2021) - Miguel Ángel Encinar del Pozo - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Preámbulo
ОглавлениеEn el año 2015, el legislador modificó de manera sustancial el régimen de recursos en el orden jurisdiccional penal. Mediante la reforma de cinco artículos de la LECRIM (se introduce el artículo 846 ter CP y se modifica la redacción de los artículos 847, 848, 889 y 954), se generaliza el recurso de apelación, se extiende de manera genérica el recurso de casación a todos los procedimientos por delito y se reforma el recurso extraordinario de revisión.
Con esta reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ponía fin a una situación incomprensible y un tanto caótica: la evolución del sistema de recursos del proceso penal daba lugar a un régimen distinto dependiendo del procedimiento del que se tratara. Así:
1) En el caso de los delitos en los que la sentencia de instancia la dictaba un Juzgado de lo Penal, sólo cabía recurso de apelación (sin casación posterior).
En este caso, se privaba al Tribunal Supremo de conocer de un importante número de tipos penales, que no eran susceptibles de llegar a ser objeto de recurso de casación.
2) En el caso de los delitos en los que la sentencia de instancia la dictaba una Audiencia Provincial, sólo cabía recurso de casación (sin apelación previa).
Aquí se planteaba el problema del cumplimiento por parte de España de compromisos internacionales relativos al derecho del condenado a la segunda instancia o, mejor dicho, al derecho a la revisión de su condena por un tribunal superior.
3) En el caso de los delitos en los que la sentencia de instancia la dictaba un Tribunal del Jurado, se preveían dos recursos: primero, apelación y, luego, casación.
La generalización de un recurso de apelación en el procedimiento penal era indispensable para despejar las dudas antedichas sobre el cumplimiento de compromisos internacionales. En realidad, esta generalización no era tanto una novedad como el cumplimiento por parte del legislador de un mandato conferido doce años atrás. En efecto, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introdujo en el artículo 73.3, letra c), la previsión competencial para que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (como Sala de lo Penal) conociera de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales. Y su Disposición Final Segunda otorgaba el plazo de un año para que el Gobierno remitiera a las Cortes Generales los proyectos de ley procedentes para adecuar las leyes de procedimiento a las disposiciones modificadas por dicha ley.
La verdadera modificación de relevancia para el sistema fue la extensión genérica del recurso de casación a todos los procedimientos por delito. En síntesis, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, prevé, como regla general, el recurso de casación en todos los procedimientos seguidos por delito, con independencia de su gravedad y de cuál sea el órgano que dicta la sentencia de instancia. La casación se amplía a todos los delitos (con alguna excepción) ya provenga la sentencia de primera instancia de un órgano colegiado (Audiencia Provincial o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) o unipersonal (Juzgado de lo Penal).
Con esta decisión, el legislador “revolucionó” la casación penal. Especialmente, al permitir la interposición de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, resolviendo, a su vez, recursos interpuestos frente a las sentencias dictadas en instancia por los Juzgados de lo Penal. El volumen de asuntos resueltos por estos órganos jurisdiccionales debe ser observado no solo desde el punto de vista meramente estadístico, sino también valorando las innumerables cuestiones interpretativas que pueden surgir en su ámbito de decisión.
El legislador fue consciente del aumento de la carga de trabajo que podía suponer la reforma para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y tuvo la cautela de establecer unos filtros en relación, precisamente, con este tipo de asuntos. Sin perjuicio de señalar que posteriormente los estudiaremos con más detalle, son los siguientes: i) la limitación de los motivos de casación a, exclusivamente, el error de Derecho o error iuris del artículo 849.1 de la LECRIM; ii) la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia “sucintamente motivada”; y iii) tal inadmisión del recurso procede por unanimidad de los componentes de la Sala “cuando carezca de interés casacional”.
Las previsiones se han cumplido: la carga de trabajo ha aumentado de manera sustancial en lo que se refiere a los recursos de casación. Basta con leer las sucesivas Memorias del Tribunal Supremo de los años 2015 a 20191 para comprobarlo: si bien entre los años 2016 y 2017 la situación se mantiene estable, en 2017 ingresa un 21% más de recursos que respecto a 2016, en 2018 ingresa un 25% más de recursos que respecto al 2017 y en 2019 ingresa un 34% más de recursos que respecto a 2018. Además, al ponderar los datos de forma acumulada, según la estadística antes y después de la entrada en vigor de la reforma (6 de diciembre de 2015), se constata que, tras una clara evolución al alza, en el año 2019 se ha registrado un 104% más de recursos de casación que el año 2015. Es decir, en 2019 han ingresado más del doble de los recursos de casación de los que ingresaron en 2015.
La Sala de lo Penal era consciente del reto al que se enfrentaba. Prueba de ello es que, cuando se empezó a sentir el impacto de la reforma a partir del año 2016, previó con la suficiente antelación un reforzamiento del filtro en la fase de admisión/inadmisión de los recursos de casación que provenían de procedimientos con sentencias dictadas en instancia por los Juzgados de lo Penal, para lo cual:
1) Optó decididamente por la posibilidad de que la inadmisión de los recursos se produjera por providencia sucintamente motivada.
2) En las normas de reparto incluyó la creación de dos Salas de Admisión distintas, cuando venía existiendo sólo una. De tal manera, que una de las Salas se dedica en exclusiva a decidir sobre la admisión/inadmisión de este tipo de recursos en concreto, para agilizar la resolución de los mismos2.
La creación de esta Sala supone que la inadmisión de asuntos ha crecido de manera paulatina en los años siguientes: en términos parciales, un 44% en el año 2019 respecto a 2018; mientras que, en términos globales, la inadmisión ha aumentado en el año 2019 un 141% más respecto al año 2015. Además, el número de asuntos que se inadmiten por providencia ha sido ya superior en el año 2019 respecto al número de asuntos que se inadmiten por auto (1259 autos de inadmisión y 2566 providencias de inadmisión).
Ahora bien, la reforma de 2015 no ha sido concebida como un mecanismo para cercenar las posibilidades del justiciable de que su asunto sea admitido; sino como una oportunidad histórica para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se coloque en una posición (largamente reclamada y que siempre debió tener) de última instancia unificadora de la doctrina penal.
En efecto, cabe decir que, a partir del año 2015, se produjo una situación de “tormenta perfecta”. Por un lado, una ampliación significativa del ámbito del recurso de casación penal; y por otro, las importantes reformas operadas en el Código Penal y en la LECRIM.
Entre las reformas de calado, en el ámbito sustantivo, cabe citar las llevadas a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; y la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Y, en el ámbito procesal, la propia Ley 41/2015, de 5 de octubre; y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación.
En este caso, también la Sala de lo Penal fue consciente del desafío que ello suponía: no sólo se iba a producir una proliferación del número de recursos, sino, además, del número de cuestiones interpretativas sustantivas y procesales que conlleva toda reforma profunda de las leyes penales. Especialmente, cuando se introducen nuevas figuras delictivas o se trata de poner fin a las discrepancias existentes entre Audiencias Provinciales, a la hora de interpretar determinadas infracciones penales que, antes de la reforma de 2015, difícilmente accedían al Tribunal Supremo.
La avocación a Pleno Jurisdiccional ha sido la manera en la que la Sala ha decidido dotar de especial fuerza de convicción a la resolución de estas cuestiones. Por eso, ya en las normas de reparto de 20173 (y así se mantiene en los años sucesivos) se indica que en caso de que algún asunto en el que concurra “interés casacional” fuere admitido, “la deliberación y fallo del mismo corresponderá, con carácter general, al Pleno de la Sala Segunda”. Es, precisamente, en este tipo de recursos donde se preveía que se podía plantear el mayor número de asuntos en los que fuera necesario establecer criterios generales sobre el problema jurídico-penal que sustenta tal interés4.
La realidad ha demostrado que las previsiones eran acertadas. Desde el año 2017 se han celebrado numerosos Plenos Jurisdiccionales sobre asuntos de tal naturaleza, especialmente cuando se ha tratado de interpretar tipos penales novedosos o era necesario establecer criterios ante la divergencia de posturas entre las diversas Audiencias Provinciales. En el bien entendido, de que la divergencia de posturas entre órganos judiciales no se puede considerar como perjudicial o como una deficiencia del sistema judicial. La deficiencia radicaba en que el sistema de recursos impedía de facto que existiera una última instancia unificadora.
En esta obra, se exponen tales resoluciones, que son ser expresión de criterios de interpretación uniforme y general5.
Las mismas conforman el grueso de este trabajo, pero además se estudian otros dos elementos que permiten fijar esos criterios en otro tipo de asuntos. En primer lugar, las sentencias dictadas desde el año 2015 a 2020, que han resuelto asuntos llevados a Pleno, en relación con procedimientos en los que la sentencia de instancia proviene de un órgano distinto del Juzgado de lo Penal. Es decir, son resoluciones dictadas en única instancia por parte de Audiencias Provinciales o, en su caso, la Audiencia Nacional y frente a las que sólo cabe recurso de casación. En segundo lugar, los Acuerdos de Pleno No Jurisdiccional dictados en el mismo período temporal; si bien cabe decir que este mecanismo está en franca decadencia desde la reforma procesal de 2015 (especialmente, en los años 2019 y 2020).
Todo ello va precedido de un capítulo en el que se indican las novedades de la casación penal y el estado actual del recurso de casación (o de las diversas modalidades de mismo). Con el fin de facilitar al lector la comprensión de los conceptos que se utilizan a lo largo de toda esta obra.
Los autores
1.Disponibles en la página web del CGPJ (https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Memoria-del-TS/). Los datos estadísticos y de organización que se mencionan en este trabajo se han obtenido de las mismas.
2.La primera vez que se prevé esta Sala de Admisión específica es aproximadamente a los 6 meses de entrada en vigor de la reforma. Al respecto, véase Acuerdo de 14 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que aprueba la modificación de las normas de composición y funcionamiento de la Sala Segunda y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2016, en lo referido al recurso de casación (BOE n.º 172, de 18 de julio de 2016). Esta Sala se ha mantenido en las normas de reparto para todos los años posteriores.
3.Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2017 (BOE n.º 315, de 30 de diciembre de 2016).
4.Cuando, por razones coyunturales, no ha sido posible celebrar un Pleno Jurisdiccional se ha mantenido la pretensión de reforzar la decisión de la materia debatida mediante su deliberación y fallo en una Sala compuesta por 7 magistrados.
5.Las resoluciones que se comentan en este trabajo son las principales, pero no las únicas, que han tratado cuestiones de tal naturaleza. Hay otras, como por ejemplo, la STS 643/2019, de 20 de diciembre, que interpreta el tipo atenuado de robo con violencia o intimidación del artículo 242.4 CP. Con el fin de acotar el número de resoluciones, se ha optado por comentar las Sentencias dictadas por el Pleno o, en su defecto, por una Sala compuesta por 7 magistrados; que, por otra parte, constituyen el número más importante de tales resoluciones basadas en la existencia de un interés casacional.