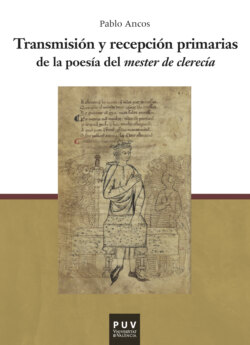Читать книгу Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecía - Pablo Ancos García - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Querría empezar con una perogrullada, que, además, va a servir de premisa de partida de todo el libro: las maneras de producir, transmitir y recibir la literatura han variado considerablemente a través de la historia y, en la Península Ibérica del siglo XIII, en la que nos detendremos aquí, las formas de llevar a cabo tales acciones diferían mucho de las que hoy en día resultan más habituales. Josef Balogh (1927) ya hablaba de las voces paginarum de los manuscritos que nos han transmitido las obras de la Antigüedad y de la Edad Media. Poco después, Ruth Crosby afirmaba que
in the Middle Ages the masses of the people read by means of the ear rather than the eye, by hearing others read or recite rather than by reading to themselves. (1936: 88)
Por su parte, H. J. Chaytor (1945: 1 y passim) apuntaba la distancia que separa las formas típicas de composición, transmisión y recepción de las obras medievales y las de mediados del siglo XX, y señalaba la necesidad de tener en cuenta tal diferencia a la hora de abordar el estudio literario del medioevo; y en esto inciden, por ejemplo, los esenciales trabajos de Hans-Robert Jauss (1979 y 1982) o de Paul Zumthor (1972, 1983 y 1989), cuyas ideas son fundamentales para estudios más recientes y cercanos a lo que será nuestro objeto de análisis como los de Fernando Gómez Redondo (1998, 2003, 2006 y 2009), Leonardo Funes (2009) y Juan García Única (2011).
Las transformaciones en el campo de la tecnología de la comunicación hacen evidente en muchos sentidos esta distinta manera respecto a la actual de producir las obras medievales, de transmitirlas y de acceder a ellas. Los propios textos conservados, además, nos la recuerdan a cada paso. Sin embargo, como han puesto de relieve, entre otros, Zumthor (1972 y 1989: 24-26) y Jauss (1979), hoy resulta imposible recuperar de manera completa las formas y ámbitos primarios de comunicación de las obras medievales, debido, entre otras cosas, a que, habiendo sido compuestas, por escrito o no, pensando en muchos casos probablemente en una difusión primaria a través de la voz, nos han llegado casi exclusivamente a través de la letra (Zumthor 1984b: 68). Son una incógnita para nosotros no sólo los rasgos vocales que se esconden tras lo que hoy se ha preservado mediante textos escritos, sino también la mayor parte de las características de los contextos de recepción para los que las obras fueron compuestas y los elementos no verbales de la comunicación que debieron de estar presentes en los actos de emisión vocal de las mismas. En el plano puramente verbal, la voz ha enmudecido, fijada por una letra a la que accedemos, por lo general, ya no en manuscritos, sino en ediciones impresas (y últimamente electrónicas). Estas ediciones afectan nuestra visión de las obras y, en muchos casos, generan la impresión de la existencia de un texto único, limpio y fijo, cuando la realidad debió de ser muy otra (Cerquiglini 1989; Dagenais 1994; Altschul 2005; Funes 2009). Las variantes textuales son sólo una pequeña muestra de la variabilidad, multiplicidad y movilidad, de la mouvance (Zumthor 1972: 507, 43-46, 126; 1983: 253; y 1984a: 33-34) o variance (Cerquiglini 1989: 62-64, 110-12) de las obras medievales. Por otro lado, no sólo desconocemos las técnicas específicas de vocalización del pasado, sino que también, claro es, las lenguas mismas, si no han desaparecido, al menos sí han evolucionado enormemente.
Esta situación paradójica y las distintas posturas que se han adoptado para intentar superarla se encuentran en el centro del debate crítico que domina el estudio de la letra y de la voz en la Edad Media. Chaytor (1945: 67) ya observó la existencia de tales problemas y desde entonces se ha venido insistiendo en ellos (por ejemplo, en Ong 1995: 11-12; y en Havelock 1996: 73-83). Así, a partir de un símil de raigambre clásica y ampliamente difundido en la Edad Media (considérese la copla 70 del Libro de buen amor, por ejemplo), se han comparado los textos conservados a una partitura musical (Hendrickson 1929: 184; Burrow 1982: 47) y se ha señalado que no son más que el esqueleto mondo y lirondo de un robusto cuerpo de tradición vocal, una punta de iceberg en lo que en un tiempo fue un vasto piélago de vocalidad y de gesticulación (Zumthor 1984b: 70; Parks 1991: 52; Doane 1994: 126). Al mismo tiempo, la influencia creciente de la escritura en una cultura predominantemente vocal también se deja notar en las obras medievales (Ong 1995: 157). De hecho, se ha dicho que en todas las formas de escritura de la Edad Media hasta, por lo menos, finales del siglo XIII, vocalidad y textualidad se interrelacionan y se influencian mutuamente, ya de forma cooperativa, ya de manera conflictiva (Doane 1991: XIII; Green 1990 y 1994: 3; Chinca y Young 2005: 1-15). En este sentido, quizá se podría hablar, con Margit Frenk (1997: 9), de la escritura oralizada (o, quizá, vocalizada, como veremos) de los textos medievales. Como ha puesto de relieve D. H. Green, pasar por alto la función de la voz en el estudio de la composición, de la difusión y de la recepción de las obras de la Edad Media supone «to miss an essential feature of the ‘Alterität des Mittelalters’» (1994: 17).
La premisa de Perogrullo con la que comenzaba esta introducción (las formas de producir y comunicar la literatura han variado considerablemente a través de la historia) ha ocasionado, pues, más de un quebradero de cabeza. De ella se deduce un corolario que lleva aparejados un problema y una paradoja. El corolario es la conveniencia de tener en cuenta ese distinto sistema de producción y de comunicación literaria de las obras del pasado a la hora de analizar y evaluar sus características. El problema es la dificultad de determinar con exactitud en muchos casos las formas precisas en que tales obras se crearon, difundieron y recibieron, debido a la falta de información sistemática al respecto, a las grandes distancias culturales y temporales, y al hecho de que la diversidad y la cantidad de textos pretéritos que nos han llegado (y que se han perdido) parecen sugerir una multiplicidad de modos de creación y de comunicación literaria. Se da, pues, la paradoja de que hoy solemos acceder a obras destinadas originalmente a ser difundidas y recibidas a través de medios diferentes, aunque, en todo caso, inusuales o no vigentes en la actualidad, no ya a través de los manuscritos que nos las han transmitido (cuya lectura tampoco tiene por qué haber sido la forma primaria de acceso a las mismas), sino de productos impresos o electrónicos. Éstos coinciden, en buena medida, con los utilizados para difundir la literatura contemporánea y, por tanto, generan la falsa impresión de que ésta y la pasada son una misma cosa, susceptible, pues, de ser analizada de la misma manera y a partir de los mismos presupuestos críticos y marcos teóricos.
El objetivo de este libro es afrontar el problema y la paradoja que se acaban de comentar con el fin de poder ilustrar el corolario de la premisa arriba expuesta. Es decir, sin esconder el hecho de que las condiciones de producción y de comunicación de la literatura medieval se han perdido de forma irrevocable, este trabajo tratará de precisar, en la medida de lo posible y a partir, fundamentalmente, de evidencia textual interna, la forma primaria de difusión y recepción de un grupo de obras del siglo XIII, la poesía del mester de clerecía, para después estudiar e interpretar algunos de los rasgos constatables en los textos conservados teniendo en cuenta su sistema creativo y comunicativo y, al hilo de todo ello, intentar precisar algunos contextos receptivos coetáneos del grupo de obras examinado.1
Para llevar a cabo este objetivo, parece conveniente contextualizarlo ofreciendo un breve repaso histórico de lo que hoy se sabe sobre las diferentes modalidades de transmisión y de recepción de la literatura en Occidente hasta el siglo XIII. Esto se hará en el capítulo 1.
A partir de tal resumen, el capítulo 2 ofrecerá un panorama de diferentes aportaciones críticas que, durante los siglos XIX, XX y XXI, y desde muy diversos posicionamientos, han abordado el problema de la función de la letra y de la voz en la producción y comunicación literarias de épocas pasadas.
El capítulo 3, por su parte, proporcionará un estado de la cuestión de las aportaciones críticas sobre los modos y contextos de creación, transmisión y recepción de la poesía del mester de clerecía.
A partir de lo observado en los tres primeros capítulos, que el lector que desee ir directo al grano puede pasar tranquilamente por alto, en el 4 se propondrá una serie de axiomas y precauciones que convendría tener en cuenta al analizar el sistema de producción y comunicación primarias de la poesía castellana en cuaderna vía del siglo XIII, así como un marco metodológico, conceptual y terminológico que tenga en cuenta tales axiomas y precauciones y que, al mismo tiempo, permita determinar de la manera más objetiva posible las formas y ámbitos primarios de producción de las obras del mester.
En el capítulo 5 se presentarán los resultados de la aplicación de este marco metodológico, basado en la recopilación exhaustiva, el análisis y la evaluación de todas las referencias a los procesos de producción, difusión y recepción de las obras que se pueden encontrar en los textos conservados.
El capítulo 6 ofrecerá una comparación de la evidencia encontrada en los poemas del mester con lo observable al aplicar el mismo método, si bien de forma menos comprehensiva, en otras muestras seleccionadas de la producción prosística y poética de los siglos XIII y XIV. A partir de todo esto se extraerá una serie de conclusiones sobre los contextos primarios de recepción y el tipo o tipos de público coetáneo de las obras del mester que podrían deducirse de ciertas pistas e indicios proporcionados por los textos conservados, así como sobre las funciones que desempeñan en los mismos el autor de los poemas romances, el autor o autores de la(s) fuente(s), el copista o copistas de los textos en vernáculo, el emisor vocal de las obras romances y el receptor primario de las mismas.
En el apartado de las conclusiones se analizará cómo los poemas del mester de clerecía conservados revelan características formales y temáticas que son consecuencia directa de los modos primarios de composición y comunicación esbozados en el tercer capítulo.
Confío en que este intento de delimitar el sistema de producción y de comunicación primaria de una serie de obras castellanas de la Edad Media a partir del escrutinio sistemático y exhaustivo de lo que los propios textos conservados nos dicen sobre tal sistema contribuya a abrir vías de análisis aptas tanto para la reconstrucción (necesariamente parcial) de un aspecto esencial de la alteridad de la literatura medieval como para la reconsideración de algunas características de esa literatura.
1.– Utilizaré el término mester de clerecía con el alcance restringido que le da Uría (1981c, 1986, 1990b, 1997a: IX-X y 2000a: 15-171): escuela poética, caracterizada sobre todo por el uso sistemático de un modelo métrico-estrófico y prosódico rígido, que produce los poemas en cuaderna vía peninsulares del siglo XIII, con la inclusión, quizá, de algunos del siglo XIV, como la Vida de San Ildefonso, del Beneficiado de Úbeda, o el Libro de miseria de omne, que parecen respetar en lo esencial tal molde. Opiniones diferentes sobre la validez y el alcance de la expresión mester de clerecía y comentarios sobre la estrofa 2 del LAlex, origen tanto del marbete como de muchas discrepancias críticas, pueden encontrarse, por ejemplo, en Willis (1957), Deyermond (1965), Caso González (1978), López Estrada (1978), Salvador Miguel (1979), Gómez Moreno (1984), Rico (1985), Arizaleta (1997b), Gómez Redondo (1998), Weiss (2006: 1-3), González-Blanco García (2010: 211-18) y García Única (2008: 45-181 y 2011: 132-44).