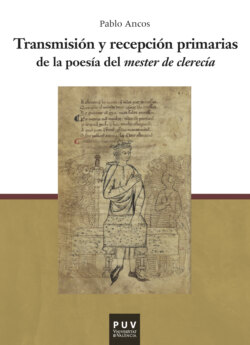Читать книгу Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecía - Pablo Ancos García - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5. Teorías de la oralidad y Edad Media
ОглавлениеTodo esto no quiere negar el valor de los estudios repasados en el apartado anterior tanto para el simple reconocimiento de la función fundamental de la voz en la composición y difusión de obras del pasado, como para el estudio de sus implicaciones. Con todo, en el campo concreto de los estudios literarios medievales, Joyce Coleman (1996) ha lanzado una crítica demoledora a la teoría estándar de la oralidad.51 Así, como Finnegan (1977) y Zumthor (1983), esta estudiosa pone en tela de juicio la verdad de lo que se ha dado en llamar the great divide, es decir, una división tajante entre composición oral y escrita, difusión vocal y textual y recepción a través de la lectura o del oído (1996: 1-33). En este sentido, lo que Joyce Coleman encuentra, al menos en las cortes de Inglaterra y Francia durante la Edad Media tardía, es una situación dominada por la recepción auditiva y la difusión a través de la lectura pública, concebida como la lectura en voz alta de un texto escrito a uno o más oyentes, es decir, una combinación de los dos polos de la voz y de la letra. La crítica de la teoría estándar de la oralidad se ahonda al ponerse en tela de juicio lo que Coleman denomina deficiency theory y eureka topos (1996: 52-75). La teoría de la deficiencia consiste en la idea de que la recepción auditiva estaba condicionada sólo por el analfabetismo de los receptores y la carencia de libros, y que, tan pronto como esas supuestas deficiencias se superaron, la gente empezó inmediatamente a practicar la lectura visual y solitaria. El tópico del eureka, por su parte, supone hacer coincidir el aumento, o incluso la aparición, de la lectura individual con alguna innovación técnica o cambio cultural concreto y único.
En este sentido, la difusión de la teoría estándar de la oralidad y de sus revisiones provoca la aparición, en el campo de los estudios de la Edad Media, de algunos ejemplos significativos del tópico del eureka.52 Así, ya se ha visto cómo algunos autores (Goody y Watt 1996; Havelock 1996; hasta cierto punto McLuhan 1993) atribuyen a la introducción de la escritura alfabética toda una serie de cambios decisivos en el modo de pensar y en la forma de organización de la sociedad en Occidente. En el plano de la recepción y de la transmisión de las obras, se ha apuntado que tal introducción posibilitó la aparición de la lectura individual, solitaria y silenciosa como modo de recepción de las obras (Knox 1968; Havelock 1996), aunque esta práctica fuera poco habitual. Pues bien, de forma análoga Paul Saenger sostiene que:
the separation of words, which began in the early Middle Ages, altered the physiological process of reading and by the fourteenth century enabled the common practice of silent reading as we know it today. (1997:ix)
Para Saenger (1982, 1997 y 1998), la ruptura de la scriptura continua o interpuntuada, tradicional en Grecia, Roma y los primeros siglos de la Edad Media, se produciría como consecuencia de un sentimiento de extrañeza ante el latín y de la consecuente necesidad de realizar una especie de análisis gramatical del mismo antes de consignarlo por escrito con el fin de clarificar su significado. De ahí que la separación de palabras surja en los siglos VII y VIII en las Islas Británicas, desde donde pasa al continente, cuajando primero en la antigua Germania. Todo ello ocurre, pues, en zonas en las que el latín no se impuso completamente y donde había variedades vernáculas no romances. Posteriormente, con el progresivo alejamiento de las lenguas románicas respecto del latín y la percepción de las primeras como distintas de éste, la separación de palabras se impondría paulatinamente en textos latinos en las zonas de lenguas romances durante los siglos XI, XII y XIII. Por último, en el siglo XIV, tal separación acabaría por establecerse en textos en lenguas vernáculas también, imponiéndose la lectura silenciosa, primero entre la alta nobleza francesa, tesis contraría a la ya esbozada de Joyce Coleman (1996). A la imposición de la separación de palabras mediante el espacio, acompañaría, durante el proto-escolasticismo y el escolasticismo, el cambio del orden sintáctico del latín por una voluntad de desarrollar un modo de lectura rápida que permitiera acceder a más textos. Todo esto iría acompañado, primero en obras latinas (siglos XI y XII) y a partir del siglo XIV también en vernáculo (Saenger se refiere sobre todo al francés), del uso de nuevos tipos de letra (con el triunfo de la cursiva); de toda una parafernalia visual alrededor del texto principal que denotaría que los manuscritos se destinaban sobre todo a la recepción ocular; y de una nueva terminología para referirse a la composición y a la recepción de las obras (así scribere / écrire empiezan a describir la forma de composición y videre e inspicere / veoir y lire au coeur, una forma de recepción, según Saenger, a través de la lectura visual). Entre otras cosas, tal relación visual con las obras permitiría, tanto en el nivel de la composición como en el de la recepción, una interiorización de la experiencia literaria que daría lugar a la creación de una conciencia más crítica e individual (paralela al surgimiento del concepto de autoría literaria); de un método de razonamiento lógico-analítico; de una relación más individualizada entre autor y receptor; de modalidades de devoción más personales, e incluso heréticas; y de formas literarias más íntimas.
Las contribuciones de Saenger están (en especial 1997) muy bien documentadas y sus ideas resultan de gran interés.53 Además, tienen dos repercusiones fundamentales para el estudio de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. En primer lugar, probablemente el testimonio más antiguo de todos los poemas del mester de clerecía que se han conservado sea una versión incompleta de la VSD de Gonzalo de Berceo que se preserva en un manuscrito del siglo XIII (el 12 del Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos, conocido como manuscrito S), junto con la Vita Dominici Siliensis de Grimaldo y los Miraculos romançados de Pero Marín. El poema de Berceo parece haber sido copiado en los años 60 o 70 del siglo XIII (Fernández Flórez 2000, I: 13), es decir, entre veinticinco y cuarenta años después de las fechas que se han apuntado como probables para la composición del texto (Dutton 1976; Viña Liste 1991: 37; Uría 2000a: 286; Lappin 2002: 224 y 254-64, y 2008a: 114-16). Una rápida ojeada a la reproducción facsímil del mismo (Fernández Flórez 2000, II) permite comprobar que presenta una separación de palabras, si no absoluta o canónica (Saenger 1997: 44-51 y 313-16), casi canónica. ¿Habría que suponer que esto sugeriría una recepción de este manuscrito a través de la lectura ocular y en silencio? El contexto codicológico del manuscrito S, con la presencia de una vita latina junto a la VSD, podría venir, quizá, en apoyo de esta tesis. Sin embargo, como veremos, la evidencia que se puede encontrar en el texto conservado no parece apuntar hacia esto con respecto a la forma primaria de recepción de la obra romance original. Por otro lado, el códice conservado presenta una puntuación elocuente y carece casi por completo de toda la parafernalia visual propia de los manuscritos escolásticos latinos que estudia Saenger. En segundo lugar, la tesis de éste en cuanto a la separación de palabras tiene bastante en común con la teoría de la práctica sistemática de la dialefa por parte de los autores de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII, pues en la base de esta práctica se encuentra, a decir de algunos estudiosos (véanse Uría 1990a, 1994 y 2000a: 69-77; Ruffinatto 1974; y Rico 1985: 20-22), un análisis gramatical similar.
Por su parte, otros autores establecen sus particulares eureka topoi al hacer coincidir determinados cambios mentales y sociales (y, consecuentemente, en la forma de difusión y de recepción de las obras) con un aumento de la producción escrita y de la alfabetización en determinadas épocas. Así, por ejemplo Brian Stock (1983) estudia el renacimiento de la alfabetización en la Europa de los siglos XI y XII y achaca a éste la creación de comunidades textuales (1983: 88- 92), es decir, de grupos de personas que se organizan en torno al uso de textos o de un individuo que los interpreta para ellos, cosa que tiene repercusiones notables en el pensamiento religioso (movimientos heréticos y reformistas, polémica sobre la interpretación de la eucaristía, etc.) y que podría relacionarse con el carácter de los poemas del mester de clerecía como obras abiertas a un posible retraimiento y explicación posterior de su contenido (Ancos 2009b). Michael Clanchy (1993) se centra en las transformaciones que se producen entre una época en que la mayor parte de la información se conservaba a través de la memoria y otra en que la escritura se utiliza para preservar tal información y señala que tal cambio sucede de forma gradual en Europa occidental entre los siglos XII y XIII. De manera análoga, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier consideran que:
la primera «revolución de la lectura» de la Edad Moderna fue [...] totalmente independiente de la revolución técnica que en el siglo XV modificó la producción del libro. Arraigó sin duda más hondo en la mutación que en los siglos XII y XIII transformó la función misma de lo escrito, cuando al modelo monástico de escritura, que asignaba a lo escrito un cometido de conservación y memorización grandemente disociada de toda lectura, le sucedió el modelo escolástico de la escritura que transformó al libro a la vez en objeto y [...] en instrumento de la labor intelectual [...]. La lectura silenciosa instauró un comercio con lo escrito que podía ser más libre, más secreto, más interior. Permitió una lectura rápida y hábil [...]. Autorizaba asimismo utilizaciones diferenciadas del mismo libro, leído en alta voz [...] y leído en silencio [...]. La revolución en el leer fue anterior a la del libro [...]. [El] nuevo modo de considerar y manejar lo escrito no ha de ser [...] imputado demasiado apresuradamente a la innovación técnica (el invento de la imprenta). (1998: 39-40)
Esta revolución en el modo de recepción de las obras no es lo único que se le ha atribuido a la introducción de la imprenta de caracteres móviles en Occidente a partir de mediados del siglo XV. Chaytor (1945), McLuhan (1993) y Elizabeth Eisenstein (1994a y 1994b) la consideran como un hito que no sólo hizo posible el Renacimiento, la Reforma protestante y el surgimiento de la ciencia moderna (Eisenstein 1994a y 1994b), sino que cambió definitivamente la mentalidad y la organización social del hombre occidental (McLuhan 1993). Antes de la imprenta, también se ha hecho hincapié en las repercusiones del aumento de la alfabetización entre la población laica en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIV y del siglo XV (Janet Coleman 1981) y en la Castilla del siglo XV (Lawrance 1985).
En este sentido, Joyce Coleman (1996), Evelyn Birge Vitz (1999) y D. H. Green (1994) ofrecen tres estudios de amplio alcance sobre la literatura en vernáculo, que abordan de lleno la cuestión que aquí nos ocupa y resuelven de forma divergente la paradoja de que ciertas obras posiblemente destinadas a ser transmitidas a través de la voz nos hayan llegado únicamente a través de textos escritos.54 Los tres estudiosos creen necesario partir de un análisis exhaustivo de la evidencia textual que presentan los propios textos conservados a la hora de emitir un juicio sobre sus formas primarias de difusión y de recepción (Joyce Coleman 1996: 78; Vitz 1999: 84; Green 1994 no lo señala explícitamente pero, desde luego, lo hace). Los tres, a la luz de la variedad observable en el repaso histórico que se ha ofrecido en el primer capítulo, tratan de precisar al máximo entre los distintos tipos posibles de transmisión vocal de las obras que estudian y proponen diferentes contextos posibles de recepción para las mismas. Lo que varía es el modo en que evalúan la evidencia encontrada.
Así, Joyce Coleman llama a este análisis textual exhaustivo etnografía de la lectura (1996: 76-108) y sostiene que lo que ella designa como lectura pública en voz alta fue la forma de transmisión más habitual de la literatura recreativa cortesana escrita en lengua vernácula en Inglaterra y Francia durante los siglos XIV y XV, independientemente del nivel cultural del receptor.55 Coleman basa su estudio en la literatura recreativa secular y cortesana en inglés desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV, con incursiones en textos historiográficos ingleses y franceses de la misma época y en algunos textos de ficción escoceses y en latín (fuera de su campo de estudio quedan el teatro, muchos romances, traducciones no recreativas, y obras científicas, filosóficas y religiosas). No obstante, Coleman identifica otros tipos de lectura en Inglaterra durante la Edad Media tardía, todos ellos susceptibles de ser subdivididos en lectura privada (en voz alta o no), como modo de recepción, o en lectura pública en voz alta, como forma de transmisión: lectura pragmática; lectura religiosa, clerical y laica; y lectura profesional, académica y literaria. Tales tipos de lectura no serían compartimentos estancos y podrían ser ejercidos por un mismo individuo en situaciones distintas, lo que refutaría la presuposición evolucionista de que la alfabetización conlleva necesariamente la lectura individual. Este hecho lleva a Joyce Coleman a rechazar de plano la teoría de la oralidad ficticia (fictive orality), que cuenta con defensores tenaces como Manfred Scholz (1980) y consiste en achacar cualquier alusión a una difusión vocal o a una recepción acústica que aparezca en los textos medievales tardíos a un mero vestigio o residuo estilístico de un presunto pasado oral, y considerar, por ende, que no se debe interpretar al pie de la letra.56 En este sentido, la autora hace un análisis detallado de casos en que las abundantes alusiones a la difusión vocal de una obra se yuxtaponen a referencias al uso del libro como objeto material: una lectura en voz alta a otra u otras personas explicaría esa dualidad que se aprecia en muchos textos medievales. Eso haría también comprensible que en ellos aparezcan rasgos asociados con los productos de la oralidad junto a otros que se suelen adscribir a producciones de la escritura. Coleman critica, asimismo, la tendencia a dar por sentado que cualquier presunta indicación de la capacidad de leer del receptor es una prueba irrefutable de lectura individual como modo primario de recepción. Para ella, la lectura pública en voz alta no responde a una incapacidad del receptor de acceder a las obras de otra manera, sino a la dimensión comunitaria de la sociedad medieval, en la que la privacidad era prácticamente imposible y, cuya búsqueda, además, estaba considerada como una muestra de comportamiento antisocial (1996: 108).
Joyce Coleman realiza un trabajo textual ingente y necesario para otro tipo de estudios (por ejemplo, los relacionados con las repercusiones de los modos de difusión y de recepción de las obras en los rasgos estilísticos y estructurales y en los elementos temáticos e ideológicos de los textos conservados). El mérito indudable de su libro no impide, sin embargo, que presente algunos puntos discutibles, que, como veremos, tienen su repercusión a la hora de determinar la forma primaria de comunicación de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. Así:
a. Coleman considera como lectura pública la lectura en voz alta a una o más personas. Sin embargo, las características de un texto compuesto para ser leído a un único oyente, o a un grupo homogéneo y reducido de personas, podrían ser muy diferentes de las de otro compuesto para ser difundido fragmentariamente ante un público heterogéneo. De hecho, el primero de los textos quizá fuera más parecido a una composición destinada a la lectura a solas y en silencio que a otra destinada a ser recibida acústicamente por un público amplio y variado desde el punto de vista social y cultural (Walker 1971). El término lectura pública debería, quizá, reservarse para este último tipo de situaciones. Por otro lado, podría hablarse de una lectura privada individual (en silencio o no), como modalidad de recepción, y de otra lectura privada en voz alta ante una sola persona o un grupo homogéneo (familia, miembros de la corte, grupo de amigos, de colegas o de estudiantes, etc.), como modalidad de difusión.
b. La autora decide descartar el estudio del significado de verbos como ver y mirar en los textos analizados por razones de tiempo (1996: 98). Evidentemente, con tan ingente objeto de estudio es imposible cubrirlo todo. Sin embargo, estos verbos apuntan claramente a una recepción no necesaria, pero sí posiblemente, individual y a través de la vista. Desestimar su estudio no parece, pues, adecuado, si se pretende llegar a una conclusión objetiva sobre la forma de recepción de las obras que se estudian.
c. Por otro lado, en mi opinión, la lectura en voz alta como acto social es más susceptible de aparecer descrita en obras literarias e históricas que un acto tan íntimo y privado como la lectura a solas. Así pues, parece lógico que la primera aparezca más a menudo en los textos conservados que la segunda. Deducir de ello, como hace Coleman, que también se producía más a menudo en la realidad supone establecer una ecuación un tanto discutible.
d. Además, reducir el objeto de estudio a la literatura recreativa cortesana supone una restricción quizá encaminada a probar la tesis de la autora. Hay otros tipos de obras (religiosas, filosóficas, científicas) que, en principio, parecen más susceptibles de haber sido destinadas a una lectura individual y de contener referencias a ella. En este sentido, se verá como, para el caso de la literatura alemana medieval, Green (1994) llega a conclusiones ligeramente distintas al ampliar el corpus de textos.
e. Finalmente, la afirmación de que la privacidad era prácticamente imposible en la Edad Media y que la lectura individual y solitaria era vista como una práctica antisocial semeja por demostrar y encaminada a probar una tesis establecida de antemano.
Vitz (1999), por su parte, analiza los romans franceses de los siglos XII y XIII, siguiendo una línea de investigación a veces denominada como performance theory, representada también por los estudios recogidos en Vitz, Regalado y Lawrence (2005) y la página web http://www.nyu.edu/projects/mednar/about.html, fundada por estos tres autores. Vitz parte de un concepto muy amplio y deudor de Finnegan (1977 y 1982, por ejemplo) de lo que es oral, «verbal performance in non- or semi-literate society» (1999: 18), y llega a la conclusión de que el metro fundamental de su objeto de estudio, el pareado rimado octosilábico, no es una invención culta ni procede de la tradición escrita, sino que posee un origen oral (1999: 4-25). Este metro y, en general, la estructura verbal y temática de los romans, se caracterizan por su memory-friendliness (1999: 228-266). Vitz afirma, asimismo, que el roman no es un género necesariamente culto y que entre sus autores habría clérigos (en el sentido profesional y/o cultural), como Benoît de Sainte-Maure (autor, h. 1160, del Roman de Troie), y juglares (1999: 26-85). En este sentido, Chrétien de Troyes (h. 1135-h. 1190) podría muy bien haber sido un juglar (1990 y 1999: 86- 135). Finalmente, esta autora (1994 y 1999) considera que, si bien en los siglos XIV y XV la lectura en voz alta parece haber sido la forma fundamental de difusión de las obras recreativas cortesanas en Francia, como señalara Joyce Coleman (1996), en los siglos XII y XIII los romans se representaban, de forma:
not simply rhythmic or gestural, but «dramatic» in a strong sense of the word [...]. We should begin to think of these works as «theatrical». (1999: 181)
En este sentido, «verse romances of the twelfth and thirteenth centuries were substantially more oral than it is generally thought» (1999: x). La lectura en voz alta de romans existiría, pero, durante los siglos XII y XIII, no sería muy frecuente y quedaría reducida a un contexto cortesano-burgués y a situaciones cotidianas (1999: 207-24). La lectura visual e individual como forma de recepción, por su parte, no está documentada en los romans de estos dos siglos y sólo parece cobrar cierto relieve en la segunda mitad del siglo XIV con Froissart (1999: 220-22).
Como ocurriera con Coleman (1996), Vitz maneja una cantidad enorme de textos y basa sus conclusiones en la evidencia textual interna de las obras consideradas. Algunos aspectos de su estudio nos resultarán útiles al analizar los poemas del mester de clerecía. Los repasaré aquí, junto con una reconsideración de sus interpretaciones:
a. Vitz parte de una definición de oral que lo convierte casi todo en oral, bien en acto, bien en potencia, y que pone el énfasis en el acto de difusión de las obras, mientras que el grueso del libro lo dedica a la composición y a la recepción. Parece recomendable, pues, delimitar el concepto con más precisión.
b. Del hecho de que el metro más utilizado por los romans tenga un origen oral, en sentido amplio, cosa que Vitz no acaba de demostrar convincentemente, no se puede deducir que las obras que lo utilizan tengan también ese mismo carácter. Por otro lado, en cuanto a la memory-friendliness del roman, el problema es por qué ha de explicarse dependiendo de la composición y de la emisión de las obras, y no de la recepción de las mismas. En mi opinión, una recepción auditiva, sin posibilidad de vuelta atrás en la página, también podría explicar, quizá incluso por sí sola, esta característica. No es que sea incorrecto el razonamiento de Vitz, pero no parece concluyente.
c. Vitz censura que la crítica actual presuponga anacrónicamente que los libros se creaban en la Edad Media para ser leídos a solas, en silencio o no (1999: 218). En efecto, había códices cuyo solo propósito era ser contemplados como objetos de lujo, aumentar la fama o la gloria de quien los poseía o funcionar como receptáculos (casi sagrados) del saber tradicional. Sin embargo, se acepta sin reservas la presunción, no menos anacrónica, de que la voluntad de los poetas era llegar a un público amplio y ganar fama (1999: 174 y 218), lo que viene como anillo al dedo para justificar una difusión primaria de las obras en fiestas cortesanas como espectáculos parateatrales. Habría que examinar con detenimiento, pues, toda analogía directa entre el hecho literario contemporáneo y el medieval para determinar si es adecuada o no.
d. La lectura en voz alta a otra u otras personas en un contexto privado o semiprivado apenas aparece atestiguada en los romans y la lectura solitaria (en silencio o no) no aparece descrita hasta el siglo XIV con Froissart. Por tanto, supone Vitz, éstas no se daban en la realidad o se daban con muy poca frecuencia. Como en el caso de Joyce Coleman (1996), se atribuye a la literatura valor de documento histórico exacto y se supone que, como en los romans, por lo general, se describen festividades palaciegas en las que juglares recitaban o representaban romans y otras composiciones, cantaban y tocaban instrumentos, hacían juegos de manos y de prestidigitación, etc., las obras conservadas se difundían y recibían primariamente así (1999: 164-227). No se tiene en cuenta que estas festividades podían ser mucho más productivas literariamente que describir en detalle cómo una persona o un grupo reducido de ellas se retiraban a pasar horas leyendo u oyendo leer. Según el mismo razonamiento de Vitz, habríamos de concluir, por la evidencia que nos presentan los romans, que en las cortes casi todos los días eran de fiesta, como los Monty Python dicen de Camelot. No es que la suposición de Vitz sea necesariamente incorrecta, pero tampoco parece indiscutible.
e. Por otro lado, Vitz (1999: 164-227) supone por principio y de forma consistente que las referencias que encuentra a romans, contes, chançons, lais, gestes, etc. en los romans conservados se refieren a obras similares a las que nos han transmitido los textos que poseemos hoy en día. En ninguno de los ejemplos aducidos, sin embargo, se da a entender que la recitación memorística o la representación fueran las formas de difusión de los poemas conservados que contienen esos ejemplos. Se señalan, es cierto, como modos de transmisión de otras composiciones diferentes, denominadas con una variedad de términos, sobre personajes cuyas historias han llegado hasta nosotros en una o varias versiones (de autores, procedencia geográfica, épocas y características distintas). En ningún momento se da, como reconoce Vitz (1999: 199), el nombre de los autores de tales composiciones recitadas o representadas. Por tanto, no hay ninguna seguridad de que éstas fueran idénticas (más allá de que contaban la misma historia) a ninguno de los textos preservados.57 Curiosamente, cuando Vitz proporciona la escasa evidencia de lectura en voz alta que se conserva en los romans (1999: 173-80), entonces ese leer, sea cual sea su significado preciso, sí describe una actividad emisora o receptora del propio poema conservado (véase también, en este sentido, la impresionante documentación proporcionada por González-Blanco García 2009).
f. Vitz defiende nuestro derecho a creer que sabemos o podemos saber cómo se difundían y recibían los romans:
While the chansons de geste were no doubt transformed to some degree by being written down, we have generally assumed that what we have in our written texts corresponds to a substantial degree to what was sung, at least as concerns poetic form. [...] We should, I think, be prepared to make the same assumption about other narrative material —in particular, octo narrative— and to consider that it too has come down to us in more or less the same form as that in which story-tellers told it before the development of a written vernacular. (1999: 16)
Aquí entramos de lleno en el problema de la paradoja de la ausencia de voz de los manuscritos que nos han transmitido las obras medievales y el intento desesperado de resolverla, en lugar de aceptar nuestra falta de conocimiento.58 Lo cierto es que se sabe más bien poco y se debate mucho sobre cómo se vocalizaba la épica (Montaner 2007: CLVIII-CLXIV). ¿No sería más prudente, pues, romper con la suposición de que sabemos algo de la épica, en lugar de tener que suponer, por una regla de tres discutible, que puesto que creemos que sabemos algo de la épica, también debemos creer que sabemos algo del roman?
g. Vitz critica la presuposición de que todos los grandes autores medievales eran clérigos, lo que:
has encouraged us in our tendency to subject medieval narrative to sorts of analysis which may well be inappropriate, that is, anachronistic. We speak of these early romances as if they were, truly, originally, books, written by writers for private readers. In fact, these works were intended for performance. (1999: 134)
Con esto se puede estar de acuerdo. Sin embargo, si los poetas no eran clérigos, profesionales o culturales, lo que es seguro es que los poemas nos han llegado a través de gente que sabía escribir, con lo que no se puede asegurar que los textos conservados carezcan por completo de una pátina culta (y, en este sentido, clerical). En defensa de su tesis, Vitz presupone tres aspectos. En primer lugar, cree que las obras de Chrétien de Troyes se difundirían y recibirían principalmente de manera similar a esas composiciones que se mencionan como parte de las festividades cortesanas descritas en sus poemas. En segundo lugar, cree que, al menos en el caso de Chrétien de Troyes, el yo narrador de las obras se corresponde con el yo del autor y el yo del emisor vocal de la obra, con lo que el autor fue, de hecho, el emisor vocal original de las obras (1999: 128).59 En tercer lugar, Vitz cree que lire no siempre significaba ‘leer’ ni livre, ‘libro’ (podía significar ‘historia’, ‘relato’ 1999: 129). El análisis semántico que se hace del verbo lire (1999: 114, 125-26, 173, 178-80, 267-68), en el que se sigue a Coleman (1996), es problemático. Se llega a la conclusión de que, probablemente, nunca significaba lo que hoy entendemos por ‘leer’ (o sea, a solas y en silencio) y que ni siquiera tenía por qué significar ‘leer en voz alta’. También podía querer decir ‘oír leer’, ‘narrar’, ‘contar’, ‘decir’, ‘explicar’ y ‘echar un vistazo’. La presencia de lire en un texto no es indicio seguro que apunte a un comportamiento lector como el de hoy en día (1999: 179). Hasta aquí, totalmente de acuerdo. El problema es que, como contrapartida, nunca se comenta la posible ambivalencia de verbos de percepción auditiva o de dicción (decir, contar, oír) y se da por sentado que en este caso sí conllevan necesariamente difusión vocal (véase Green 1994: xi para una matización de esta postura). Y tampoco se considera la presencia de verbos de percepción visual como ver para aludir al modo de recepción de las obras. Además, no se alude a la evidente relación entre lire y la lectio académica en muchos de los ejemplos aducidos.60
h. Vitz parece suponer, al menos en ocasiones, la presencia de un copista tomando notas al dictado de una representación teatral o parateatral de la obra por parte del propio Chrétien de Troyes, algo ya insinuado como posibilidad por Chaytor (1945) y Baugh (1967). Este escriba sería el responsable inicial de la transmisión textual de las obras y el hecho de que algunas estén inacabadas se podría deber a interrupciones inesperadas en las sesiones de representación que detuvieron el recitado de la obra y, por tanto, también su copia: muerte, enfermedad, necesidad súbita de dejar la corte, etc. (1999: 129-30). La falta de evidencia concluyente al respecto y el estado en que se encontraba la tecnología de la escritura en la segunda mitad del siglo XII no permiten corroborar esta hipótesis.
i. Vitz desarrolla la idea, ya presente en Joyce Coleman (1996), de que la privacidad era poco menos que imposible y, además, estaba vista con malos ojos en la Edad Media. Por tanto, la lectura privada era una actividad furtiva, propia de quienes debían esconder un comportamiento moralmente reprensible y antisocial (1999: 208-24). Esta idea emana de la teoría estándar de la oralidad, que considera las sociedades orales o con un residuo oral masivo como eminentemente comunales y tribales. Como prueba, se citan unos cuantos casos de lectores privados, como los de los enamorados de Dante (1265-1321), Paolo y Francesca, en el Inferno (Canto V, vv. 121-42); o el de la doncella que lee a sus padres en un vergel y a la que ven y escuchan Yvain y su comitiva en el Le chevalier au lion (Yvain) de Chrétien de Troyes (vv. 5356-65). En el primer caso se trata de dos personajes situados en el infierno que utilizaban la lectura privada con fines erotizantes;61 y en el se-gundo, los receptores de la lectura son los señores del macabro castillo en la Pésima Aventura de Yvain.62 A ejemplos como éstos, se añade como prueba la falta de espacios privados en los castillos medievales hasta alrededor del año 1200. Esta suposición es un lugar común crítico frecuente que, sin embargo, parece aún por demostrar.63
j. Por otro lado, Vitz, para justificar la tesis de que los romans eran representados, se centra en el estudio del supuesto juego de voces distintas y reconocibles de los personajes (de forma, según Vitz, mucho más palpable que en la épica). Asimismo, se estudia la presencia en los romans de frases físicas, de marcadores de la gesticulación y la importancia central del diálogo en Chrétien. De manera, a mi ver, discutible y confundiendo el plano de la historia o del relato con el del discurso, se supone que el intercambio comunicativo oral entre personajes refleja un intercambio comunicativo oral entre emisor vocal y receptor(es) acústico(s) de las obras. En este sentido, Vitz alude a la paradoja de la ausencia de la voz de los manuscritos conservados, pero asegura que:
most of us today have heard these voices only if we are in the habit of reading Chrétien aloud. (1999: 143)
Así, postula que hay que alejarse del estudio de las obras de Chrétien como textos y que:
we need to make a more heroic effort to put ourselves back into the shoes —the solers— of the twelfth century court public, and to try to hear Chrétien’s romances: to think of them perhaps as «medieval live radio theatre»? (1999: 163)64
En la misma dirección va su propuesta de que:
we need to begin not merely to read aloud but to recite and —in strong senses of the word— «perform» medieval romances (1999: 267)
aun reconociendo que tales representaciones no nos darán un sentido pleno de lo que eran las obras medievales.65
Me he detenido en el comentario de los trabajos de Joyce Coleman (1996) y de Vitz (1990, 1994 y, sobre todo, 1999) porque se trata de dos de los estudios más importantes y ambiciosos sobre el tema de las formas de difusión y de recepción de las obras medievales. Representan, además, un intento de superación de la teoría estándar de la oralidad aplicada a la Edad Media y sus presupuestos nos resultarán muy interesantes al estudiar cuestiones similares en la poesía del mester de clerecía. Ambos estudios parten de una aproximación basada en la evidencia textual, y esto es, creo, encomiable. El problema puede proceder de cómo se evalúa esta evidencia, sobre todo en el caso de Vitz (1999). En mi opinión, el único ingrediente que se debe añadir a este tipo de aproximación, es una lectura sensata y ponderada de la evidencia encontrada. Esto es precisamente lo que hace D. H. Green (1994), que dio pie a los estudios recogidos en Chinca y Young (2005) y sobre el que se ahonda en Green (2007). En el capítulo 5 tendré muy en cuenta sus aportaciones para determinar la forma primaria de recepción de los poemas del mester de clerecía, de manera que aquí simplemente ofreceré un breve resumen de sus conclusiones, que habrán de interesarnos en el recorrido que tenemos por delante.
Green estudia la forma primaria de recepción de una cantidad ingente de textos alemanes en vernáculo de entre, aproximadamente, los años 800 y 1300. El establecimiento del lapso cronológico se justifica por la imposibilidad de manejar la enorme producción de los siglos XIV y XV. Los textos analizados pertenecen a los diez géneros siguientes (1994: 60): literatura funcional (ciencia, literatura escolar y literatura didáctica); literatura religiosa (himnos, literatura catequética, sermones, literatura devocional, Reimpredigt); literatura legal; historiografía; literatura bíblica; leyendas; teatro; literatura heroica; literatura narrativa cortesana (épica cortesana, romance, Märe); y lírica (poesía amorosa y poesía gnómica). Green parte de la evidencia interna de los textos conservados y sólo tiene en cuenta lo que éstos nos dicen sobre cómo iban a ser transmitidos ellos mismos (y no otras obras cuyo parecido a textos que han llegado hasta nosotros es discutible). A partir de este análisis, llega a la conclusión de que hay textos que dicen haber sido destinados primariamente a una recepción a través del oído, otros a una recepción a través de la lectura y otros a un modo intermedio de recepción (a través del oído y/o de la lectura).66 Green sopesa con erudición y acierto los criterios que se pueden seguir para determinar cada una de estas tres formas primarias de recepción (1994: 61-94 y 342-49; 113-49 y 362-70; y 169-202 y 380-89, respectivamente) y después realiza una exposición de sus conclusiones (1994: 95-112 y 349-62; 150-68 y 370-80; y 203- 30 y 389-98). De esta manera, observa que 100 textos conservados muestran evidencia del modo intermedio de recepción, frente a 271 que sólo muestran evidencia de recepción a través del oído y 110 únicamente a través de la lectura. Si bien reconoce que la evidencia interna en cuanto al modo primario de recepción de un texto no excluye necesariamente otras formas, considera que sí es un buen indicio (el más seguro que poseemos) sobre cómo se difundían y recibían las obras medievales. En este sentido, la recepción auditiva es aún predominante, pero los datos referentes a la lectura y al modo intermedio apuntan a que la forma de recepción primaria de la literatura en alemán estaba experimentando cambios importantes a principios del siglo XIV (1994: 210). Por géneros, observa que la recepción acústica se da en los diez géneros analizados (1994: 112). Unos cuantos, sin embargo, no muestran evidencia de recepción a través de la lectura, a pesar de haber sido puestos por escrito: himnos y literatura catequética, literatura heroica, Mären, teatro y poesía gnómica (1994: 168). Por último (1994: 203-10), Mären, teatro y literatura heroica tampoco muestran evidencia de recepción intermedia, que es más clara en la poesía narrativa cortesana, en la literatura bíblica y en las leyendas (especialmente en las hagiografías). Green concluye ofreciendo una serie de contextos posibles de recepción de las obras (cortes aristocráticas, monasterios, ciudades, comunidades religiosas no regulares, cortes arzobispales) y poniendo todos los datos obtenidos en perspectiva histórica (1994: 210-315 y 392-426).
Estas aportaciones de Green y, en general, el repaso histórico de los diferentes modos de composición y comunicación de la literatura en Occidente hasta la Edad Media y el panorama de cómo se ha aproximado a ellos la crítica proporciona un contexto adecuado tanto para evaluar las aportaciones críticas sobre la forma primaria de difusión y de recepción de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII, como para poner de relieve una serie de precisiones y problemas conceptuales, terminológicos y metodológicos que conlleva nuestro estudio. A ello se dedicarán los dos capítulos siguientes.
38.– Como ponía de relieve Paul Zumthor al comenzar su tratado sobre la poesía oral, «il peut sembler dérisoire d’écrire un livre sur la voix» (1983: 9). Quien pretenda tener en cuenta la difusión vocal de las obras medievales se encontrará, además, en una posición análoga a quien estudia formas artísticas no escritas, desde la pintura a la música, pasando por el cine, la escultura o la arquitectura, y habrá de afrontar la misma dificultad: la necesidad de emplear el lenguaje verbal escrito para hablar de un objeto de estudio que no lo utilizaba (de forma exclusiva, al menos).
39.– Curiosamente, sin embargo, cuanto más texto presenta una edición, más refleja la variabilidad de la obra que edita. Así, quizá sea la nueva era informática la que refleje más la mouvance o variance de las obras medievales a través, precisamente, de una multiplicación de lo escrito. Armando Petrucci (1999: 274) indica que cuanto mayor es la producción escrita de una sociedad, menor es la durabilidad del soporte material de la escritura que se utiliza (199: 274) y hace notar que hoy, con la informática, se pasa de la fijeza de lo impreso a la movilidad, de la duración a la fugacidad, del carácter físico del soporte material a la virtualidad (1999: 296-97). Se podría plantear, quizá, que estamos asistiendo a un retorno a una especie de oralidad, curiosamente a través de la escritura y de la lectura. No se trata ya de la vuelta a una oralidad secundaria, como se ha señalado que ocurrió, respecto de los primeros ochenta años del siglo XX, con el predominio de la radio, la televisión y el cine como medios de comunicación de masas, basados en buena medida en la letra en sus mensajes verbales, pero con un componente oral, vocal y acústico muy importante (Ong 1995: 11; Havelock 1996: 47-59). Sería, más bien, una oralidad terciaria, en la que, paradójicamente, es la letra la que porta algunas características tradicionalmente asociadas con la voz. El emisor y el receptor ya no están presentes en el mismo lugar en el acto de comunicación, pero el mensaje escrito es tan efímero, mutable y proteico como lo es el mensaje oral.
40.– Tanto la versión estadounidense de la estética de la recepción, Reader-Response Theory, como una de sus obras más emblemáticas, El acto de leer de Wolfgang Iser (1987), delatan ya en su propio nombre una forma específica de recepción de las obras. ¿Sería posible aplicar tal cual los presupuestos de esta teoría a una literatura no concebida para lectores, como, ya lo veremos, es la del mester de clerecía?
41.– Los estudios que parten de presupuestos procedentes de estas líneas teóricas pueden ser magníficos. No es mi intención en absoluto criticarlos o negar su validez. Lo dicho arriba me sirve, más bien, para justificar que el presente estudio no se rija por ningún modelo crítico como marco teórico exclusivo. No obstante, echaré mano de conceptos procedentes del formalismo; estructuralismo y post-estructuralismo; la teoría de la recepción (especialmente en la versión dotada de profundidad histórica de Jauss 1977 y 1982); la pragmática; la lingüística del texto; la teoría de la oralidad, en especial en la formulación estándar de Ong (1995); y la crítica textual tradicional. Sobre la cuestión de la aplicación de corrientes críticas actuales al estudio de la literatura medieval, pueden verse Gómez Redondo (2003), Walde Moheno (2003), Funes (2009) y, para el caso concreto del Libro de buen amor, de Looze (2004).
42.– Así ocurre con el tradicionalismo, representado en Francia por Gaston Paris y en España por la propuesta neotradicionalista de Ramón Menéndez Pidal. El individualismo de Joseph Bédier y el neoindividualismo, por su parte, tenderían a la obliteración de la voz. Para los fundamentos de estas posturas, más bibliografía y distintas opiniones al respecto, pueden verse, por ejemplo, Faulhaber (1976); Menéndez Pidal (1991); y las introducciones a las ediciones del Poema de mio Cid de Menéndez Pidal (1944-46), Michael (1989), Smith (1994), Marcos Marín (1997) y Montaner (2007).
43.– Las tesis de Balogh (1927) y, sobre todo, su interpretación de algunos pasajes concretos han sido ampliamente debatidas y, en algunos casos, refutadas, por ejemplo, en Hendrickson (1929) y Knox (1968). El trabajo de Balogh sigue siendo, en todo caso, una fuente imponente de ejemplos.
44.– Para Chaytor (1945) y Baugh (1967), tal variación no se debe tanto a errores o a la voluntad modificadora de autores o escribas en el momento de la copia material, como al hecho de que los textos reflejen rendiciones vocales distintas de una misma historia. En el caso de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII no tenemos tanta variedad, como veremos. Por otro lado, habría que relativizar el alcance normalizador de la imprenta. A título de ejemplo, puede verse el caso del Renaldos de Montaluan (ed. Corfis 2001) y, en general, para la variación textual en los libros de caballerías, Lucía Megías (2000). Para una matización de la influencia radical de la imprenta en los hábitos mentales y culturales de la sociedad occidental, véase Clanchy (1993: 1, 12 y passim), que es, en buena medida, una contestación a Chaytor (1945), pero también a las tesis de McLuhan (1993) y de Eisenstein (1994a y 1994b). Para el caso de la influencia de la imprenta sobre los modos de recepción de las obras en la transición de la Edad Media a los Siglos de Oro en España, véase Deyermond (1988 y 2009) y Frenk (1997: 7-38, 73-100 y 110-15).
45.– Esto daría un total de entre 100 y 200 sílabas por minuto. Suponiendo catorce sílabas en el alejandrino del mester de clerecía y un ritmo de vocalización similar, los poemas en cuaderna vía se enunciarían a entre 7,1 y 14,2 versos por minuto. Con ello, sin pausas y dando por buena una extensión de los poemas similar a la que tienen en las ediciones que se manejan aquí, vocalizar el LAlex, de unos 10.700 versos, llevaría entre veinticinco y doce horas y media; el LApol (de unos 2.624 versos), entre seis y tres horas; y la VSD (3.108 versos, más o menos), entre siete y tres horas y media.
46.– An oral text will yield a predominance of clearly demonstrable formulas, with the bulk of the remainder «formulaic», and a small number of nonformulaic expressions. A literary text will show a predominance of nonformulaic expressions, with some formulaic expressions, and very few clear formulas. The fact that nonformulaic expressions will be found in an oral text proves that the seeds of the «literary» style are already present in oral style; and likewise the presence of «formulas» in «literary» style indicates its origin in oral style. These «formulas» are vestigial. (Lord 1960: 130).
Lord mantiene esta convicción treinta años después: «Formula density [...] is still a reliable criterion for oral composition under certain circumstances» (1991: 26).Tanto en la década de 1960 como en la de 1990, matiza y atenúa el alcance del análisis de fórmulas, poniendo condiciones al mismo. En primer lugar, no se deben tratar todos los textos de la misma manera: hay que tener en cuenta tanto al autor como la tradición a la que pertenecen y la forma en que el texto nos ha llegado por escrito (1960: 30 y 289, n. 11). Además, es necesario comparar las fórmulas específicas de una obra dada con las características de la tradición en la que esa obra se inscribe (1991: 26). Junto a las fórmulas, también son útiles para determinar si una obra fue compuesta oralmente o no el estudio del encabalgamiento, aunque no sea suficiente de por sí, y el análisis de los temas (1960: 131-32).
47.– Testimonio de la vigencia del legado de Lord es el Center for Studies in Oral Tradition (http://www.oraltradition.org) y su revista, Oral Tradition. Véase también el volumen colectivo editado por Foley (1998), en particular la contribución de Zemke (1998). Por otro lado, el análisis de fórmulas ha sido aplicado a la épica castellana con resultados e interpretaciones divergentes (De Chasca 1970; Duggan 1974; Chaplin 1976; Geary 1980; Miletich 1981 y 1986). Véanse, en este sentido, las clarificadoras páginas de Alberto Montaner (2007: XCII-XCIX y CLXXXIX-CCVII); y Matthew Bailey (2003 y 2010: 8-23 y 47-75), quien señala, con toda razón, que el concepto de fórmula, basado en unas condiciones métricas estables, no es aplicable a la épica castellana y propone su sustitución por el de intonation unit. Bailey (2006 y 2010: 24-46 y 76-104), que tiene un concepto muy amplio de lo que es oral y parece reducir la actividad compositora a las primeras etapas de creación de una obra, argumenta incluso en favor de la composición oral del PFG y otros textos en cuaderna vía. Por otro lado, en seguida veremos hasta qué punto ciertas características consideradas reveladoras del modo de composición de las obras por la teoría estándar de la oralidad pueden deberse simplemente a las peculiares circunstancias de emisión y de recepción de las mismas. En este sentido, el análisis de fórmulas parece más apto como herramienta descriptiva del estilo o como revelador de ciertos modos de difusión y de recepción de las obras que como índice fiable de su forma de composición.
48.– En 1968, es decir, cinco años después de la aparición de su extenso artículo en colaboración con Watt, Goody (1996) recoge ya algunas de las críticas hechas a aquel trabajo. Así, por ejemplo, señala que no se pretendía defender un determinismo tecnológico de la escritura y que habría que retrasar a Platón y Aristóteles algunas de las implicaciones que ya se atribuían allí a los presocráticos. Además, reconoce que muchos otros factores contribuyeron al cambio de cosmovisión en Grecia y que hay pocas (o ninguna) causas suficientes que expliquen tal cambio por sí mismas. Al mismo tiempo, Goody admite que la introducción de la escritura alfabética no tuvo en otros lugares las mismas repercusiones que en Grecia; que la escritura de por sí (y no sólo la alfabética) puede tener implicaciones importantísimas (en el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la medicina, que no necesitan de una escritura alfabética para auto-explicarse, por ejemplo); que, al menos durante los últimos dos mil años, la mayoría de la humanidad ha vivido en sociedades con algún contacto con la escritura; y que, incluso en sociedades altamente letradas, la interrelación entre escritura y oralidad puede explicar algunas características supuestamente atípicas, como la persistencia del pensamiento mítico o supersticioso en sociedades occidentales actuales.
49.– Esta premonición, con el auge de la red, no se sostiene. En cualquier caso, a lo que parece, algunos estábamos fuera de todo riesgo de pertenecer a la execrable categoría del homo typographicus, ya que «los españoles han estado inmunizados contra la tipografía por su lucha secular contra los moros» (McLuhan 1993: 323-26).
50.– Algo parecido se podría decir de los romances, aunque no veo por qué eso ha de privarles del marbete de composiciones orales. Creo, en cualquier caso, que todo lo que se viene diciendo aquí apunta a la conveniencia de reducir el alcance semántico del término oral al proceso de composición, como se seguirá viendo a lo largo del estudio.
51.– Los comentarios de las páginas que siguen sobre Joyce Coleman (1996) son una versión modificada de Ancos (2001).
52.– Habría que tener en cuenta, en todo caso, que la crítica que en ocasiones se hace de los defensores de la teoría estándar de la oralidad parece, a veces, una reacción excesiva. Por un lado, como hemos visto, no siempre los autores criticados son tan rígidos como se da a entender, ni la gran división tan excluyente. Por otro, en vez de rechazar completamente, por ejemplo, el determinismo tecnológico propuesto por algunos a la hora de explicar el cambio en el modo de recepción de las obras, sería quizá más positivo tratar de englobar las contribuciones anteriores y observarlas como explicaciones parciales del fenómeno.
53.– Un problema, sin embargo, que plantea la tesis general de Saenger es que si la escritura se separa para facilitar el acceso al latín precisamente por la dificultad que entrañaba este idioma en
aquellas zonas donde era percibido como lengua distinta y segunda, ¿cómo explicar que, al mismo tiempo, una lectura silenciosa y rápida del latín surja en esas mismas zonas? Por otro lado, Petrucci (1999: 185-86) apunta que las delimitaciones cronológicas y geográficas en la práctica de la separación de palabras no son siempre tan claras y nítidas como se deduce de los trabajos de Saenger. Además, un razonamiento inverso al de éste también sería posible. Es decir, quizá la separación de palabras no habría favorecido la lectura ocular, sino que la lectura ocular es la que habría favorecido la separación de palabras; y, paralelamente, la scriptura continua no tendría por qué ser un indicio de vocalización de las obras, sino que podría serlo de recepción acústica en el acto de copia (bien porque se tratase de una copia al dictado, bien porque el copista pronunciase las palabras antes de consignarlas por escrito). En el discurso hablado la asimilación de sonidos es constante y, por tanto, la identificación de las palabras como unidades autónomas resulta difícil. Hoy, al estar acostumbrados desde una edad muy temprana a la recepción de textos escritos que presentan separación de vocablos, tal identificación parece natural y nos vemos impelidos a la vocalización cuando nos encontramos ante un texto en que las palabras no se separan de forma regular. Sin embargo, deducir que esto hubiera de ocurrir también con personas cuyo contacto con la escritura había sido desde siempre a través de la scriptio continua parece un razonamiento por demostrar.
54.– Fernando Gómez Redondo (2006: 54-58) presenta un estado de la cuestión muy informado de estudios sobre la recepción de la literatura medieval, a los que, sin duda, hay que añadir los suyos (Gómez Redondo 1998, 2002, 2003 y 2006), que se comentarán en el próximo capítulo. En éste me limito a las contribuciones de Joyce Coleman (1996), Vitz (1999) y Green (1994), ya que, como se verá, resultan de especial interés para analizar la forma primaria de creación y comunicación de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII.
55.– En el caso español, Margit Frenk ha señalado que esto ocurriría, en los siglos XVI y XVII, con la materia celestinesca, libros de caballerías (y sus parodias), literatura pastoril, novelas cortas, cuentos, poesía lírica, teatro, y literatura epistolar y ensayística (1997: 26-35).
56.– Para el caso concreto de los poemas castellanos en cuaderna vía, véanse Gybbon-Mony- penny (1965) y Biaggini (2002b).
57.– Como veremos en el próximo capítulo, Menéndez Pidal (1991: 160-61, 176 y 360) operaba de modo similar al pensar que las versiones de las historias de Apolonio y de Alejandro que el juglar Cabra debía conocer, según el ensenhamen que le dedica Guerau de Cabrera, eran exactamente, o poco menos, las contenidas en los manuscritos conservados del LApol y del LAlex.
58.– Vitz (1999: 16-17) critica a los fundadores de la teoría estándar de la oralidad, especialmente a Lord, por la poca importancia que dan a la memoria en la vocalización de la poesía oral; por hacer coincidir momento de composición con momento de representación, siguiendo el modelo serbio; y, por tanto, por considerar el carácter formulario como un rasgo esencial de la poesía oral. Por otro lado, Vitz parece suponer que los manuscritos medievales que poseemos hoy son reproducción bastante fiel del componente verbal de las performances originales. Así, por ejemplo, establece una analogía entre lo que son los textos conservados para nosotros y lo que serían los guiones de obras para la radio para alguien que no hubiera escuchado nunca la radio ni dispusiera de ninguna grabación de programas radiofónicos (1999: 139-40).
59.– No es que esto tenga que ser falso, pero, como hemos visto en el capítulo anterior, tampoco necesariamente verdadero. Los versos que aduce Vitz para demostrarlo (1999: 128) son problemáticos: «Del Chevalier de la charrete / Comance Crestïens son livre» (Le chevalier de la charrete ou Le roman de Lancelot, vv. 24-25; ed. Charles Méla en Michel Zink, dir. 1994: 501). Aquí el autor, Chrétien, es sujeto de un verbo en tercera persona del singular y el posesivo son también es de tercera persona; o sea, parece que el narrador-emisor vocal se refiere al autor como a una tercera persona, cosa más lógica que suponer que el autor-emisor vocal cambia de la primera persona con que había comenzado el relato a la tercera para hablar de sí mismo.
60.– A esto se puede añadir que la interpretación de algunos pasajes es bastante dudosa. Así ocurre con la de los versos de la Chanson royal de Deschamps, aportados como prueba de que lire podía significar ‘oír leer’ (1999: 125): «A tous ceuls qui lire m’orront / et en lisant proffiteront / salut et bonne affection». Se considera que el sujeto de «lisant» es ellos (o sea, «tous ceuls qui lire m’orront»). Sin embargo, no parece nada claro que el sujeto gramatical de la acción no sea el yo narrador-emisor vocal, con lo que lisant significaría ‘leyendo (yo) en voz alta’, no ‘oyéndome (ellos) leer a mí’.
61.– Francesca dice a Dante:
Noi [ella y Paolo] leggiavamo, un giorno, per diletto,
di Lancialotto come amor lo strinse:
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante.
(Inferno V, vv. 127-38; ed. Villaroel et al. 1991: 46)
Dante dirige su Commedia a un lector, en singular (véase, por ejemplo, Purgatorio, XVII, v. 1, ed. Villaroel et al. 1991: 442), un lector que, sin embargo, también va a oír: «O tu che leggi, udirai nuovo ludo» (Inferno XXII, v. 118; ed. Villaroel et al. 1991: 197). Parece deducirse, pues, que Dante esperaba que el receptor vocalizase su obra, recibiéndola simultáneamente a través de la vista y del oído (véase Frenk 1997: 10).
62.– El narrador del Yvain nos cuenta cómo:
Mesire Yvains el vergier entre
Et aprés lui toute sa route;
Apuyé voit deseur son coute
Un prodomme qui se gesoit
Seur .i. drap de soie, et lisoit
Une puchele devant li
En un rommans, ne sai de cui.
Et pour le rommans escouter
S’i estoit venue accouter
Une dame, et estoit sa mere.
(vv. 5356-65; ed. David F. Hult, en Michel Zink (dir.) 1994: 888)
63.– Green lo refuta en unas páginas excelentes (1994: 303 y ss.). En el Libro del Caballero Zifar, de la primera mitad del siglo XIV, encontramos el caso de una doncella que lee a Roboán la historia de Lanval (Yván, curiosamente, en el Zifar), sin ningún tipo de secretismo:
E la donzella lleuaua el libro de la estoria de don Yuan e començó a leer en el. E la donzella leye muy bien e muy apuestamente e muy ordenadamente, de guissa que entendie el infante [Roboán] muy bien todo lo que ella leye, e tomaua en ello muy grand plazer e grand solaz; ca çiertamente non ha ome que oya la estoria de don Yuan, que non resçiba ende muy grand plazer, por las palabras muy buenas que en el dizie. E todo ome que quisiere auer solaz e plazer, e auer buenas costunbres, deue leer el libro de la estoria de don Yuan. (Ed. González 1983: 413; y véase Gómez Redondo 2001 y 2006: 93-95).
Más adelante veremos que, en un ámbito monástico, Eadmer de Canterbury componía a hurtadillas. Santo Tomás se aislaba para hacerlo, incluso en la corte y en una cena con presencia real. Los poemas en cuaderna vía del siglo XIII abundan en esta impresión: Apolonio, en un contexto cortesano, lee a solas (LApol, cs. 31-32); y otros personajes (Luciana y Tarsiana, por ejemplo) también tienen posibilidad de aislarse en ambientes cortesanos o burgueses. El aislamiento no se considera algo poco habitual, huraño o antisocial de por sí. De vuelta al ámbito religioso, los santos de Berceo buscan la soledad como modo de conseguir la santidad (Santa Oria y San Millán, desde luego, pero también Santo Domingo en la primera etapa de su vida). Asimismo, como hemos visto en el capítulo anterior, San Agustín no criticaba que San Ambrosio se aislara, aun siendo un obispo con múltiples responsabilidades sociales, y la Regla de San Benito prescribía el recogimiento en diversos momentos del día y la práctica diaria de la lectura privada.
64.– No se explica tampoco muy bien esta insistencia en la radio como término de comparación con las representaciones de romans, cuando el teatro y, en menor medida, el cine o la televisión resultarían ejemplos más idóneos por su combinación de imagen y sonido.
65.– La propuesta es muy interesante y atractiva, pero no se sustenta en evidencia textual sólida. Se puede empezar por dudar que, de hecho, una forma del texto similar a la de los romans conservados sirviera de base para su representación. Dar esto por cierto y, por ende, ponerse a representarlos ahora corre el riesgo de crear la impresión de que esta ilusión de reproducción, si bien inexacta, de las condiciones de emisión y de recepción de los romans corresponde a la realidad pretérita. Y los impedimentos son múltiples, empezando por una barrera lingüística, a mi ver, insalvable.
66.– Habría de tenerse en cuenta que la lectura a solas no tenía por qué ser en silencio en la Edad Media. De esta manera, la lectura ocular no descarta la recepción acústica y el modo intermedio de recepción no requiere una vocalización necesariamente colectiva. También ha de considerarse que la recepción auditiva no niega la participación de la vista del receptor, bien porque el códice pudiera estar presente en el acto de vocalización, bien porque el oyente pudiera tener acceso visual simultáneo, anterior o posterior a la obra. De este modo, si bien Green no ve como excluyentes sus categorías en una sucesión temporal (es decir, recepción auditiva primero y luego visual, o viceversa), no parece que contemple la posibilidad de una recepción doble, más que intermedia, visual y acústica, (casi) simultánea, ya sea a través de una lectura solitaria pero vocalizando las palabras, u oyendo leer a otra persona pero, al mismo tiempo, teniendo contacto visual con el texto. Por tanto, junto al modo intermedio de recepción que propone Green, sería conveniente considerar también un modo doble de acceso a las obras. Véanse en este sentido, respecto de textos procedentes de la cancillería real y el LAlex, los interesantes comentarios de Amaia Arizaleta (2010: 106-07, 258-59 y 275). Sobre todo esto habremos de volver más tarde.