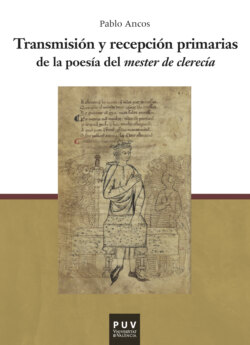Читать книгу Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecía - Pablo Ancos García - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. Primeros intentos de recuperación de la voz
ОглавлениеJunto a estas aproximaciones marcadamente textualistas, en un principio la crítica reclama la voz sobre todo en obras consideradas populares o tradicionales (cantares de gesta; poesía lírica de tipo tradicional; el romancero, para el caso español).42 Se dedican importantes trabajos al estudio de la figura y función de los juglares (Faral 1910; Menéndez Pidal 1991), a quienes se considera agentes fundamentales de la literatura. En otro tipo de producciones que se resisten a las etiquetas de popular o tradicional, la presencia de la voz se tiene en cuenta sólo de vez en cuando. Esto ocurre, sin embargo, en los trabajos fundacionales de Josef Balogh (1927), Ruth Crosby (1936) y H. J. Chaytor (1945).
Balogh (1927) estudia la Antigüedad grecorromana y la Edad Media latina. Su conclusión es que la lectura privada, ocular y silenciosa durante todos estos períodos era una práctica, si no completamente desconocida, sí al alcance sólo de unos pocos individuos, extraordinaria, y sólo justificada por circunstancias especiales (mudez o problemas de garganta, contenido comprometedor de un escrito, etc.). Por lo general, las obras se transmitían a través de la voz y se recibían acústicamente.43
Crosby (1936) estudia producciones medievales en vernáculo de Inglaterra, Francia y, en menor medida, Italia: romans, fundamentalmente, pero también crónicas, cantares de gesta, colecciones de milagros y hagiografías. Todos ellos son, en su opinión, géneros populares destinados a una indeterminada oral delivery. Crosby es pionera en analizar algunas características de los textos medievales conservados como posible resultado de que estuvieran destinados a la vocalización. Así se explican, entre otros, los pasajes de alusión directa al público oyente o la abundante repetición de palabras, oraciones, situaciones e ideas (expresiones introductorias, epítetos y fórmulas épicas, elementos expletivos, transiciones narrativas explícitas, afirmaciones de la veracidad de lo narrado, juramentos y promesas, invocaciones religiosas iniciales y bendiciones finales, etc.).
Chaytor, por su parte, considera en su importante libro que la invención de la imprenta es un punto de inflexión en la historia de la civilización occidental (1945: 1), con repercusiones radicales en cuanto al concepto de la literatura y de sus características; las nociones de originalidad y propiedad literaria; el sistema de producción, transmisión y recepción de la literatura; y los propios procesos de pensamiento del hombre occidental. El tránsito de la cultura manuscrita a la impresa sería la historia de «the gradual substitution of visual for auditory methods of communicating and receiving ideas» (1945: 4). La voz y el oído dominan, pues, la cultura manuscrita medieval. Chaytor coincide con Balogh (1927) y Crosby (1936) en que las obras de cualquier tipo se difundían vocalmente en su mayoría (1945: 5-13). Incluso la lectura privada, menos frecuente que la recepción colectiva, se realizaría, con contadísimas excepciones, musitando las palabras (1945: 13-16). La labor de copia era, a la vez, visual, vocal y auditiva, pero, se postula, con un predominio del oído sobre la vista, lo que explicaría algunos de los errores y variantes observables en los manuscritos conservados (1945: 19). Chaytor hace hincapié también en el tono retórico de la poesía medieval, narrativa o no, y lo achaca a su recepción acústica (1945: 52-53), que explicaría el carácter rítmico y fragmentario de los poemas conservados (pensados para ser dichos en voz alta en distintos momentos y lugares), la existencia de incongruencias y su aparente falta de proporción (1945: 48-82), así como determinadas características morfológicas y sintácticas de los mismos: uso irregular de los tiempos verbales, escasez de conjunciones y de oraciones subordinadas, etc. (1945: 142-44). Asimismo, se aprecia una progresión cronológica en el modo de difusión de las obras (del canto a la lectura en voz alta), evolución que tiene su correlato en la paulatina prosificación de la épica francesa, aunque nunca se llegue a precisar exactamente qué modo o modos de difusión y de recepción corresponden a cada obra, género o período (1945: 80-82). En cualquier caso, la aparición de la prosa a principios del siglo XIII sería consecuencia del incipiente surgimiento de un público lector, quizá a causa del auge de la educación a partir de finales del siglo XII (1945: 83-114), algo que matiza la afirmación de que sólo la imprenta consiguió generar un estilo literario destinado a la lectura visual (1945: 82). Por último, considera Chaytor que la publicación de las obras se realizaba en su mayor parte vocalmente a través de juglares (1945: 115), transmisores sobre todo de poesía épica y lírica, en cuya labor la memoria, la modulación de la voz y la gesticulación tenían una función primordial (1945: 116-17). Este modo de difusión de las obras explicaría el estilo de los poemas conservados y, junto con la forma de operar de los copistas, ayudaría a dar cuenta de las variantes textuales con las que nos han llegado algunas obras medievales, algo especialmente llamativo en el caso de los cantares de gesta franceses (Chaytor 1945: 117-19) y de los romances ingleses (Baugh 1967: 28-31).44