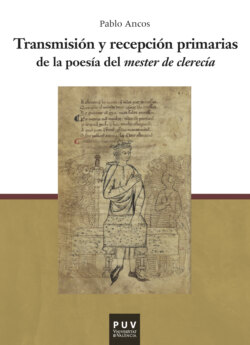Читать книгу Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecía - Pablo Ancos García - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3. Formulación de una teoría estándar de la oralidad
ОглавлениеTras estas aportaciones pioneras, los primeros años de la década de 1960 son testigos de una explosión en el interés por el estudio de la oralidad, la difusión vocal y la recepción auditiva de épocas pasadas. Por estos años se sientan las bases de lo que se ha dado en llamar una teoría estándar de la oralidad (Joyce Coleman 1996: 2), que cobra su forma definitiva a inicios de la década de 1980 con un estudio muy influyente de Walter Ong (1995). En efecto, uno de los fundadores de tal teoría, Eric Havelock (1996: 47-49), señala los años de 1962 y 1963 como un punto de inflexión marcado por la aparición, en cuestión de meses, de los trabajos de, entre otros, Marshall McLuhan (1993) y Jack Goody e Ian Watt (1996), a los que precedía en un par de años un estudio, hoy clásico, de Albert Lord (1960) y seguirá en otros tantos el de Claude Lévi-Strauss (1966).
Lord entiende por poesía oral la que se compone oralmente en el momento de su difusión vocal (1960: 5), al modo que ocurre con la de los cantores serbios estudiados por él y por su maestro Milman Parry en la primera mitad del siglo XX. La poesía oral se caracteriza, entre otras cosas, porque la composición se realiza mediante el uso de fórmulas (en el nivel del verso) y de temas (en el nivel del cantar en su conjunto) y, por tanto, posee características totalmente diferentes de la escrita. Por fórmula se entiende:
a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea. (1960: 4 y 30)
Por su parte, los temas pueden definirse, siguiendo a Parry, como «repeated incidents and descriptive passages in the songs» (1960: 4), «the groups of ideas regularly used in telling a tale in the formulaic style of the traditional song» (1960: 68). Posteriormente, Lord añadiría que un tema es un episodio repetido usando «more or less the same words [...]. It is a repeated passage rather than a repeated subject» (1991: 27).
Los cantores orales (ideal y mayoritaria, aunque no necesariamente, analfabetos) componen en el momento de la difusión vocal, pero no de memoria, ni improvisando (1960: 17 y 25). Poseen de antemano un conjunto de fórmulas y de temas recopilados en un largo proceso de aprendizaje, pero su técnica es la de la recreación creativa de ese material tradicional, condicionada también por el contexto de recepción, que impone numerosos ajustes e interrupciones. Un ritmo usual de vocalización en un cantor experto sería de entre diez y veinte versos de diez sílabas por minuto (1960: 17), si bien interrumpido por frecuentes períodos de descanso.45 Toda poesía no compuesta así no sería oral para Lord, quien, además, rechaza la idea de la existencia de composiciones de transición entre lo oral y lo escrito (1960: 129 y 289, n. 9). Treinta años más tarde, matizaría esta opinión:
Although the two worlds, the oral and the written, of thought and its expression, exhibit some striking and important differences, they are not really separate worlds. (1991: 15)
Lord cree que la poesía homérica y buena parte de la épica medieval (el Beowulf y la Chanson de Roland, por ejemplo) pertenecerían plenamente a la tradición oral (1960: 141-221). En su opinión, ésta no queda desvirtuada por el uso de la escritura para transcribir los poemas (1960: 128). El modo de composición original de los textos que poseemos hoy puede descubrirse a través del estudio de su estilo, en concreto, a través del análisis de la densidad de fórmulas que contienen.46
La obra de Lord ha sido muy influyente y no siempre bien entendida. Además, abrió la caja de Pandora y aun hoy sigue siendo punto de partida para estudios sobre el modo de composición de las obras medievales (véase Bailey 2003, 2006 y 2010, por ejemplo, para el caso de la poesía épica y en cuaderna vía castellanas).47
McLuhan (1993), Goody y Watt (1996), Havelock (1996) y Ong (1995) amplían el ámbito de estudio de Lord (1960) y postulan que la oposición oral / escrito tiene repercusiones no sólo sobre los productos artísticos, sino sobre el modo en que se configura el pensamiento del ser humano y su forma de organización social.
Así, Goody y Watt (1996) y Havelock (1996) analizan la repercusión de la introducción y generalización de la escritura alfabética en Grecia. Para Goody y Watt el hecho de que esta adopción coincida cronológicamente con la aparición de la democracia y de ciertas instituciones educativas y legales prueba que hay un vínculo entre los dos fenómenos (1996: 53) y que la escritura alfabética es causa necesaria (si bien no suficiente) de su creación. Aunque en la práctica, como veremos, sí establecen diferenciaciones tajantes, Goody y Watt señalan que no se puede hablar de una gran división entre la cultura oral y la escrita, pues hay culturas ágrafas con elementos de pensamiento empírico y lógico, y hay elementos ilógicos y míticos en gran parte del pensamiento y conducta occidentales de hoy en día. En cualquier caso, creen que sí hay diferencias generales entre un tipo de culturas y otro:
la escritura establece un tipo distinto de relación entre la palabra y su referente, una relación que es más general, más abstracta y menos estrechamente vinculada con la persona, el tiempo y el espacio específicos, que la que se da en la comunicación oral. (1996: 54)
Entre las consecuencias o, como corrige poco después el propio Goody (1996: 14), implicaciones, de la adopción de la escritura alfabética, Goody y Watt (1996) citan el paso del pensamiento mítico al pensamiento lógico-empírico, con las repercusiones que esto tiene: desarrollo de la capacidad crítica y racional; cuestionamiento individual; aparición de la conciencia personal y de la interiorización de la experiencia; escepticismo; un nuevo concepto del espacio y del tiempo; surgimiento de la conciencia histórica; desarrollo de la democracia; el individualismo y la fragmentación del saber (o especialización); etc. Es la adopción de la escritura alfabética la que permitiría el desarrollo griego en dos campos fundamentales: el epistemológico (con el nuevo método lógico de conocimiento) y el taxonómico (con la clasificación de los distintos campos de conocimiento en áreas que luego serán heredadas por toda la tradición occidental).48
McLuhan (1993), quizá el más tajante de los fundadores de la teoría estándar de la oralidad, se hace eco de los trabajos de Chaytor (1945) y Lord (1960) y, aun reconociendo la importancia de la introducción del alfabeto fonético (1993: 13-14), retrasa este supuesto gran impacto de la escritura en Occidente al período posterior a la invención de la imprenta. McLuhan ve con añoranza las supuestas características de las culturas orales del pasado y confía en que la nueva era electrónica devuelva a la sociedad occidental a un estadio oral, o, al menos, pretipográfico (1993: 15, 23, 57-58).49 El libro de McLuhan se estructura según un «modelo de percepción y de observación en mosaico» (1993: 375), en lo que parece un intento de recrear la heterogeneidad, la discontinuidad y la percepción total de las culturas orales, frente al carácter lineal, unidimensional y homogéneo del pensamiento impuesto por la escritura alfabética y la imprenta. Resulta, pues, difícil domesticar su pensamiento salvaje en unas cuantas líneas. Sin embargo, parece deducirse del conjunto de su obra que el ser humano anterior a la imprenta sería tribal y comunal; estaría en armonía con la colectividad y con el universo; y poseería un modo de pensamiento esencialmente oral y acústico. Por contra, el homo typographicus sería esencialmente individualista e insociable; poseería un modo de pensar puramente visual; y estaría excesivamente especializado y desconectado del universo.
Ong (1995) recoge éstas y muchas otras aportaciones, y establece una serie de rasgos típicos de los productos expresivos de culturas de oralidad primaria, esto es, de sociedades en las que se desconoce la escritura por completo (1995: 31). No obstante, Ong cree, asimismo, que tales características se dan también en otras culturas que, como la medieval, presentan un massive oral residue (1995: 36). Enumeraré rápidamente estos rasgos a continuación porque, como se verá, han sido objeto de controversia y los habré de utilizar más adelante, aplicados a los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. Así, para Ong, los productos de la oralidad se caracterizan por (1995: 33-57):
1 Estar basados en la memoria.
2 Ser aditivos, lo que se refleja, en la sintaxis, en un predominio de la coordinación o parataxis sobre la subordinación o hipotaxis.
3 Ser agregativos, más que analíticos, lo que se manifiesta, en el nivel verbal, en la repetición de fórmulas expresivas que apenas añaden elementos significativos nuevos.
4 Ser redundantes o copiosos en el plano de la estructuración del contenido.
5 Ser conservadores y tradicionalistas.
6 Estar cerca del mundo del receptor y proporcionarle el conocimiento práctico necesario para funcionar en ese mundo.
7 Tener un carácter agónico, en el sentido etimológico de agonía como ‘lucha’ o ‘combate’.
8 Ser participativos, no objetivamente distanciados del mensaje o irónicos con respecto a él o con respecto al receptor, ya que en la comunicación oral, a diferencia de lo que ocurre en la comunicación escrita, es imprescindible, si no se utilizan artilugios tecnológicos, la presencia de emisor y receptor en el mismo lugar y momento.
9 Ser homeostáticos, como ya señalaran Goody y Watt (1996), es decir, suprimir o modificar todos los elementos del pasado que no tendrían sentido o que resultarían inconvenientes en el aquí y ahora del receptor.
10 Ser concretos, no abstractos.
Según Ong, en la cultura manuscrita medieval:
books were subtly assimilated more to oral utterance and less to the world of physical objects than they are in a high-technology print culture. (1984: 1)
El hecho de que no hubiera dos manuscritos idénticos y de que los inicios de los textos y colofones finales a menudo contuvieran «a conversation-like address to the reader» (1984: 1-2) vendría, según Ong, a apoyar esta tesis.
La teoría estándar de la oralidad, con su perspectiva extensa pero no intensa y su enfoque humanístico-renacentista, achaca a la escritura y a su difusión cambios fundamentales en el desarrollo histórico de Occidente, y viene a reclamar la voz y el oído en el modo de composición, de transmisión y de difusión de las obras de distintos períodos del pasado. La paradoja de que habiéndose compuesto y/o transmitido primariamente mediante la voz y recibido a través del oído nos hayan llegado por medio de la letra exclusivamente se salva de distintos modos: estableciendo analogías entre productos orales del presente y del pasado y sus formas de producción, difusión y recepción; considerando que la transmisión textual no enmudece la voz de las obras; etc. La fijación formal de esta teoría por Ong (1995) a lo largo de la década de 1970 y principios de los ochenta generó la proliferación de estudios que pretenden su aplicación, más o menos revisada, a la Edad Media, y el surgimiento de críticas y de propuestas de revisión de la misma, críticas que ya habían comenzado a partir de los trabajos de Lord (1960).