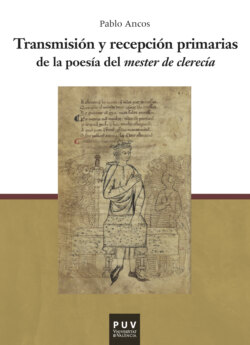Читать книгу Transmisión y recepción primarias de la poesía del mester de clerecía - Pablo Ancos García - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1. Antigüedad
ОглавлениеComposición oral, transmisión vocal y recepción auditiva dominan todos los ámbitos de la comunicación en la Grecia arcaica. Hacia el siglo VIII a. de C., se introduce la escritura alfabética, que se va extendiendo poco a poco hasta normalizarse y generalizarse hacia el siglo V a. de C. Platón (427-347 a. de C.) muestra recelos por la fijación que tal escritura imponía a una comunicación hasta entonces dominada por la voz y el oído. Para él, los textos escritos no hacen sino repetir una y otra vez lo mismo (Fedro, ed. Fowler 1914: 565) y, por tanto, no son aptos para transmitir el conocimiento, que se adquiere a través de la conversación hablada, en la que emisor y receptor pueden ir variando la forma y el contenido del mensaje.4
Según Jack Goody e Ian Watt (1996: 61), Platón se encontraba escindido entre su propio modo de operar lógico-racional, crítico, analítico y asociado con la escritura, por un lado, y la nostalgia de un pasado absolutamente oral, vocal y acústico, por otro. A pesar de ello, parece que los temores del filósofo, pionero de una larga lista de intelectuales que refunfuñan ante la novedad, no eran del todo fundados y que no sólo las composiciones orales, sino también los textos escritos de cualquier índole estuvieron puestos al servicio de la transmisión a través de la voz durante toda la Antigüedad (Svenbro 1998: 60 y 93). La propia evidencia textual conservada apunta en este sentido (Balogh 1927).5 A esto habría que añadir el carácter poco favorable para una lectura puramente individual, visual y rápida tanto de las materias sobre las que se escribía (cortezas de árboles —byblos, liber—, hojas de palmera, piedra, arcilla, tela, cuero, tablillas de cera, papiro, etc.), como del soporte material más habitual de la escritura (los rollos —kylindros, volumen—) y del tipo de escritura utilizado (la scriptio o scriptura continua). En cuanto a los productos hoy considerados literarios, en repetidas ocasiones se ha señalado el carácter retórico de los mismos, que casi pide la vocalización. De hecho, ésta adquiría en algunos casos rasgos casi teatrales. Esto ocurre, claro es, con los géneros dramáticos como la tragedia, que, según nos informa Aristóteles (384-22 a. de C.) en su Poética, constaba de argumento, personajes y pensamiento, pero también de dicción (o sea, de la expresión del pensamiento mediante el lenguaje), melodía (ritmo, música, canto) y espectáculo (ed. Richter 1998b: 46-47). La poesía épica, por su parte, carecía de música y de espectáculo, pero no de dicción (1998b: 60), que, sin embargo, no debía ser excesivamente brillante (1998b: 61) y, en todo caso, tenía que ajustarse a la caracterización de los personajes (1998b: 58). En el Ion, Platón se refería al canto como parte constituyente de la recitación de la épica y de otras composiciones poéticas por parte de actores y rapsodas (ed. Richter 1998a: 33).
Ante este panorama dominado por la difusión vocal y la recepción acústica, se ha debatido si en Grecia llegó a existir la lectura visual, rápida y silenciosa. Josef Balogh (1927) y Marshall McLuhan (1993: 128-30) vinieron a negar su existencia. Bernard Knox (1968), sin embargo, aporta dos ejemplos en los que parece demostrada ya en el siglo V a. de C. en Atenas.6 En la centuria siguiente, Knox (1968: 432-33) observa que en Safo, de Antífanes, aparece una adivinanza en la que se pregunta qué es de naturaleza femenina y tiene hijos que, aunque sin voz, pueden hablar a quienes están lejos, sin que las personas que estén alrededor del destinatario del mensaje los puedan oír. La respuesta es ‘la carta’, de género femenino y con hijos (letras) que hablan a los ausentes. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (1998: 21) señalan la aparición, hacia la misma época, del verbo dielthein, ‘recorrer’, para designar un tipo de lectura más visual, que recorre el texto escrito. Este tipo de lectura parece darse, sin embargo, más para documentos particulares, cartas y mensajes contenidos en tablillas de cera, que para los productos que hoy consideramos literarios.
Jesper Svenbro (1998: 80-87) apunta dos factores que pueden haber contribuido a la aparición de la lectura visual y silenciosa hacia el siglo V a. de C. Por un lado, la proliferación de la producción escrita a partir de esta centuria; por otro, la experiencia teatral, que separa, a la vista del receptor, el texto escrito del emisor vocal (visto hasta entonces como mera prolongación del texto). La lectura visual y silenciosa empieza a aparecer representada de manera abundante en el arte estatuario durante la época helenística. Ahora bien, esta lectura:
siguió siendo un fenómeno marginal, practicada por profesionales de la palabra escrita [...] como si fuera imposible borrar la razón primordial de la escritura griega: producir sonido, no representarle. (Svenbro 1998: 93)
Con todo, la normalización del alfabeto griego en el siglo V a. de C. contribuye a que, a partir de ese momento, se multiplique la producción escrita. Tanto Platón como Aristóteles eran, al parecer, poseedores de nutridas bibliotecas privadas (Dahl 1982: 29; Millares Carlo 1971: 227). Y legendaria es la de Alejandría, cuya creación se inicia en el siglo III a. de C. y cuyos fondos, en sus distintas dependencias, se cifraban en unos 750.000 rollos en el momento de la destrucción por Julio César, a mediados del siglo I a. de C., de su sede principal en el Museo (Millares Carlo 1971: 228-30; Dahl 1982: 26-29). Si las cifras son ciertas, habrá que esperar milenios hasta la aparición de otra biblioteca similar. Con todo, se ha señalado (Cavallo y Chartier 1998: 22) que la biblioteca de Alejandría, a pesar de su aspiración universal, no era una biblioteca de lectura, sino más bien una manifestación de ostentación y, en el sentido etimológico, un almacén de libros al alcance de muy pocos eruditos. En cualquier caso, su creación generó una escuela impresionante de práctica filológica textual y, por ende, una atención al texto escrito inédita hasta entonces.
Por su parte, hacia el siglo II a. de C. Roma parece haber adoptado ya de Grecia tanto el aspecto físico del soporte material básico de la escritura (el rollo o volumen), como ciertas prácticas de recepción de las producciones escritas (Cavallo y Chartier 1998: 25; Cavallo 1998: 97-98). En este sentido, se ha dicho que en Roma se fue formando un público literario no muy amplio, pero sí:
una minoría tan numerosa que puede ser vehículo —oyente o lector— de la literatura [...]. Esta minoría numerosa existió en la antigüedad clásica ya en el ámbito ateniense, probablemente desdes el siglo V, y a partir del siglo III en el helenístico-alejandrino. En Roma se formó tardía y lentamente; no aparece ostensiblemente hasta el final de la República. (Auerbach 1969: 231)
En cuanto a las modalidades de difusión y de recepción de la literatura, parece que algún tipo de vocalización ante una o más personas, con participación probablemente de la gesticulación, sería la forma primaria de transmisión de la mayoría de los productos literarios que hoy nos han llegado por escrito durante toda la Antigüedad latina (Cavallo 1998: 109-10).7 Al parecer, en ocasiones el autor mismo realizaba una primera vocalización de su obra ante otras personas, con lo que podía darse la ecuación yo de la enunciación (lírico o narrativo) = autor = emisor vocal.8 Por otro lado, los autores parecen cada vez más conscientes de la capacidad de fijación de la escritura y de la necesidad de corregir varias veces antes de consignar definitivamente algo por escrito, lo cual no se opone a la emisión primariamente vocal y la recepción esencialmente acústica de sus composiciones.9 A veces, el libro se ve como un objeto separado del yo enunciador, un tú al que se apostrofa, como ocurre en Ovidio (43 a de C.-17 d. de C.) y en Horacio.10 Otras, el rollo se convierte en la primera persona de la enunciación, un yo o un nosotros que se dirige al tú receptor, de manera semejante a lo que ocurría en Grecia con los llamados objetos parlantes (o como ocurrirá en la estrofa 70 del Libro de buen amor). Ahora, sin embargo, el autor queda claramente separado como una tercera persona que manda su obra a un público distante, sentándose las bases para una distinción entre el autor y el emisor vocal de la obra.11
Con el aumento de la producción escrita, la literatura sale del ámbito privado y de un círculo restringido de literatos. La vocalización a través de la lectura en recitationes en lugares públicos sigue siendo la forma más extendida de difusión de las obras en Roma, y no estaría exenta, seguramente, de una gesticulación que la acompañaría, según prescribía la actio retórica (Cavallo 1998: 110-12). La actuación musical, la representación teatral y la recitación también se daban para distintos géneros. En cualquier caso, aparece una clase lectora (el vulgo, la plebs), que va más allá de los círculos estrictamente literarios y que se extiende por las provincias.12 La mujer queda incorporada a ese público, algo que no se apreciaba, de forma tan generalizada y explícita al menos, en Grecia. Así, Ovidio, por ejemplo, dedica a las muchachas el tercer libro del Arte amatoria, con el que pretende convertirse también en el maestro de «mea turba, puellae», y no sólo de los muchachos, a los que iban dirigidos los dos primeros libros (Arte amatoria III, vv. 811-12; ed. Ciruelo 1983: 210). Surge una especie de ansiedad lectora que puede llegar a ser ya, a veces, objeto de mofa y parodia: Marcial (h. 40 d. de C.-h. 104 d. de C.) se la atribuye a Ligurino, poeta pesado, de quien se queja porque «et stanti legis et legis sedenti, / currenti legis et legis cacanti» (Epigramas III, 44, vv. 10-11; ed. Shackleton Bailey 1993, I: 230). Es evidente que se trata de un autor-lector en voz alta que persigue al yo lírico por todas partes, pues éste le dice a Ligurino: «sonas ad aurem»; y culmina el epigrama siguiente, sobre el mismo poetastro, con un «tace» (Epigramas III, 44, v. 12, y 45, v. 6, respectivamente; ed. Shackleton Bailey 1993, I: 230 y 232).
A esta ampliación del público receptor corresponde también, al parecer, una diversificación de las modalidades y contextos de recepción. Así, Cavallo (1998: 113) señala que, además de la recepción acústica de textos leídos en voz alta en espacios públicos, se daría en Roma y en las provincias una lectura individual musitando las palabras y una lectura doméstica, ejercitada por un lector, esclavo o liberto, o por el propio autor. Eric Auerbach (1969: 237) consideraba que sólo el género epistolar en prosa y la novela se destinaban a este tipo de lectura privada o semiprivada, aunque, seguramente, habría que ampliar el tipo de obras así recibidas. Además, como en Grecia, la lectura silenciosa también existiría, pero sería poco frecuente; y no indicaría necesariamente una técnica avanzada de lectura, sino que podría responder a factores tales como el estado físico o de ánimo del receptor (Cavallo 1998: 113). Seguramente, esta práctica sería también más habitual entre los profesionales de la escritura.13 De hecho, Quintiliano señala que el aprendizaje de la lectura es un proceso muy lento que, en última instancia, desemboca en la capacidad, dificilísima de adquirir, de que el ojo recorra el escrito un poco por delante de la voz que lo pronuncia.14 Sea como fuere, parece atestiguada la práctica de una lectura, si no totalmente silenciosa, sí rápida, al menos de documentos contenidos, como ocurriera en Grecia, en tablillas de cera (el soporte material predecesor del códice) y no en rollos.
En este sentido, acabamos de ver cómo Ovidio y Marcial, entre otros, apostrofan a un tú receptor singular, al que a menudo se refieren con el nombre de lector. Cabría la posibilidad de que este tú fuese lector en un doble sentido, a la vez receptor visual de las composiciones y emisor vocal de las mismas, bien para sí mismo o bien para otras personas que asistirían a un acto de lectura en voz alta. Pero también sería posible que se tratase de un lector visual o de la individualización de un oyente, inserto en un público más amplio, que recibe la obra a través del oído. En este sentido, nos encontramos también con toda una serie de obras dirigidas bien a un receptor a quien el autor se refiere, utilizando una doble fórmula, como lector uel/aut auditor o lector et auditor, bien a un receptor cuya actividad se caracteriza como legere uel/aut/et audire. Marcial, por ejemplo, asegura que «lector et auditor nostros probat [...] libellos / sed quidam exactos esse poeta negat» (Epigramas IX, 81, v. 1; ed. Shackleton Bailey 1993, II: 302).15 La interpretación de esta doble fórmula, que, en principio, parece indicar dos modos diferentes de emisión y/o de recepción de las obras, ha sido debatida.16 En el caso de la expresión con la conjunción copulativa, podemos pensar (como, quizá, sugiera el uso de la tercera persona del singular en el ejemplo de Marcial) que el receptor aludido podría ser un lector individual que lee visualmente pero pronuncia las palabras (y, por tanto las oye) casi al mismo tiempo; o que alude a un solo individuo que utilizaría dos modos diferentes de acceder a las obras en dos momentos distintos (en uno mediante la lectura visual y en otro mediante la participación en un acto público o privado de vocalización); o bien que el narrador-autor se refiere al emisor vocal y al receptor acústico como personas distintas y que la concordancia verbal se da con uno solo de los dos elementos que componen del sujeto. En el caso de que la conjunción que une los términos de la expresión sea disyuntiva, se podría pensar en dos modos posibles de recepción de la obra (lectura visual o recepción acústica), practicados por dos tipos de receptores diferentes en distintos contextos de recepción; pero también sería posible que el autor se estuviera refiriendo tanto al lector en voz alta (es decir, al emisor vocal de la obra) como al receptor acústico al mismo tiempo. Y siempre cabría la posibilidad de que ambas expresiones fueran clichés exentos de significado o de que no hubiera ninguna diferencia entre ellas.17
Todo esto parece apuntar en Roma a una multiplicidad de formas posibles, más o menos usuales, de transmisión y de recepción de la literatura y, en general, de los textos escritos. Algunos datos externos vendrían a corroborar esta variedad. Así, se tiene noticias de la existencia y expansión del comercio de libros a partir de la época de Cicerón (Dahl 1982: 36-41; Millares Carlo 1971: 54-55). El librero (bibliopola), productor y vendedor de libros, tenía a su servicio esclavos especializados (librarii) que podían llegar a producir hasta mil copias de un mismo texto. Los potentados tenían, asimismo, talleres de copia privados. Las primeras bibliotecas privadas son de conquista y ostentación, pero pronto se convierten en parte del otium señorial, cosa que ocurre ya hacia el siglo I a. de C. (Cavallo 1998: 99-101). En Hispania se tienen noticias de la existencia de bibliotecas privadas en una media docena de ciudades (Escolar Sobrino 1998: 13); la primera pública que se conoce es la de Asinio Polión en el siglo I a. de C. (Millares Carlo 1971: 231-34). Luego Augusto (siglo I a. de C.) y Trajano (siglo I d. de C.) construirían monumentales bibliotecas públicas en Roma (la Octaviana y la Palatina, el primero; la Ulpia, el segundo). Fuera de Roma la más notable, aunque tardía, es la de Constantinopla (siglo IV d. de C.).
El auge en la producción de libros y la proliferación de bibliotecas privadas y públicas tienen su correlato también en las transformaciones del libro como objeto material. Cavallo (1998: 107) ha señalado cómo, hasta los siglos II y III d. de C., leer un libro equivalía a leer un rollo o volumen. Esta apariencia física limitaría la capacidad de movimientos del lector o del emisor vocal, que tendría ocupadas las dos manos, y haría difícil una lectura de consulta, facilitando, quizá, la vocalización de lo escrito (Cavallo 1998: 108). La práctica de la scriptio continua y de formas de escritura que no separaban las palabras mediante espacios claramente perceptibles al ojo favorecería también, según Paul Saenger (1997: 7 y 298), la vocalización y explicaría, quizá, la dificultad que atribuía Quintiliano a la actividad de la lectura en la que el ojo debía recorrer primero lo que la boca pronunciaba después, sin ayudas gráficas que delimitaran el campo visual. El paso del rollo o volumen al codex, el libro con páginas, cuyo precedente formal se encontraba en las tablillas de cera, y la paulatina sustitución del papiro por el pergamino (membrana) como material sobre el que se escribía también podrían haber tenido su efecto en la recepción de lo escrito. Así, resulta significativo que, en todos los casos anteriormente citados en que parece sugerirse una lectura ocular rápida, ésta se refiere, como ocurría en Grecia, a escritos contenidos en tablillas de cera, no en rollos, que la dificultarían enormemente. Es, asimismo, digno de reseñar que la tarea de copia, en los talleres de los bibliopolas o en los establecimientos privados, era prácticamente siempre al dictado, pues resulta muy difícil copiar visualmente de un rollo. En cuanto al material sobre el que se escribía, el uso de la piel de animales es muy anterior al siglo II a. de C., cuando adquiere forma definitiva la biblioteca de Pérgamo. Sin embargo, es posible que en su perfeccionamiento y triunfo definitivo jugase un papel importante esta biblioteca, donde por primera vez se utilizó de forma masiva, quizá debido a la prohibición de exportar papiro impuesta en Egipto a raíz de las quejas de su biblioteca rival, la de Alejandría. Es posible, además, que el pergamino resultara más barato que el papiro. En cualquier caso, el pergamino permitía una producción continua en cualquier zona geográfica no dependiente de la importación de papiro y, al ser más resistente que éste, posibilitaba el uso de las dos caras del folio para la escritura y ofrecía una mayor durabilidad. El pergamino no resultaba apto para los rollos por su rigidez, pero era óptimo para los códices, ya que sí permitía el doblado. En éstos se utilizó el papiro esporádicamente, pero el pergamino se impuso rápidamente.
El codex, pues, podía contener mucho más texto que el rollo. Además, facilitaba la localización de la materia, posibilitaba una lectura más móvil desde un punto de vista físico, al liberar una de las dos manos, y permitía una reorganización de los contenidos del libro con la contención de más de una obra en el mismo objeto material. Marcial habla maravillas de la novedad del códice de pergamino y recomienda al comprador de sus poemas que adquiera libros «quos artat brevibus membrana tabellis», alabando la enorme capacidad de almacenamiento de lo escrito del códice de pergamino (Epigramas I, 2; ed. Shackleton Bailey, 1993, I: 42).18 Marcial parece dar a entender, asimismo, que el códice, de tamaño reducido, permitiría una lectura más ágil y libre. El cristianismo vendrá a darle un impulso definitivo hacia los siglos II y III d. de C. La compresión y reorganización del texto escrito que supone el códice provoca la creación de toda una serie de convenciones editoriales (Cavallo 1998: 129-30): nuevos tipos de escritura; títulos iniciales y finales; el sistema de incipit / explicit insertos en el propio texto para marcar el inicio y final de una misma composición; paginación; ornamentación e ilustración; etc. Paralelamente a estas convenciones, el códice va adquiriendo mayor tamaño. Se abren así las puertas hacia un tipo de lectura más fragmentario, por segmentos, frente a la lectura panorámica del rollo (Cavallo 1998: 131), lectura que, sin embargo, no se impondrá hasta mucho más tarde. Y es que a este auge del códice y de sus potencialidades corresponden cronológicamente la desintegración del Imperio romano y un descenso en la alfabetización, con la progresiva diversificación del latín en los distintos vernáculos. Estos factores acaban por provocar la desaparición del público receptor de literatura relativamente amplio que acabamos de describir, un público que ya se habría desintegrado hacia los siglos V o VI de nuestra era (Auerbach 1969: 245). La recepción del latín como lengua escrita va quedando cada vez más reducida al ámbito religioso, se atomiza en diversos centros de saber y carece de las connotaciones de lectura recreativa, del otium, que tenía en Roma, convirtiéndose en una lectura de formación espiritual y moral. Como apunta Cavallo:
de una lectura libre y recreativa se pasaba a una lectura orientada y normativa. El «placer del texto» fue sustituido por una labor lenta de interpretación y de meditación [...]. El códice paulatinamente se había convertido [...] en el instrumento del tránsito de una lectura «dilatada» de numerosos textos –difundidos entre un público variado y estratificado, como era el de los primeros siglos del Imperio– a una lectura «intensiva» de pocos textos, sobre todo la Biblia y el Derecho, leídos, releídos y leídos de nuevo. (1998: 132-33)