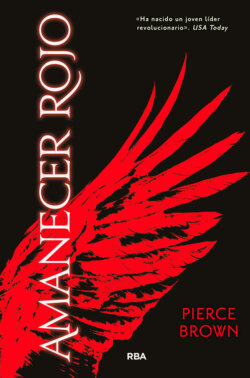Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 11
3
ОглавлениеEL LAUREL
Caminamos de la mano por el túnel junto con el resto de los habitantes de nuestro sector hasta el área común. Por encima de nuestras cabezas, en la HP, se ven aeronaves no tripuladas de la familia Lune, muy arriba, tanto como deben de estarlo los oropelos (los áureos, por decirlo con propiedad). Muestran los horrores de un atentado terrorista que mató a un equipo minero rojo y a un grupo de técnicos naranjas tras hacer explotar una bomba. Se culpa a los Hijos de Ares. El extraño símbolo de Ares, un casco despiadado con afiladas llamaradas solares que nacen de la coronilla, arde por toda la pantalla; la sangre gotea de los extremos de las llamaradas. Se ven niños destrozados. Llaman asesinos tribales a los Hijos de Ares. Los llaman los causantes del caos. Los condenan. La policía gris de la Sociedad y los soldados apartan escombros. Dos del color obsidiana, hombres y mujeres colosales que prácticamente me doblan en tamaño, aparecen junto a los diestros doctores del amarillo ayudando a las víctimas a alejarse de la explosión.
En Lico no hay Hijos de Ares. Su guerra fútil no nos afecta; y sin embargo, se ofrece una recompensa por cualquier información sobre Ares, el rey terrorista. Hemos oído la transmisión miles de veces, y todavía parece irreal. Los Hijos creen que nos maltratan, así que hacen volar cosas por los aires. Son rabietas sin sentido. Hagan lo que hagan, retrasan el proceso de dejar Marte listo para que vengan los demás colores. Perjudica a la humanidad.
En el túnel, donde los chicos compiten por ver quién toca el techo, la gente de los sectores desborda alegría mientras se dirige hacia el baile de las Laureales. Sin dejar de caminar, cantamos la canción de las Laureales: la melodía vertiginosa de un hombre que encuentra a la que será su mujer en un campo de oro. Hay risas mientras los muchachos intentan correr por las paredes o prueban a hacer series de piruetas, solo para terminar cayendo al suelo de cara o para que los supere alguna niña.
La hilera de luces ilumina el largo pasillo. A lo lejos, el borracho del tío Narol, que ya es anciano a los treinta y cinco años, toca la cítara para los niños que bailan alrededor de nuestras piernas; ni siquiera él puede estar siempre con el ceño fruncido. Sujeto a los hombros por unas correas, lleva el instrumento a la altura de la cadera, para que la plana caja de resonancia hecha de plástico, con el agujero centrado y sus muchas cuerdas tensas de metal, quede en paralelo al techo. Rasguea las cuerdas con el pulgar derecho, salvo cuando deja caer el dedo índice o cuando el pulgar coge una sola cuerda, todo ello mientras la mano izquierda pulsa los graves, cuerda a cuerda. Es increíblemente difícil conseguir que la cítara suene de otra forma que no sea lúgubre. Las manos del tío Narol están a la altura de las circunstancias, pero las mías solo producen música trágica.
Antes tocaba para mí y me enseñaba los pasos de baile que mi padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme. Incluso me hizo aprender el baile prohibido, ese por el que te matarían. Practicábamos en las viejas minas. Me golpeaba una y otra vez los tobillos con una vara hasta que las piruetas de aquellos vertiginosos movimientos fluían a la perfección, blandiendo un trozo largo de metal como si fuera una espada. Cuando lo hacía bien, me besaba en la frente y me decía que era igual que mi padre. Fueron aquellas clases las que me enseñaron a moverme, las que hicieron que superara a los demás chicos cada vez que jugábamos a perseguirnos o al escondite en los antiguos túneles.
—Los dorados bailan en parejas, los obsidianos de tres en tres y los grises por docenas —me decía—. Nosotros bailamos solos, porque solos cavan los sondeainfiernos. Es solo y no de otra forma como un niño se convierte en hombre.
Echo de menos aquellos días, días en los que era lo bastante joven como para no juzgarlo por la peste a licor de su aliento. Tenía once años por aquel entonces. Hace solo cinco de aquello. Sin embargo, parece que ha pasado una eternidad.
Los lambdas me dan palmaditas en la espalda, e incluso Varlo el panadero inclina la frente cuando paso y le lanza a Eo un pedazo de pan. No cabe duda de que han oído lo del Laurel. Eo se guarda el pan entre las faldas para después y me lanza una mirada llena de curiosidad.
—Sonríes como un idiota —observa, y me pellizca en el costado—. ¿Qué has hecho?
Me encojo de hombros y trato de quitarme la sonrisa de la cara. Es del todo imposible.
—Bueno, estás muy orgulloso de algo —dice con desconfianza.
El hijo y la hija de Kieran, mis sobrinos, se acercan dando pasitos rápidos. Los mellizos tienen tres años y ya son lo bastante ágiles como para sobrepasar en velocidad a la esposa de Kieran y a mi madre.
Mi madre sonríe como una mujer que ya ha visto de todo. En el mejor de los casos, su sonrisa es de perplejidad.
—Parece que te has quemado, cariño —observa al ver que llevo guantes en las manos. Habla con voz lenta, irónica.
—Una ampolla —dice Eo por mí—. Y muy fea.
Madre se encoge de hombros.
—Su padre llegaba a casa con cosas peores.
Le paso el brazo sobre los hombros. Están más delgados que cuando me enseñaba, como hacen todas las mujeres con sus hijos, las canciones de nuestra gente.
—¿Es preocupación lo que he notado en tu voz, mamá? —pregunto.
—¿Preocupación? ¿Yo? No seas tonto.
Mamá suspira y sonríe despacio. Le doy un beso en la mejilla.
La mitad de los clanes ya están borrachos cuando llegamos al área común. Además de gente de baile, somos gente borracha. Los quincallas nos dejan en paz con eso. Cuelga a un hombre sin motivo aparente y conseguirás que alguien se queje en los sectores. Pero oblíganos a mantenernos sobrios y te pasarás todo un maldito mes arreglando los destrozos. Eo es del parecer de que el grendel, el hongo que destilamos, no es autóctono de Marte sino que lo plantaron aquí para esclavizarnos con la bebida. Siempre lo saca a relucir cada vez que mi madre prepara una nueva remesa, y mi madre suele responder dando un largo trago y diciendo: «Prefiero tener como amo a la bebida que a un hombre. Estas cadenas son más dulces».
Y serán más dulces todavía con el almíbar que nos darán en las cajas del Laurel. Tienen distintos sabores para el alcohol; por ejemplo, de bayas y de algo que se llama canela. Quizás incluso me den una cítara de madera en vez de una de metal. A veces te dan cosas de esas. La mía está desgastada y vieja. Llevo demasiado tiempo tocándola. Pero era de mi padre.
La música suena delante de nosotros, en el área común: canciones indecorosas de percusiones improvisadas y cítaras quejumbrosas. Se nos unen los omegas y los ipsílones, que se zarandean jovialmente entre ellos de camino a las tabernas. Todas las puertas de las tabernas están abiertas de par en par, y el humo y el ruido que dejan escapar inundan la plaza del área común. Las mesas están dispuestas en círculo alrededor de la plaza y se ha acondicionado un espacio libre alrededor de los patíbulos centrales para que haya espacio suficiente para bailar.
Las casas de los gammas llenan los siguientes niveles, seguidos de los almacenes de suministros; después, una delgada pared, y luego, en lo alto del techo, una cúpula hundida en la que hay compuertas de observación selladas con nanoplástico. A ese lugar lo llamamos la Olla. Es la fortaleza donde viven y duermen nuestros guardianes. Más allá está la inhabitable atmósfera de nuestro planeta, un páramo desolado que solo he visto en la HP. Se supone que el helio-3 que extraemos cambiará eso.
Los bailarines, malabaristas y cantantes de las Laureales ya han comenzado sus espectáculos. Eo avista a Loran y a Kieran y los saluda con un grito. Están en una mesa larga y llena de gente cerca de La Gota Empapada, una taberna donde el más anciano de nuestro clan, el Viejo Segador, se dedica a ser el centro de atención y a contarles historias a los borrachos. Esta noche ha perdido el conocimiento sobre la mesa. Es una pena, porque me habría gustado que viera como, por fin, he ganado el Laurel para el clan.
En nuestros banquetes, donde apenas hay comida suficiente como para que cada una de todas esas almas se llene un poco el buche, la bebida y el baile son los protagonistas. Loran me sirve una taza de licor antes incluso de que me siente. Siempre está intentando que los demás beban para así poder ponerles lazos ridículos en el pelo. Se aparta para que Eo se siente al lado de su esposa, Dio, la hermana de Eo, gemela en aspecto aunque no en edad.
Loran quiere a mi mujer como lo haría Liam, el hermano de Eo, pero sé que una vez estuvo prendado de ella como ahora lo está de Dio. De hecho, se arrodilló delante de mi esposa cuando ella cumplió catorce años. Aunque también es cierto que la mitad de los chicos hicieron lo mismo. Yo no tuve que esforzarme. Ella dejó muy clara su elección.
Los hijos de Kieran se arremolinan a su alrededor. Su mujer le besa en los labios y la mía en la frente; después le alborota los cabellos pelirrojos. No entiendo cómo las mujeres pueden estar tan bonitas después de un día en la hilandería recogiendo seda de aracnogusano. Yo era guapo al nacer, de rostro angular y delgado, pero la mina ha hecho mella en mí. Soy alto y sigo creciendo. Aún tengo el pelo del color de la sangre seca, los iris del color mismo de la herrumbre tanto como los de Octavia au Lune son del color del oro. Mi piel es lisa y pálida, pero está marcada de cicatrices: cortes y quemaduras. No tardaré mucho en presentar el aspecto endurecido de Dago o fatigado del tío Narol.
Pero las mujeres... están por encima de mí, por encima de todos. Preciosas y llenas de vida a pesar de la hilandería, y a pesar de los niños que paren. Llevan faldas a capas por debajo de las rodillas y blusas de varios tonos de rojos. De ningún otro color. Siempre rojo. Ellas son el alma del clan. Y estarán mucho más bonitas engalanadas con los lazos y las cintas y los encajes importados que contienen las cajas del Laurel.
Toco los emblemas de mis manos: tienen cierta textura ósea. Es un tosco círculo rojo con una flecha y unas rayas cruzadas. Me quedan bien. No así los de Eo. Puede que tenga nuestro pelo y nuestros ojos, pero ella podría ser una de los oropelos que vemos en la holopantalla. Se lo merece. Y entonces la veo darle a Loran un fuerte manotazo en la cabeza cuando él arroja hacia atrás una taza del licor de arroz de mamá. Si es Dios el que coloca cada cosa en su lugar, eligió el lugar correcto para ella. Sonrío. Pero en cuanto miro detrás de ella, mi sonrisa se desvanece. Por encima de las cabriolas de los bailarines, entre cientos de faldas al vuelo, de botas danzantes y del batir de palmas, se balancea un único esqueleto sobre los altos y fríos patíbulos. Los demás no se dan cuenta. Para mí es una sombra, un recuerdo del destino de mi padre.
Aunque somos excavadores, no se nos permite enterrar a nuestros muertos. Es otra de las leyes de la Sociedad. Mi padre estuvo balanceándose allí dos meses hasta que descolgaron su esqueleto y pulverizaron sus huesos. Yo tenía seis años, pero intenté bajarlo de ahí el primer día. Mi tío me lo impidió. Lo odié por separarme del cuerpo de mi padre. Más tarde lo odié de nuevo porque descubrí que era un hombre débil: mi padre había muerto por algo, mientras el tío Narol seguía vivo, se emborrachaba y echaba a perder la vida.
—Está chiflado, algún día te darás cuenta. Está chiflado y es brillante y noble. Narol es el mejor de mis hermanos —me dijo mi padre en cierta ocasión.
Ahora solo es el último.
Nunca pensé que mi padre bailaría la Danza del Diablo, la que los ancianos del lugar llaman muerte en la horca. Él era un hombre pacífico y dialogante. Pero su ideal era la libertad, tener nuestras propias leyes. Sus armas eran sus sueños. Su legado es la Rebelión del Bailarín. Murió con él en el cadalso. Nueve hombres bailando la Danza del Diablo al mismo tiempo, sacudiendo los brazos y las piernas, hasta que solo quedó él.
No fue una gran rebelión; pensaron que una protesta pacífica podría convencer a la Sociedad de que aumentase las raciones de comida. Así que bailaron el Baile de la Siega enfrente de los graviascensores y quitaron piezas de maquinaria de las perforadoras para que no funcionaran. La jugada falló. Lo único que te consigue más comida es ganar el Laurel.
Llegan las once y mi tío se sienta con su cítara. Me mira como con desagrado, borracho como un bufón en las celebraciones de Yule. No intercambiamos palabra, aunque él tiene alguna amable para Eo, y ella para él. Todo el mundo quiere a Eo.
Mi tío solo se revuelve en el asiento cuando llega la madre de Eo, me besa en la coronilla y me dice en voz alta: «Ya hemos oído la noticia, chico de oro. ¡El Laurel! Estás hecho de la misma madera que tu padre».
—¿Qué pasa, tío? ¿Tienes gases? —pregunto.
Resopla indignado.
—¡Pedazo de comemierda!
Se abalanza hacia mí por encima de la mesa y nos enredamos al momento en un revoltijo de puños y codos que termina en el suelo. Narol es grande, pero consigo darle la vuelta y le machaco la nariz con la mano herida hasta que Kieran y el padre de Eo me separan de él. El tío Narol me escupe. Hay más sangre y licor que otra cosa. Al rato estamos bebiendo otra vez cada uno en un extremo de la mesa. Mi madre pone los ojos en blanco.
—Lo que le pasa es que está amargado porque no hizo nada para ganar el Laurel. Hacer bulto y ya —dice Loran de su padre.
—El maldito cobarde no sabría cómo ganar el Laurel ni aunque le cayera en las manos —gruño.
El padre de Eo me acaricia la cabeza y ve cómo su hija está curándome la quemadura de la mano debajo de la mesa. Vuelvo a ponerme los guantes. Me guiña un ojo.
Cuando llegan los quincallas, Eo ya ha entendido a qué venía tanto jaleo con el Laurel, pero no está tan entusiasmada como creí que estaría. Se retuerce las faldas entre las manos y me sonríe. Pero sus sonrisas se parecen más a muecas. No entiendo su aprensión. Nadie de los otros clanes la siente. Mucha gente se acerca a presentarme sus respetos; todos los sondeainfiernos lo hacen, menos Dago. Está sentado en el centro de un grupo de relucientes mesas gammas —las únicas que tienen más comida que licor— mientras se fuma un cisco.
—No veo la hora de que el tío mierda este empiece a comer raciones normales —ríe Loran entre dientes—. Dago nunca ha probado los alimentos que toma el pueblo.
—Y sin embargo está más delgado que una mujer —añade Kieran.
Loran y yo reímos y yo le paso un exiguo trocito de pan a Eo.
—Alégrate —la animo—. Esta es una noche de celebración.
—No tengo hambre —responde.
—¿Ni siquiera si el pan lleva canela por encima?
No va a tardar en hacerlo.
Eo me dedica esa media sonrisa, como si supiera algo que yo no sé.
A las doce, un grupito de quincallas desciende con gravibotas desde la Olla. Llevan sucias las armaduras de mala calidad. Muchos de ellos son chicos o ancianos retirados de las guerras de la Tierra. Pero no es eso lo que importa. Llevan las porras eléctricas y los achicharradores en fundas cerradas con hebillas. Nunca he visto usar ninguna de esas armas. No las necesitan. Tienen el aire, la comida y el puerto. Nosotros no tenemos ni un solo achicharrador que disparar. Y no será porque Eo no quisiera robar uno.
Los músculos de la mandíbula de Eo se contraen al ver a los quincallas flotar en sus gravibotas. Se les une el juez de minas, Timony cu Podginus, un insignificante hombre de pelo cobrizo, perteneciente a los peniques (o los cobres, por usar el nombre apropiado).
—Mirad, mirad, ¡sucios roñosos! —les dice Dan el Feo.
Cae el silencio sobre las distintas celebraciones cuando flotan sobre nosotros. Las gravibotas del magistrado Podginus son de una calidad inferior, así que se tambalea en el aire como si estuviera senil. Más quincallas bajan en un graviascensor. Podginus extiende los dedos de sus pequeñas manos cuidadas de manicura.
—Compañeros colonos, qué maravilloso es ver vuestros festejos. Debo confesar —contiene una risita—, debo confesar que me emociona la naturaleza rústica de vuestra felicidad. Bebidas sencillas. Alimentos sencillos. Bailes sencillos. Oh, qué hermosos espíritus los vuestros, y la manera en que os entretenéis. Ay, ojalá pudiera divertirme igual. ¡Hoy en día ni siquiera logro encontrar el placer fuera del planeta con las rosas de un prostíbulo después de una comida de exquisito jamón y tarta de piña! ¡Qué tristeza la mía! Cómo se echa a perder el alma. Si pudiera ser como vosotros... Pero no puedo cambiar mi color y, dada mi condición de cobre, estoy condenado a llevar una vida tediosa de datos, burocracia y gestiones.
Chasquea la lengua y brincan los rizos de color cobre al desplazarse sus botas.
—Pero vayamos a lo importante. Se han cubierto todas las cuotas, excepto en el caso de Mu y Chi. Por eso no recibirán carne, leche, especias, productos higiénicos, comodidades ni cuidados dentales este mes. Solo avena y productos básicos. Entenderéis que las naves de la órbita de la Tierra solo pueden traer un número determinado de suministros a las colonias. ¡Recursos valiosos! Y tenemos que dárselos a los que de verdad rinden. ¡A lo mejor así en el siguiente trimestre, Mu y Chi, perderéis menos el tiempo!
Mu y Chi perdieron una docena de hombres en una explosión de gas como la que temía el tío Narol. No perdieron el tiempo. Murieron.
Sigue parloteando un rato más antes de llegar a lo que de verdad importa. Muestra el Laurel y lo sostiene en el aire, cogido con los dedos. Está recubierto de una imitación de oro, pero la ramita resplandece de igual modo. Loran me da un codazo. El tío Narol pone mala cara. Me reclino en el asiento, consciente de los ojos que están fijos en mí. Los jóvenes me toman como ejemplo. Los niños adoran a los sondeainfiernos. Pero también los ojos ancianos están pendientes de mí, como suele decir Eo. Soy su orgullo, su chico de oro. Ahora les enseñaré cómo actúa un hombre de verdad. No saltaré victorioso. Me limitaré a inclinar la cabeza y sonreír.
—Y tengo el honor, de parte del archigobernador de Marte, Nerón au Augusto, de otorgar el Laurel por la productividad y la excelencia mantenida mes tras mes, y por su gloriosa obediencia, fortaleza y sacrificio...
Gamma se lleva el Laurel.
Y nosotros no.