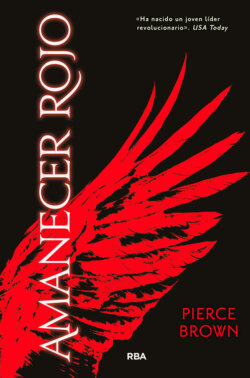Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 13
5
ОглавлениеLA PRIMERA CANCIÓN
Dan el Feo está de pie con tres quincallas. Las porras eléctricas chisporrotean en sus manos. Dos de los hombres se inclinan sobre las barras metálicas de las vigas de la hilandería. Detrás de ellos, las mujeres de Mu e Ípsilon envuelven la seda de los gusanos en largas varas plateadas. Sacuden las cabezas con insistencia al verme, como si me aconsejaran que no fuera idiota. Hemos entrado en zonas no permitidas. Eso significa latigazos; pero, si me resisto, significará la muerte. Matarán a Eo y me matarán a mí.
—Darrow... —susurra Eo.
Me interpongo entre Eo y los quincallas, pero no me resisto. No permitiré que muramos tan solo por echar un vistazo a las estrellas. Extiendo los brazos para que sepan que me rendiré.
—Sondeainfiernos —les dice Dan el Feo a los demás entre risitas—. La hormiga más fuerte no deja de ser una hormiga. —Me golpea con la porra eléctrica en el estómago. Duele como cuando te muerde una víbora y a la vez te patea una bota. Caigo al suelo, sin aliento, las manos en la rejilla de metal. La electricidad serpentea por mis venas. Noto que la bilis me sube por la garganta—. Ahora tú, sondeainfiernos. —Deja caer una de las porras eléctricas frente a mí—. Te lo ruego. Intenta darme con eso. No habrá consecuencias. Solo un poco de diversión. Intenta darme un puñetero golpe.
—¡Hazlo, Darrow! —grita Eo.
No soy estúpido. Levanto las manos en señal de rendición y Dan suspira decepcionado mientras me cierra las esposas magnéticas alrededor de las muñecas. ¿Qué habría preferido Eo que hiciera? Los insulta cuando ellos le inmovilizan los brazos y nos arrastran a los dos por la hilandería hasta las celdas. Esto significará el látigo. Pero solo el látigo, porque yo no recogí la porra eléctrica, porque no escuché a Eo.
Paso tres días en la celda de la Olla antes de ver a Eo de nuevo. Bridge, uno de los quincallas más viejos y amables, nos saca de allí juntos; deja que nos toquemos. Me pregunto si ella me escupirá, si me maldecirá por mi impotencia. Pero se limita a cogerme los dedos con suavidad y acercar sus labios a los míos.
—Darrow.
Me acaricia la oreja con los labios. Su aliento es cálido, y tiene los labios temblorosos y agrietados. La siento frágil cuando me abraza, como una niña pequeña hecha de alambres y envuelta en una piel pálida. Le flaquean las rodillas y se estremece apretada contra mí. La calidez que vi en su rostro mientras contemplábamos el amanecer se ha esfumado y la ha abandonado como un borroso recuerdo. Pero yo apenas veo nada que no sean sus ojos o su pelo. La rodeo con los brazos y oigo los murmullos de la multitud que abarrota el área común. Los rostros de nuestro clan y de nuestra familia se clavan en nosotros mientras estamos de pie al borde del los patíbulos donde nos darán los latigazos. Me siento como un niño bajo esas miradas, bajo las luces amarillentas.
Me parece soñar cuando Eo me dice que me quiere. Su mano se demora en la mía. Pero hay algo extraño en sus ojos. Solo deberían azotarla, pero sus palabras son definitivas; sus ojos, tristes pero sin miedo. Está despidiéndose. Una pesadilla comienza a invadir mi corazón. Puedo sentirla como si un clavo me raspara la columna vertebral cuando ella susurra un epigrama en mi oído. «Rompe las cadenas, amor mío».
Y entonces me separan de ella tirándome del pelo. Las lágrimas le bañan el rostro. Esas lágrimas son para mí, aunque no entiendo por qué. No logro pensar. El mundo me da vueltas. Me estoy ahogando. Unas manos ásperas me obligan a arrodillarme y después tiran de mí hacia arriba. Nunca he escuchado este silencio en el área común. Los pasos lentos de mis captores levantan ecos mientras me obligan a desplazarme.
Los quincallas me visten con la escalfandra de sondeainfiernos. El olor acre me hace creer que estoy en casa, que lo tengo todo bajo control. No es verdad. Me arrastran lejos de Eo, hasta el mismo centro del área común, y me arrojan al borde de los patíbulos. Las escaleras metálicas están oxidadas y manchadas. Me agarro a ellas y miro hacia la parte superior de los patíbulos. Cada uno de los veinticuatro locutores jefe sostiene una cuerda de cuero. Me esperan en lo alto de la plataforma.
—Ay, qué horribles son las situaciones como estas, amigos —exclama el magistrado Podginus. Sus gravibotas de color cobre zumban sobre mi cabeza mientras él flota en el aire—. Ay, cómo los vínculos que nos atan se estrechan cuando alguien decide quebrantar las leyes que nos protegen a todos.
»Incluso los más jóvenes, incluso los mejores, están sujetos a la Ley. ¡Al orden! ¡Sin eso seríamos animales! Sin obediencia, sin disciplina, ¡no habría colonias! ¡Y las pocas colonias que hay quedarían desgarradas por el desorden! El hombre quedaría confinado a la Tierra. Se revolcaría para siempre jamás en ese planeta hasta el fin de los tiempos. Pero ¡el orden! ¡La disciplina! ¡La ley! Esas son las cosas que dan poder a nuestra raza. Maldita sea la criatura que rompa estos acuerdos.
El discurso resulta más elocuente de lo habitual. Podginus está intentando impresionar a alguien con su inteligencia. Alzo la mirada hacia las escaleras, y lo que veo es algo que no esperaba que este par de ojos viera jamás. Duele mirarlo, embeberse en el esplendor de su cabello, de su emblema. Veo a un dorado. En este lugar monótono, él es como imagino que serían los ángeles. Cubierto por un manto dorado y negro. Envuelto en el sol. Un león que ruge sobre su pecho.
Tiene un rostro talludo, severo y poderoso. Su pelo resplandece, peinado hacia atrás y pegado a la cabeza. Ni una sonrisa, ni una arruga de desagrado marcan sus labios finos; el único surco que veo es el de una cicatriz, que le recorre el pómulo derecho.
He sabido por la HP que una cicatriz así solo la llevan los más puros de entre los dorados. Los Marcados como Únicos. Así los llaman. Son hombres y mujeres del color dirigente que se han graduado en el Instituto, el lugar donde aprenden los secretos que algún día permitirá a la humanidad colonizar todos los planetas del Sistema Solar.
Podginus no nos habla a nosotros. Se dirige a otro dorado, uno alto y delgado, tan delgado que al principio creí que era una mujer. Sin cicatriz alguna, el rostro del magistrado está cubierto con una capa de una pasta extraña que resalta el color de sus mejillas y oculta las arrugas de su cara. Le brillan los labios. Y el cabello le resplandece de una forma diferente a la de su amo. Resulta un espectáculo grotesco de contemplar. Él piensa lo mismo de nosotros. Olisquea el aire, desdeñoso. Y el dorado de mayor edad le habla a él con dulzura, y no a nosotros.
¿Y por qué iba a hablarnos a nosotros? No somos dignos de las palabras de un dorado. Yo apenas quiero mirarlo. Siento como si ensuciara sus impolutas galas con mis ojos de rojo. La vergüenza se apodera de mí y luego entiendo por qué.
Su cara me resulta familiar. Todos los hombres y todas las mujeres de las colonias la conocen. Aparte de Octavia au Lune, este es el rostro más célebre de Marte: el de Nerón au Augusto. El archigobernador de Marte ha venido a ver cómo me azotan, y ha traído un séquito consigo. Dos cuervos (obsidianos, para hablar con propiedad) flotan en silencio detrás de él. Llevan unos yelmos con forma de calavera a juego con su color. Yo nací para cavar la tierra; ellos, para matar hombres. Son medio metro más altos que yo. Tienen ocho dedos en cada una de sus robustas manos. Los crían para la guerra, y contemplarlos es como contemplar a las víboras de sangre fría que infestan nuestras minas. Reptiles los dos.
Hay una docena de personas más en el séquito, incluido otro dorado algo más menudo que parece su aprendiz. Es incluso más bello que el archigobernador y parece despreciar a ese hombre delgado y afeminado. Y hay un equipo de verdes, encargados de controlar las cámaras de la HP, que parecen minúsculos comparados con los cuervos. Tienen el pelo negro. No verde como sus ojos y los emblemas de sus manos. Los ojos les refulgen con una excitación frenética. Como no acostumbran a disponer de sondeainfiernos que sirvan para dar ejemplo, me convierten en un espectáculo. Me pregunto cuántas colonias más lo están viendo. La presencia del archigobernador indica que todas.
Me despojan ostentosamente de la escalfandra que me acababan de poner. Me veo en la pantalla de la HP que queda sobre mi cabeza. Veo la cinta nupcial colgando del cordel que llevo alrededor del cuello. Parezco más joven de lo que me siento, y más delgado. Me arrastran por las escaleras y me doblan encima de una caja metálica junto a la horca de la que colgó mi padre. Tiemblo cuando me tumban encima del frío acero y me atan las manos con unas ligaduras. Me llegan el olor del cuero sintético de los látigos y el sonido de la tos de uno de los locutores jefe.
—Que se haga justicia, para siempre jamás —sentencia Podginus.
Los latigazos llegan al momento. Cuarenta y ocho en total. No son suaves, ni siquiera los de mi tío. No pueden serlo. Los latigazos muerden y aúllan en la carne. Sueltan un extraño plañido cuando trazan un arco en el aire. La música del terror. Apenas puedo ver cuando terminan. Me desmayo dos veces, y en ambas ocasiones al despertar me pregunto si se me verá la columna vertebral en la HP.
Es un espectáculo, toda una demostración de poder. Dejan que el quincalla, Dan el Feo, actúe mostrándome simpatía, como si se compadeciera de mí. Me susurra al oído palabras de aliento, lo bastante alto como para que las recojan las cámaras. Y cuando el último latigazo se hiende en mi espalda, él se adelanta como para impedir que llegue otro más. Subconscientemente, creo que él me salva. Siento gratitud. Quiero besarlo. Él es la salvación. Pero sé que he recibido los cuarenta y ocho.
Entonces me arrastran y me echan a un lado. Dejan la sangre. Estoy seguro de que he gritado, convencido de que he quedado en ridículo. Oigo que sacan a mi mujer.
—Ni siquiera los jóvenes, ni siquiera los bellos pueden escapar de la justicia. El bien de todos los colores exige que preservemos el orden y la justicia. Sin ellos reinaría la anarquía. Sin la obediencia, ¡el caos! El hombre perecería bajo las irradiadas arenas de la Tierra. Bebería de los devastados océanos. La unidad es indispensable. Que se haga justicia, para siempre jamás.
Sus palabras resuenan huecas.
A nadie le ofende verme ensangrentado y maltrecho. Pero cuando arrastran a Eo al patíbulo se oyen gritos. Imprecaciones. Incluso ahora está preciosa, incluso privada de la luz que vi en ella hace tres días. Es un ángel incluso cuando me ve y las lágrimas le bañan el rostro.
Todo esto por una pequeña aventura. Todo esto por una noche bajo las estrellas con el hombre a quien ama. Aun así está tranquila. De haber miedo es el que está dentro de mí, porque siento algo extraño en el ambiente. Un escalofrío le recorre la piel cuando la tumban encima de la caja fría. Se estremece. Ojalá mi sangre la hubiera calentado para ella.
Cuando azotan a Eo, intento no mirar. Pero duele más abandonarla. Sus ojos se cruzan con los míos. Brillan como rubíes. Tiemblan cada vez que el látigo cae sobre ella. «Pronto acabará todo esto, amor mío. Pronto volveremos a nuestras vidas. Resiste el látigo y volvamos a tenerlo todo». Pero ¿será capaz de soportar tantos latigazos?
—¡Terminad con esto! —le digo al quincalla que hay junto a mí—. ¡Terminad con esto! —le suplico—. Haré cualquier cosa. Obedeceré. Azotadme a mí, pero terminad con esto, ¡malditos cabrones! ¡Terminad con esto!
El archigobernador me mira desde lo alto, pero su rostro es dorado, sin mácula ni preocupación alguna. No soy más que la más ensangrentada de las hormigas. Mi sacrificio le impresionará. Sentirá compasión si me humillo, si me arrojo al fuego por amor. Sentirá lástima. Así es como funcionan las cosas.
—¡Excelencia! ¡Deme a mí su castigo! —le ruego—. ¡Por favor! —Suplico porque en los ojos de mi mujer veo algo que me aterra.
Veo su lucha interior mientras marcan su espalda con líneas sangrientas. Veo cómo la ira se va apoderando de ella. Por algún motivo, no está asustada.
—No. No. No —le suplico—. Eo, por favor, ¡no!
—Amordazad a ese miserable. Irrita los oídos del archigobernador —ordena Podginus.
Bridge me mete una piedra en la boca. Siento náuseas y lloro.
Cuando cae el decimotercer latigazo, cuando intento decirle que no lo haga, Eo clava en mí la mirada por última vez y empieza a cantar. Es una melodía tranquila, una melodía de profunda tristeza, como la canción que susurra la profundidad de las minas al soplar el viento en los pozos abandonados. Es la canción de la muerte y del lamento, la canción prohibida. La canción que solo había oído una vez.
La matarán por esto.
Su voz es suave y melódica, aunque no es en absoluto tan preciosa como ella. El eco se escucha por toda el área común, y se alza como el canto sobrenatural de una sirena. Cesan los latigazos. Los locutores jefe se estremecen. Incluso los quincallas sacuden las cabezas con tristeza al identificar las palabras. A pocos hombres les gusta ver cómo la belleza se convierte en cenizas.
Podginus mira avergonzado al archigobernador Augusto, quien desciende con sus gravibotas doradas para verlo todo más de cerca. Los cabellos lustrosos le resplandecen sobre la noble frente. Los pómulos marcados atrapan la luz. Esos ojos dorados examinan a mi mujer como si estuviesen contemplando a un gusano al que de repente le hubiesen brotado alas de mariposa. La cicatriz de su cara se tuerce cuando habla con una voz que rezuma poder.
—Déjala cantar —le dice a Podginus, sin molestarse en esconder su fascinación.
—Pero, señor...
—Ningún animal salvo el hombre se arroja voluntariamente a las llamas, cobre. Disfruta del espectáculo. No volverás a verlo. —Se vuelve al equipo de cámaras—. Seguid grabando. Eliminaremos las partes que nos parezcan intolerables.
Qué fútil hacen esas palabras que parezca el sacrificio de Eo.
Pero nunca he visto a mi esposa más bella que en ese momento. Enfrentada al rostro frío del poder, ella es el fuego. Esta es la chica que bailó en la taberna llena de humo, envuelta en una melena roja. Esta es la chica que tejió para mí una cinta nupcial con sus propios cabellos. Esta es la chica que elige morir por una canción de muerte.
Amor mío, amor mío,
recuerda las lágrimas
cuando la muerte del invierno dio paso a los cielos
[de primavera
rugían y rugían
pero nosotros recogíamos las semillas,
sembrábamos una canción
contra su avaricia.
Y
valle abajo
escucha el vaivén del segador, el vaivén del segador,
el vaivén del segador.
Y valle abajo
oye el canto del segador,
la canción de un invierno que acaba.
Hijo mío, hijo mío,
recuerda las cadenas
cuando el oro reinaba con riendas de hierro
rugíamos y rugíamos
y nos retorcíamos y gritábamos
por un nosotros, por un valle
de sueños más prósperos.
Cuando su voz alcanza por fin la máxima intensidad y a la canción se le acaban las palabras, sé que la he perdido. Se convierte en algo más importante; y tenía razón: no lo entiendo.
—Una melodía pintoresca. Pero ¿es esa toda tu fuerza? —le pregunta el archigobernador cuando termina.
La mira a ella, pero habla alto, para la multitud, para los que lo verán en las demás colonias. Su séquito suelta una risita ante el arma de Eo, una canción. ¿Qué es una canción sino notas lanzadas al aire? Inútil como una cerilla bajo la tormenta contra el poder del dorado. Nos ridiculiza.
—¿Quiere alguno de vosotros unirse a ella en el canto? Os lo imploro, audaces rojos de... —mira a su ayudante, que le hace saber el nombre moviendo los labios— Lico. Uníos si lo deseáis.
Apenas logro respirar con la piedra en la boca. Me arranca astillas de los molares. Las lágrimas me corren a mares por el rostro. No se oye ninguna voz en la multitud. Veo a mi madre temblar de ira. Kieran aprieta a su mujer contra él. Narol tiene la mirada clavada en el suelo. Loran gime. Están todos aquí, todos en silencio.
—Ay, Su Excelencia, parece que la chica está sola en su fanatismo —declara Podginus. Eo no mira a nadie más que a mí—. Esto deja claro que su opinión es la de un marginado, la de un inadaptado. ¿Acaso deberíamos proceder?
—Sí —responde el archigobernador, ociosamente—. Tengo una cita con Arcos. Colgad a esta perra roñosa, no sea que se ponga a aullar otra vez.