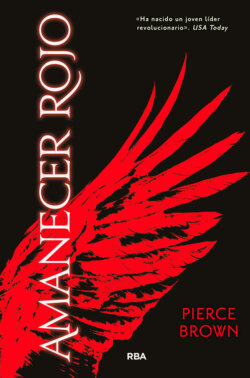Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 9
1
ОглавлениеSONDEAINFIERNOS
Lo primero que deberías saber de mí es que estoy hecho de la misma madera que mi padre. Y cuando vinieron a por él, hice lo que me pidió. No lloré. Tampoco lo hice cuando la Sociedad retransmitió la detención. Ni cuando los dorados lo juzgaron. Ni cuando los grises lo colgaron. Mi madre me golpeó por ello. Se suponía que mi hermano Kieran era el estoico. Él era el mayor, y yo el más joven. Se suponía que yo tenía que llorar. Sin embargo, Kieran gimió como una niña cuando la Pequeña Eo colocó un hemanto en la bota izquierda de mi padre y volvió corriendo junto al suyo. Mi hermana Leanna se lamentó a mi lado en voz baja. Yo me limité a observar y pensar que era una lástima que hubiera muerto bailando pero sin llevar puestos sus zapatos de baile.
En Marte hay poca gravedad. Así que hay que tirar de los pies para romper el cuello. Dejan que sean los seres queridos quienes lo hagan.
Huelo mi propia peste dentro de la escalfandra. Está fabricada con algún tipo de nanoplástico y es tan abrasadora como su nombre da a entender. Aísla de los pies a la cabeza. No entra nada. No sale nada. El calor no, desde luego. Lo peor es que no te puedes limpiar el sudor de los ojos. Quema como el maldito infierno mientras se escurre desde la cinta de la cabeza hasta que termina encharcándote los talones. Por no mencionar el olor cuando meas. Algo que hay que hacer a menudo. Hay que ingerir mucha agua por el tubo de hidratación. Supongo que podrían ponernos una sonda. Elegimos el hedor.
Los perforadores de mi clan comentan algún cotilleo por el comunicador mientras estoy montado en la Garra Perforadora. Estoy solo en este profundo túnel subido a una máquina construida con la forma de una mano de metal gigantesca que agarra y roe la tierra. Desde el asiento situado en lo alto de la perforadora, justo a la altura de lo que sería la articulación del codo, controlo las garras que derriten la roca. Allí mis dedos se enfundan en unos guantes de control que manejan los múltiples taladros tentaculares que hay a unos noventa metros por debajo de mi asiento. Dicen que para ser un sondeainfiernos tienes que mover los dedos tan rápido como las llamas de un fuego. Los míos son más rápidos.
A pesar de las voces que me hablan al oído, estoy a solas en la profundidad del túnel. Mi vida es la vibración, el eco de mi propio aliento y un calor tan denso y nocivo que parece que estoy envuelto en un espeso edredón de meados calientes.
Otro río de sudor se abre paso a través de la cinta escarlata que llevo atada a la frente. Se desliza hasta mis ojos y los abrasa hasta que se vuelven tan rojos como mi pelo, que es del color de la herrumbre. Antes estiraba el brazo e intentaba limpiarme el sudor, pero solo conseguía rascar inútilmente el visor frontal de mi escalfandra. Aún quiero hacerlo. Incluso después de tres años, el prurito y la quemazón de mi sudor resultan una auténtica tortura.
Las paredes del túnel que rodea mi asiento están bañadas de un amarillo sulfuroso por una corona de luces. El alcance de los rayos de luz se debilita cuando alzo la mirada hacia el pozo vertical que he excavado hoy. Arriba, el preciado helio-3 irradia un tenue brillo como de plata líquida, pero yo me fijo en las sombras, en busca de las víboras que se arrastran en la oscuridad atraídas por el calor de mi perforadora. Se te meten en el traje, rompen el aislante a mordiscos y allí intentan arrastrarse hasta el sitio más cálido que encuentren, que suele ser la tripa, para poner ahí sus huevos. A mí ya me han mordido. Aún sueño con aquella bestia. Negra, como un espeso zarcillo de petróleo. Pueden llegar a ser tan anchas como un muslo y tan largas como tres hombres, pero es a las crías a quienes tememos. No saben cómo racionar su veneno. Como yo, sus ancestros vinieron de la Tierra, pero Marte y los túneles profundos las hicieron mutar.
La profundidad de esos túneles resulta inquietante. Son solitarios. Más allá del rugido de la perforadora, oigo las voces de mis amigos, todos ellos mayores que yo. Pero es imposible verlos medio clic por encima de mí en la oscuridad. Perforan mucho más arriba, cerca de la boca del túnel que he excavado. Bajan con garfios y cables para colgarse en las paredes del túnel y llegar así a las vetas de helio-3. Minan con taladros de un metro de largo y devoran el mineral inservible. El trabajo requiere ser increíblemente diestro con los pies y con las manos, pero yo soy el que se gana el sueldo del equipo. Yo soy el sondeainfiernos. Hay que estar hecho de una pasta especial, y yo soy el más joven de los que se recuerdan.
Llevo tres años en las minas. Empiezas a los trece. Si eres mayor para follar, eres mayor para cavar. Al menos eso es lo que decía el tío Narol. Salvo que yo me casé hace apenas seis meses, así que no sé por qué lo decía.
Eo baila en mis pensamientos mientras me esfuerzo por ver mi pantalla de control e introduzco los dedos de la Garra Perforadora alrededor de una veta reciente. Eo. A veces resulta difícil recordarla con otro nombre que no sea aquel con el que la llamábamos cuando éramos niños.
La Pequeña Eo: una niña diminuta escondida debajo de una cabellera roja. Roja como la roca que me rodea. No de un rojo vivo, sino un rojo oxidado. Roja como nuestro hogar, como Marte. Eo tiene también dieciséis años. Y puede que se parezca a mí —pertenece a un clan de excavadores de la tierra roja, un clan de canto, de danza y de tierra—, pero podría estar hecha de aire, del éter que une las estrellas en un mosaico. Aunque no es que yo haya visto las estrellas alguna vez. Ningún rojo de las colonias mineras ve las estrellas.
La Pequeña Eo. Querían casarla en cuanto cumpliera catorce años, como a todas las chicas de los clanes. Pero ella prefirió la escasez, y esperó a que yo llegara a los dieciséis, la edad casadera de los hombres, antes de deslizarse ese cordel alrededor del dedo. Dijo que ya desde niña sabía que nos íbamos a casar. Yo no.
—¡Para! ¡Para! !Para! —exclama bruscamente el tío Narol por el comunicador—. ¡Para, Darrow, chico!
Mis dedos se paran en seco. Narol está arriba con todos los demás, siguiendo mi progreso en el visor de su casco.
—¿Qué pasa ahora? —pregunto, molesto.
No me gusta que me interrumpan.
—¿Que qué pasa ahora, pregunta el pequeño sondeainfiernos? —El viejo Barrow suelta una risita.
—Una bolsa de gas, eso es lo que pasa —espeta Narol. Es el locutor jefe de un equipo de más de doscientas personas—. Espera. Estoy llamando a un equipo de escaneo para que eche un ojo a los detalles antes de que nos mandes a todos al infierno con una explosión.
—¿Esa bolsa de gas? Es diminuta —digo—. Más bien parece una espinilla de gas. Puedo arreglármelas.
—¡Un año en la taladradora y ya se cree que sabe dónde tiene el culo y dónde la boca! Vaya con el desagradecido —añade Barlow secamente—. Recuerda las palabras de nuestro líder dorado. Paciencia y obediencia, jovencito. La paciencia es la mayor virtud del valor. Y la obediencia es la mayor virtud de la humanidad. Escucha a tus mayores.
Pongo los ojos en blanco cuando escucho el epigrama. Si los mayores pudiesen hacer lo que yo hago a lo mejor valdría la pena escucharlos. Pero son tan lentos con las manos como con el cerebro. A veces creo que quieren que yo también sea así, sobre todo mi tío.
—Estoy en racha —digo—. Si creéis que hay gas, puedo bajar y escanearlo a mano. Fácil. Sin perder el tiempo.
Me sermonearán con la precaución. Como si la precaución les hubiera servido alguna vez de algo. Hace eones que no ganamos un Laurel.
—¿Quieres que Eo se quede viuda? —ríe Barlow, la voz quebrada por las interferencias de estática—. Por mí bien. Es una cosita preciosa. Perfora esa bolsa que ya me la quedo yo. Puede que sea viejo y esté gordo, pero mi taladro aún funciona.
Los doscientos perforadores que están arriba ríen a coro. Aprieto los mandos con fuerza y los nudillos se me ponen blancos.
—Escucha al tío Narol, Darrow, es mejor no hacer nada hasta que tengamos una lectura —añade mi hermano Kieran. Es tres años mayor que yo. Eso le hace creer que es sabio, que sabe más. De lo único que sabe es de precaución—. Tenemos tiempo.
—¿Tiempo? Joder, llevará horas —espeto. Todos están en mi contra en esto. Todos están equivocados, son lentos y no entienden que el Laurel está solo a un audaz movimiento de distancia. Peor que eso: dudan de mí—. Eres un cobarde, Narol.
Silencio al otro lado de la línea.
Llamar a un hombre cobarde no es el mejor modo de asegurarse su cooperación. No debería haberlo hecho.
—Yo digo que lo escanees tú mismo —grazna Loran, que es mi primo y el hijo de Narol—. Si no lo hace, los gammas se llevarán el Laurel por... bueno, enésima vez.
El Laurel. Veinticuatro clanes en la colonia minera subterránea de Lico. Un Laurel por trimestre. Eso significa más comida de la que puedas comer. Significa más ciscos para fumar. Edredones importados de la Tierra. Litros de licor de ámbar con el sello de calidad de la Sociedad. Significa ganar. El clan Gamma lleva ganándolo desde que alcanza el recuerdo, así que para nosotros, los clanes menores, siempre se ha tratado de cubrir el cupo, lo justo para sobrevivir. Eo dice que el Laurel es la zanahoria que la Sociedad nos pone delante, siempre lejos de nuestro alcance. Lo justo para que sepamos lo que nos falta y lo poco que podemos hacer al respecto. Se supone que somos pioneros. Eo nos llama esclavos. Yo pienso que no nos esforzamos lo suficiente. Los viejos siempre impiden que nos arriesguemos mucho.
—Loran, cierra el pico con lo del Laurel. Dale al gas y perderemos todos los malditos Laureles de aquí al día del juicio final, chaval —gruñe el tío Narol.
Arrastra las palabras. Casi puedo oler la bebida a través del comunicador. Quiere llamar a un equipo de escaneo para proteger su culo. O tiene miedo. El muy borracho nació ya meándose del miedo. Pero miedo ¿de qué? ¿De nuestros señores, los dorados? ¿De sus acólitos, los grises? ¿Quién sabe? Solo unos pocos. ¿A quién le importa? A muchos menos. De hecho, solo un hombre se preocupó por mi tío y está muerto.
Mi tío es débil. Es cauteloso y excesivo cuando se trata de bebida, una débil sombra de mi padre. Parpadea lenta y dificultosamente, como si abrir los ojos y volver a ver el mundo le resultara doloroso cada vez que lo hace. Aquí abajo en las minas no confío en él... ni en ninguna otra parte, la verdad. Pero mi madre me diría que le escuchara; me recordaría que debo respetar a mis mayores. Aunque estoy casado, aunque soy el sondeainfiernos de mi clan, ella me diría que «mis ampollas aún no se han convertido en callos». Yo obedeceré, a pesar de que eso me pone tan furioso como la irritación que me produce el sudor que me baña la cara.
—Está bien —murmuro.
Cierro la Garra y espero mientras mi tío llama desde la seguridad de la cámara que hay en la parte superior del túnel. Esto llevará horas. Hago los cálculos. Ocho horas hasta el toque de sirena. Para derrotar a Gamma tengo que mantener un ritmo de 156,5 kilos por hora. Los del equipo de escaneo tardarán, en el mejor de los casos, dos horas y media en llegar aquí y hacer su trabajo. Así pues, luego tendré que bombear 227,6 kilos por hora. Imposible. Pero si continúo y paso del rollo del escáner, ya es nuestro.
Me pregunto si el tío Narol y Barlow saben lo cerca que estamos. Probablemente. Probablemente ni siquiera crean que haya algo por lo que merezca la pena arriesgarse. Probablemente crean que la intervención divina dará al traste con nuestras posibilidades. Gamma tiene el Laurel. Siempre ha sido así y siempre lo será. Nosotros los de Lambda nos limitamos a sobrevivir con nuestros comestibles y nuestras escasas comodidades. No mejoramos. No empeoramos. No hay nada por lo que valga la pena arriesgarse a cambiar la jerarquía. Mi padre lo averiguó colgado al final de una cuerda.
No hay nada por lo que valga la pena arriesgarse a morir. Contra mi pecho, siento la cinta de matrimonio hecha de seda y cabellos que pende de un cordel en torno a mi cuello y pienso en las costillas de Eo.
Este mes seguiré viendo la delgadez a través de su piel. A mis espaldas, irá a pedirles sobras de comida a las familias de los Gamma. Actuaré como si no supiera nada. Aun así, seguiremos sintiendo hambre. Como demasiado porque tengo dieciséis años y aún estoy creciendo; Eo miente y dice que nunca ha sido de mucho apetito. Algunas mujeres se venden por comida o por lujos a los quincallas (los grises, si hay que ponerse técnico), es decir, a las tropas de guarnición de nuestra pequeña colonia minera. Ella nunca vendería su cuerpo para alimentarme. ¿Verdad? Pero luego me paro a pensar en ello. Yo haría cualquier cosa por alimentarla...
Bajo la mirada desde el borde de mi perforadora. Se abre una larga caída hasta el fondo del agujero que he cavado. Allí solo hay roca fundida y taladros que repiquetean. Pero antes de saber lo que estoy haciendo, ya me he quitado las correas, tengo el escáner en la mano y estoy saltando hacia los dedos del taladro en una caída de cien metros. Salto de un lado a otro, entre las paredes del pozo de la mina y el largo cuerpo vibrante de la perforadora, para frenar la caída. Me aseguro de no estar cerca de un nido de víboras cuando estiro un brazo para sujetarme en un engranaje que hay justo encima de los dedos del taladro. Los diez taladros resplandecen por el calor. El aire titila y retuerce las formas. Siento el calor en el rostro, siento cómo me apuñala los ojos, siento sus punzadas en el vientre y las pelotas. Esos taladros te derretirían los huesos si no tuvieses cuidado. Y yo no lo tengo. Lo que tengo es agilidad.
Desciendo buscando dónde agarrarme con las manos y poniendo los pies entre los dedos del taladro. De ese modo podré bajar el escáner lo bastante cerca de la bolsa de gas como para obtener una lectura. El calor es insoportable. Esto ha sido un error. Oigo voces que me gritan por el comunicador. Casi rozo uno de los taladros cuando por fin estoy lo bastante cerca de la bolsa de gas. El escáner parpadea en mi mano mientras hace la comprobación. Mi traje hierve y me llega el olor a algo dulce y acre, como a sirope quemado. Para un sondeainfiernos, ese es el olor de la muerte.