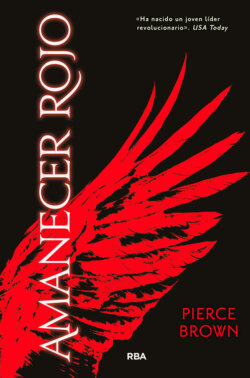Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 19
10
ОглавлениеEL TALLISTA
Crecí al lado de una chica risueña de quince años tan enamorada de su joven marido que cuando él se quemó en la mina y se le infectaron las heridas, vendió su cuerpo a un gamma a cambio de antibióticos. Era más fuerte que su marido. Cuando recuperó la salud y descubrió lo que se había hecho en su beneficio, mató al gamma con una falce que consiguió a hurtadillas en las minas. Uno puede imaginarse lo que ocurrió después de eso. La chica se llamaba Lana y era la hija del tío Narol. Ya no está viva.
Pienso en ella mientras veo la HP en lo que Harmony llamó «el ático» mientras Dancer hace los preparativos. Paso los distintos canales como si tuviera un tic en el dedo. Incluso aquel gamma tenía familia. Cavaba como yo. Nació igual que yo, pasó por el ventilador como yo, y tampoco vio nunca el sol. Tan solo le dieron un pequeño paquete con medicinas de la Sociedad, y ese es el resultado. Qué astutos. Cuánto odio siembran entre aquellos que deberían ser semejantes. Pero si los clanes supieran el lujo que existe en la superficie, si supieran lo mucho que les han robado, sentirían el odio que siento y se unirían. Mi clan es una casta temperamental. ¿Cómo sería una rebelión organizada por ellos? Probablemente como el cisco de Dago: ardería fuerte pero rápido hasta convertirse en ceniza.
Le pregunté a Dancer por qué los Hijos retransmitieron la muerte de mi esposa a las minas. ¿Por qué no mostrarles a los rojos inferiores la riqueza que hay en la superficie? Eso sembraría la rabia.
—Porque si se produjera una rebelión ahora, la aplastarían en cuestión de días —me explicó Dancer—. Debemos escoger otro camino. Un imperio no puede destruirse desde fuera si no se destruye primero desde dentro. Recuerda eso. No somos terroristas, nosotros derribamos imperios.
Cuando Dancer me contó lo que tengo que hacer me reí. No sé si puedo hacerlo. Soy una mota de polvo. Hay miles de ciudades en la faz de Marte. Flotas de behemotes de metal surcan el espacio entre los planetas con armas que pueden resquebrajar el manto de un satélite. En la distante Luna se alzan edificios de once kilómetros de alto. La cónsul soberana, Octavia au Lune, gobierna allí con los emperadores y los pretores. El Señor de la Ceniza, que calcinó el mundo de Rea, es su adlátere. Ella controla los doce Caballeros Olímpicos, legiones de Marcados como Únicos y obsidianos tan incontables como las estrellas. Y esos obsidianos son solo la élite. Los soldados grises rondan las ciudades para mantener el orden, para asegurar la obediencia a la jerarquía. Los blancos imparten su justicia y promueven su filosofía. Los rosas sirven y proporcionan placer en las casas de los colores superiores. Los platas se dedican a la contabilidad y a manejar las divisas y la logística. Los amarillos estudian la medicina y las ciencias. Los verdes desarrollan tecnología. Los azules surcan las estrellas. Los cobres dirigen la burocracia. Cada color tiene su función. Cada color sostiene a los dorados en el poder.
La HP me muestra colores que no sabía que existían. Me muestra la moda. Ridícula y seductora. Existen biomodificaciones e implantes musculares, mujeres con la piel tan lisa y refinada, los pechos tan redondos y el pelo tan brillante que parecen de una especie distinta a Eo y al resto de las mujeres que he conocido. Los hombres son increíblemente altos y musculosos. Tienen el pecho y los brazos abultados y rebosantes de fuerza artificial, y alardean de sus músculos como niñas con juguetes nuevos.
Soy un sondeainfiernos lambda de Lico, pero ¿eso qué es si lo comparamos con todo esto?
—Harmony ya está aquí. Tenemos que irnos —me avisa Dancer desde la puerta.
—Quiero luchar —digo cuando bajamos en el graviascensor con Harmony.
Han retocado mis emblemas. Los han abrillantado para que se parezcan más al de los rojos superiores. Visto el traje holgado de un rojo superior y la equipación necesaria para limpiar las calles. Me han teñido el pelo y llevo lentillas de colores. Así aparentaré ser de una gama de rojo más brillante.
—No quiero esta misión. Peor que eso: no puedo cumplirla. ¿Acaso podría alguien?
—Dijiste que harías lo que fuera necesario —dice Dancer.
—Pero esto...
La misión que me ha encomendado es una locura. Sin embargo, no es eso lo que me asusta. Lo que me da miedo es convertirme en algo que Eo no reconocería. Me convertiré en un demonio de nuestras historias del Octobernacht.
—Dadme un achicharrador o una bomba. Que sea otro quien haga esto.
—Te liberamos para que hicieras esto —suspira Harmony—. Solo para esto. Esta es la meta más importante de Ares desde que se crearon los Hijos.
—¿A cuántos más habéis liberado? ¿Cuántos más han intentado la misión que me estáis encargando?
Harmony mira a Dancer. No dice nada, así que ella contesta impacientemente por él.
—Noventa y siete han fracasado en el tallado... que nosotros sepamos.
—Maldición. ¿Y qué les ocurrió?
—Murieron —responde Harmony como con desgana—. O pidieron morir.
Intento reírme.
—A lo mejor Narol debió dejarme allí colgado.
—Darrow. Ven aquí. Ven. —Dancer me agarra por los hombros y me empuja hacia él—. Puede que los demás no lo consiguieran, pero contigo será distinto. Tengo esa corazonada.
Me tiemblan las piernas la primera vez que miro al cielo nocturno y a los edificios que se elevan a mi alrededor. Me da un ataque de vértigo. Siento como si estuviera cayendo, como si el mundo se hubiera salido de su eje. Hay demasiado espacio abierto, tanto que parece que la ciudad tendría que caer hacia el cielo. Me miro los pies, miro la calle y trato de imaginar que estoy en las carreteras de los túneles que van de los sectores al área común.
Las calles de Yorkton, la ciudad, son un lugar extraño de noche. Las esferas luminiscentes se extienden en hileras que siguen las calles y las aceras. Los vídeos de la HP discurren como corrientes líquidas por la avenida en esta zona de alta tecnología de la ciudad, por lo que la mayoría camina por las aceras móviles o viaja en transporte público con la cabeza agachada como el mango de un bastón. Las luces chillonas hacen que la noche sea casi tan brillante como el día. Incluso veo a personas de más colores. Esta parte de la ciudad está limpia. Los equipos de limpieza formados por rojos restriegan las calles. Los paseos y los caminos se extienden en un orden perfecto.
Hay una tenue franja roja por donde debemos andar, una franja estrecha en una calle ancha. Nuestro camino no se mueve como los de los otros. Una cobre camina por el suyo, que es más holgado. Se muestran sus programas favoritos, a no ser que se acerque a un dorado, en cuyo caso se silencian todas las pantallas de la HP. Pero la mayoría de los dorados no caminan; a ellos les está permitido el uso de gravibotas y autocares, como a los cobres, obsidianos, grises o plateados que dispongan del permiso adecuado, aunque las botas autorizadas son unas cosas horriblemente chapuceras.
Un anuncio de una ampolla de crema aparece en el suelo frente a mí. Una mujer de proporciones extrañamente delgadas se contonea liberándose de una toga roja de encaje. Convenientemente desnuda, se aplica entonces la crema en una parte del cuerpo donde ninguna mujer se ha puesto antes una ampolla. Me sonrojo y aparto la mirada asqueado, pues no he visto más que a otra mujer desnuda.
—Será mejor que te olvides del pudor —me advierte Harmony—. Te delatará más fácilmente que tu color.
—Es asqueroso —protesto.
—Es publicidad, cariño —replica Harmony con un ronroneo condescendiente. Ella y Dancer comparten una risita.
Una anciana dorada planea sobre nosotros. Nunca había visto a nadie tan anciano como ella. Inclinamos la cabeza cuando pasa.
—Los rojos aquí tienen una paga —me explica Dancer cuando estamos a solas—. No mucho. Pero les dan dinero y los caprichos suficientes como para que sean dependientes. Se gastan el dinero en aquello que les han hecho creer que necesitan.
—Igual que todos los sometidos —sisea Harmony.
—Así que no son esclavos —concluyo.
—Claro que son esclavos —replica Harmony—. Están esclavizados para chupar de las tetas de esos mamones.
A Dancer le cuesta seguirnos, así que voy más despacio mientras habla. Harmony emite un murmullo de irritación.
—Los dorados lo han dispuesto todo de modo que sus vidas sean más fáciles. Producen programas para entretener y calmar a las masas. Dan dinero y limosnas el séptimo día de cada nuevo mes de la Tierra, de modo que haya generaciones y generaciones de personas dependientes de ellos. Crean bienes para otorgarnos una apariencia de libertad. Si la violencia es el deporte de los dorados, la manipulación es su forma de arte.
Entramos en un barrio de colores inferiores donde no hay franjas delimitadas para caminar. Los escaparates tienen bandas verdes electrónicas. Algunos venden por el sueldo de una semana un mes de realidad alternativa condensado en una hora. Dos hombres pequeños de ojos verdes y vivaces, sin un pelo en la cabeza, tachonados con pinchos de metal y tatuados con códigos digitales cambiantes me ofrecen un viaje a un lugar llamado Osgiliath. Otras tiendas ofrecen servicios bancarios, biomodificaciones o productos de higiene personal. Gritan cosas que no entiendo, pues hablan con números y acrónimos. Nunca he visto tal caos.
Los prostíbulos revestidos con cintas rosas me hacen sonrojar, al igual que los hombres y las mujeres que hay en las ventanas. Cada uno de ellos tiene una etiqueta con un precio que cuelga de manera juguetona de un hilo; es un número cambiante que se ajusta a la demanda. Una chica lasciva me incita para que me acerque mientras Dancer me explica el concepto del dinero. En Lico solo comerciábamos con productos, servicios, licor y ciscos.
Muchos bloques de la ciudad están reservados para el uso de los colores superiores. El acceso a esos barrios depende de los distintivos de orden. No puedo pasear ni conducir por un barrio dorado o cobre. Sin embargo, un cobre sí que puede irse de excursión por el barrio rojo y visitar un bar o un prostíbulo. Pero nunca al revés, ni siquiera en el salvaje y pendenciero Bazar, un lugar comercial disoluto, ruidoso y de aire viciado por el olor a cuerpos humanos, comida y tubos de escape.
Nos adentramos en el Bazar. Me siento más seguro en los callejones traseros del Bazar de lo que me sentía en las avenidas abiertas de los sectores de alta tecnología. Aún no terminan de gustarme los espacios descubiertos, y ver las estrellas del cielo me asusta. El Bazar es más oscuro, aunque las luces brillan y la gente se afana en ir de un sitio a otro. Los edificios parecen estar apretados unos contra otros. Un centenar de balcones forman salientes en las alturas de los callejones. Arriba los caminos se entrecruzan, y en todas partes parpadean luces que vienen de distintos aparatos. Los olores se elevan como un ruido palpable. Aquí hay más humedad y menos limpieza. Y veo a menos quincallas patrullando. Dancer dice que hay lugares en el Bazar adonde ni siquiera un obsidiano debería ir.
—En los lugares con mayor densidad de población es donde la humanidad se descompone más fácilmente.
Resulta extraño estar en una multitud donde nadie reconoce tu cara ni le importan tus intenciones. En Lico me habrían empujado hombres con los que habría crecido, me habría encontrado con chicas con las que había intentado ligar y con las que me había peleado de pequeño. Aquí, otros colores se tropiezan bruscamente conmigo y no me ofrecen ni una vaga disculpa. Esto es una ciudad y no me gusta. Me siento solo.
—Ya hemos llegado —dice Dancer, y me hace señas para que atraviese una puerta oscura donde un dragón volador electrónico titila sobre la superficie de una piedra.
Nos detiene un marrón gigantesco con la nariz modificada. Esperamos a que el nasoimplantado husmee y resople. Ese hombre es más grande que Dancer.
—Pelo teñido —gruñe, mientras me olfatea el pelo—. Un roñoso, este.
Del cinturón le sobresale un achicharrador. Lleva una navaja en la muñeca: lo sé por la forma en que mueve la mano. Otro matón se le une en la entrada. Lleva procesadores enjoyados en los globos oculares, pequeños rubíes rojos que brillan cuando la luz incide en ellos de determinada forma. Me quedo mirando los rubíes y los ojos marrones.
—¿Y a este qué le pasa? ¿Quiere pelea? —escupe el matón—. Sigue mirándome y te arranco el hígado para venderlo.
Cree que le estoy desafiando. Lo cierto es que tan solo siento curiosidad por los rubíes, pero cuando me amenaza le sonrío y le guiño ligeramente un ojo como haría si estuviera en las minas. De repente aparece un cuchillo en su mano. Las reglas son distintas aquí arriba.
—Sigue jugando, chaval, sigue jugando. Venga, atrévete.
—Mickey nos espera —le dice Dancer.
Miro al amigo del nasoimplantado cuando intenta que baje la mirada como si yo fuera un niño. El nasoimplantado mira con malicia el brazo y la pierna de Dancer y sonríe.
—No conozco a ningún Mickey, tullido. —Mira a su amigo—. ¿A ti te suena algún Mickey?
—No. Aquí no hay ningún Mickey.
—Qué alivio. —Dancer se lleva la mano al achicharrador que lleva dentro de la chaqueta—. Entonces no tendrás que explicarle a Mickey por qué mi... generoso amigo no consiguió hablar con él.
Aparta la chaqueta para que puedan ver el glifo grabado en la culata del arma. El casco de Ares.
—Joder. —El nasoimplantado traga saliva al ver el glifo. Después chocan uno con otro cuando intentan abrir la puerta a la vez—. Te-te-tengo que coger vuestras armas.
Otros tres hombres avanzan hacia nosotros, con los achicharradores medio levantados. Harmony se abre el chaleco y les muestra la bomba que lleva sujeta al estómago. Hace rodar un parpadeante detonador entre sus ágiles dedos de roja.
—Qué va. No hace falta.
El nasoimplantado traga saliva, asiente.
—No hace falta.
El interior del edificio es oscuro. Es una oscuridad densa por el humo y las luces pulsantes: muy parecido a la mina de mi hogar. La música palpita. Los cilindros de cristal se elevan como pilares entre las mesas y las sillas donde los hombres beben y fuman. Dentro de los cilindros hay mujeres que bailan. Algunas se contorsionan en el agua, y agitan unos extraños pies palmeados y los muslos relucientes al ritmo de la música. Otras giran al son de la palpitante melodía en entornos de humo dorado o de pintura plateada.
Más matones nos guían a una mesa trasera que parece hecha de agua iridiscente. Un hombre delgado se reclina allí con otras criaturas, cada cual más extraña. Al principio creí que eran monstruos, pero cuanto más de cerca las miro, más confuso me siento. Son humanas. Pero las han hecho parecer otra cosa. Las han moldeado para que parezcan otra cosa. Una preciosa chica, no mayor que Eo, me mira allí sentada con sus ojos de color esmeralda. Las alas de un águila blanca le brotan de los músculos de la espalda. Es como si la hubieran extraído de un sueño febril, del que nunca debería haber salido. Otras chicas como ella deambulan entre el humo y las luces extrañas.
Mickey el Tallista es un hombre escalpelo; tiene la sonrisa torcida y el pelo negro le cuelga como un chorro de petróleo a un lado de la cabeza. Alrededor de la mano izquierda lleva el tatuaje de una máscara de color amatista envuelta en volutas de humo. Es el emblema de un violeta —los creativos—, así que cambia constantemente. Está jugando con un rompecabezas electrónico en forma de cubo cuyas caras van cambiando. Mueve los dedos con rapidez. Son más delgados y más largos de lo que deberían, y tiene doce. Fascinante. Nunca había visto un artista, ni siquiera en la HP. Son tan difíciles de ver como los blancos.
—Ah, Dancer —dice con un suspiro, sin levantar la mirada del cubo—. Sabía que eras tú por la manera en que se arrastran tus pasos. —Entorna los ojos ante el cubo que tiene en las manos—. Y Harmony. Te olí desde la puerta, querida. Una bomba pésima, por cierto. La próxima vez que necesites artesanía de verdad, busca a Mickey, ¿sí?
—Mick —dice Dancer, y se sienta a la mesa de las criaturas oníricas.
Me doy cuenta de que Harmony está un poco mareada por el humo. Yo estoy acostumbrado a respirar cosas peores.
—Bueno, Harmony, amorcito —ronronea Mickey—. ¿Ya has dejado a este tullido? ¿Acaso has venido a unirte a mi familia? ¿Sí? ¿A ponerte unas alas? ¿Y garras en las manos? ¿O una cola? Cuernos. Estarías de lo más fiera con cuernos. Sobre todo, envuelta en mis sábanas de seda.
—Tállate un alma y lo mismo tienes una oportunidad —se mofa Harmony.
—Ah. Si para tener alma hay que ser rojo, casi que paso.
—Entonces hablemos de negocios.
—Qué brusca eres. La conversación debería considerarse como un arte o una buena cena. Cada plato a su tiempo.
Los dedos vuelan sobre el cubo. Los junta guiándose por la frecuencia eléctrica, pero le falta rapidez para unirlos antes de que cambien. Aún no ha levantado la mirada.
—Tenemos una propuesta que hacerte, Mickey —arranca Dancer con impaciencia, y baja la mirada hacia el cubo.
La sonrisa de Mickey es amplia y torcida. No levanta los ojos. Dancer repite lo que ha dicho.
—Directo a por el plato principal, ¿eh, tullido? Bueno, venga, suelta ya esa propuesta.
Dancer le quita el cubo de las manos de un manotazo. La mesa se queda en silencio. Los matones se ponen tensos detrás de nosotros y la música sigue sonando con fuerza. El corazón me late con calma y vigilo el achicharrador que hay en el muslo del matón más cercano. Lentamente, Mickey levanta la mirada y corta la tensión con una sonrisa torcida.
—¿Qué pasa, amigo?
Dancer le hace un gesto a Harmony con la cabeza y ella le desliza una cajita a Mickey.
—¿Un regalo? No hacía falta. —Mickey examina la cajita—. Vaya baratija. Qué poco gusto tienen los rojos. —Entonces desliza la tapa de la caja para abrirla y ahoga un grito de terror. Retrocede y cierra la cajita con un golpe—. Putos cabrones de mierda. ¿Qué es esto?
—Ya sabes lo que son.
Mickey se inclina hacia delante y su voz se convierte en un siseo hilvanado.
—¿Las habéis traído hasta aquí? ¿Cómo las habéis conseguido? ¿Estáis locos?
Mickey echa una mirada fugaz a sus seguidores, que observan con curiosidad la caja y se preguntan qué ha trastornado de esa forma a su maestro.
—¿Locos? Somos unos malditos maniacos —sonríe Dancer—. Y necesitamos que se las coloques a alguien. Pronto.
—¿Colocárselas a alguien? —Mickey empieza a reírse.
—A él.
Dancer me señala.
—¡Largo! —Mickey le grita a su séquito—. ¡Largo, panda de bellacos mamelucos y lisonjeros! ¡Os estoy hablando a vosotros, engendros! ¡Fuera de aquí!
Cuando se han marchado a toda prisa, abre la caja y deja caer el contenido sobre la mesa. En ella repiquetean dos alas de color oro: el emblema de un dorado. Dancer se sienta.
—Queremos que conviertas a Darrow, aquí presente, en un dorado.