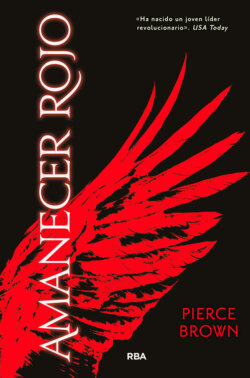Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 16
7
ОглавлениеLÁZARO
Estoy muerto, pero no veo a Eo. Los míos creen que vemos a nuestros seres queridos cuando fallecemos. Nos esperan en un valle verde donde el humo de las hogueras y el aroma de los guisos se condensan en el aire. Hay un Anciano con la capa húmeda de rocío que mantiene a salvo el valle y nos espera con nuestra gente en un camino de piedra junto al cual pastan las ovejas. Dicen que la niebla allí es fresca y las flores desprenden dulces aromas, y que aquellos que fueron enterrados recorren más rápido el camino de piedra.
Pero no veo a mi amor. No veo el valle. No veo más que luces fantasmales en la oscuridad. Siento una presión y sé, como sabría cualquier minero, que estoy sepultado bajo tierra. Dejo escapar un grito silencioso. Me entra tierra en la boca. El pánico se apodera de mí. No puedo respirar, ni tampoco puedo moverme. La tierra me abraza hasta que consigo salir de allí excavando con las uñas, siento el aire, aspiro bocanadas de oxígeno, jadeo y escupo polvo.
Pasan minutos antes de que mire por encima de mis rodillas. Estoy acuclillado en una mina desierta, un viejo túnel abandonado desde hace mucho tiempo pero conectado aún al sistema de ventilación. Huele a tierra. Una única bengala llamea junto a mi tumba, y proyecta extrañas sombras en las paredes. Me deslumbra como hizo el sol cuando se levantó por encima de la tumba de Eo.
No estoy muerto.
Tardo más tiempo del que podría pensarse en darme cuenta. Pero tengo una herida sangrante alrededor del cuello, donde la soga se me clavó en la piel. Y tengo tierra en los latigazos de la espalda.
Aun así, no estoy muerto.
El tío Narol no tiró de mis pies con la fuerza suficiente. Pero seguro que los quincallas lo habrían comprobado, a no ser que estuvieran perezosos. No es un pensamiento descabellado, pero hay algo más. Iba demasiado mareado camino del patíbulo. Incluso ahora noto algo en las venas. Estoy aletargado, como si me hubieran drogado. Fue Narol. Él me drogó. Él me enterró. Pero ¿por qué? Y ¿cómo lograría evitar que lo cogieran cuando descolgó mi cuerpo?
Llega un rumor sordo procedente de la oscuridad situada más allá de la bengala. Solo entonces sé que obtendré respuestas. Una tanqueta, una especie de escarabajo de metal de seis ruedas, se arrastra sobre la cresta de un largo túnel. La rejilla frontal sisea soltando vapor cuando se detiene frente a mí. Dieciocho focos me deslumbran. Unas formas salen de los laterales del vehículo. Se recortan contra el resplandor de las luces para agarrarme. Estoy demasiado aturdido como para resistirme. Tienen las manos callosas de los mineros y los rostros cubiertos con máscaras de demonios del Octobernacht. Y, sin embargo, me mueven con suavidad, y me guían en vez de forzarme a entrar en la escotilla de la tanqueta.
Dentro, la esfera de luz es de un rojo sangriento. Me acomodo en un raído asiento individual frente a las dos siluetas que me han sacado de mi tumba. La máscara de la mujer es de un blanco pálido y con los cuernos de un demonio. Sus ojos resplandecen con una luz sombría a través de las aberturas. La otra silueta pertenece a un hombre tímido. Es espigado y silencioso, y parece que me tiene miedo. Lleva la máscara del rostro de un rugiente murciélago y no esconde ni las miradas cohibidas ni el modo en el que oculta las manos. Ambas son características de los que tienen miedo, como el tío Narol aseguraba siempre cuando me enseñaba a bailar.
—Sois Hijos de Ares, ¿verdad? —aventuro.
El hombre enclenque se encoge, mientras que la mirada de la mujer se torna burlona.
—Y tú eres Lázaro —dice la chica.
Su voz me parece fría e indolente; juega con los oídos como un gato juega con un ratón atrapado.
—Me llamo Darrow.
—Ya, sabemos quién eres.
—¡No le cuentes nada, Harmony! —farfulla el enclenque—. Dancer nos dijo que no discutiéramos nada con él hasta que estuviéramos en casa.
—Gracias, Ralph. —Pronuncia el nombre con énfasis.
Luego le lanza un suspiro al tirillas y niega con la cabeza.
Después de darse cuenta de su error, el enclenque se revuelve incómodo en su asiento, pero he dejado de prestarle atención. Aquí la que manda es la mujer. A diferencia de la del enclenque, su máscara es como la de una vieja arpía, una de las brujas de las ciudades caídas de la Tierra que hacían caldo con el tuétano de los huesos de los niños.
—Estás hecho un asco.
Harmony extiende el brazo para tocarme el cuello. Le agarro la mano y se la estrujo. Sus huesos son tan quebradizos como el plástico hueco en la mano de un sondeainfiernos. El enclenque hace ademán de coger su porra eléctrica, pero Harmony le indica con un gesto que se calme.
—¿Por qué no estoy muerto? —pregunto.
A causa del ahorcamiento, mi voz suena como la gravilla arrastrada sobre el metal.
—Porque Ares tiene una misión para ti, pequeño sondeainfiernos.
Tuerce el gesto por el dolor cuando le estrujo la mano.
—Ares...
Mi mente evoca imágenes de explosiones de bombas, miembros amputados y caos. Ares. Ya sé qué tipo de misión querrá. Estoy demasiado aturdido como para saber siquiera lo que diré cuando me lo pida. Mis pensamientos no están entre los vivos, sino con Eo. Soy una carcasa vacía. ¿Qué les habría costado dejarme enterrado?
—¿Me podrías devolver la mano ya? —pregunta Harmony.
—Solo si te quitas la máscara. Si no, me la quedo.
Se ríe y se retira la máscara. Su rostro es el día y la noche. El lado derecho es una maraña de piel ajada y dada de sí que se estira y se dobla en un discurrir de ríos de cicatrices. Una quemadura de vapor. Una visión familiar, aunque no tanto en mujeres. Resulta infrecuente ver a una mujer en un equipo de perforaciones.
Sin embargo, el lado de la cara que me impresiona es el que no tiene quemaduras. Es preciosa, más bonita incluso que Eo. La piel suave, las facciones marcadas y armoniosas, blanca como la leche. Y aun así tan fría, tan furiosa y tan cruel. Tiene los dientes de abajo desiguales y las uñas mal cuidadas. Lleva cuchillos dentro de las botas. Lo sé por el amago con que se dirigió a ellas cuando le agarré la mano.
El enclenque, Ralph, es de una fealdad ordinaria, el rostro oscuro y afilado como un hacha, los dientes separados y mugrientos. Mira fijamente a través de la escotilla de la tanqueta mientras rodamos y traqueteamos por los túneles abandonados hasta alcanzar galerías iluminadas y pavimentadas para los vehículos. No conozco a estos rojos, y aunque llevan nuestro emblema en las manos no me fío de ellos. No son ni de Lambda ni de Lico. Podrían incluso ser platas.
Al cabo de un tiempo vislumbro otros vehículos de servicio y tanquetas por la escotilla. No sé dónde estamos, aunque eso me preocupa menos que la tristeza que me crece en el pecho. Cuanto más nos alejamos y más tiempo dedico a mis pensamientos, más lacerante me resulta el dolor. Me toco la cinta nupcial con un dedo. Eo sigue muerta. No me está esperando al final de este viaje. ¿Por qué he tenido que sobrevivir, si ella no lo ha hecho? ¿Por qué tiré tan fuerte de sus pies? ¿Habría sobrevivido también? Siento las entrañas como un agujero negro. Un peso espantoso me oprime el pecho y me hace querer saltar de la tanqueta y lanzarme ante uno de los vehículos de servicio. La muerte es más fácil cuando ya la has buscado.
Pero no salto. Me quedo ahí sentado con Harmony y con Ralph. Eo quería algo más para mí. Cierro con fuerza el puño en torno a la cinta escarlata de mi cabeza.
La carretera del túnel se ensancha cuando llegamos a un puesto de control vigilado por unos quincallas sucios con equipos desgastados. La verja eléctrica ni siquiera está electrificada. Dejan pasar la tanqueta que va delante de nosotros después de comprobar un panel que tienen a un lado. Después nos llega el turno y yo me remuevo en el asiento, al igual que Ralph. Harmony suelta una risita desdeñosa cuando el quincalla escanea el lateral de la tanqueta y nos hace una señal con la mano para que atravesemos la verja.
—Tenemos una clave de acceso. Los esclavos no tienen cerebro. Los quincallas son idiotas. Es con las élites con quienes hay que tener cuidado. Monstruos obsidianos. Pero no pierden el tiempo aquí abajo.
Estoy intentando convencerme de que esto no es algún truco de los dorados, de que Harmony y Ralph no son enemigos, cuando nos separamos del túnel principal y enfilamos hacia una calle sin salida rodeada de almacenes de suministros no mucho más grandes que el área común. Unas penetrantes luces sulfurosas cuelgan de las instalaciones. La mitad de los focos están fundidos. Uno parpadea encima de un garaje que está cerca de un almacén marcado con un extraño símbolo dibujado con una pintura poco corriente. Nos dirigimos hacia el garaje. La puerta se cierra y Harmony me hace una señal para que me baje de la tanqueta.
—Hogar, dulce hogar —dice—. Ahora vamos a ver a Dancer.