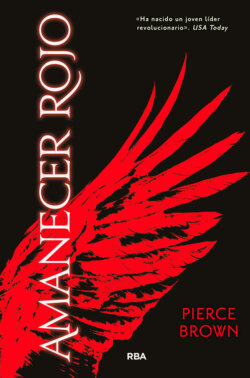Читать книгу Amanecer rojo - Pierce Brown - Страница 12
4
ОглавлениеEL REGALO
Cuando las cajas adornadas del Laurel bajan hasta los gammas, pienso en lo astuta que ha sido la jugada. No nos dejarán ganar el Laurel. No les importa que las matemáticas no cuadren. No les importa que los jóvenes protesten a gritos ni que los viejos se lamenten con la misma trillada sabiduría de siempre. Esto no es más que una demostración de poder. Ahí reside su poder. Deciden el ganador. Un juego de méritos que se gana al nacer. Mantiene la jerarquía inamovible. Mantiene nuestro esfuerzo y nos aleja de confabulaciones.
Incluso a pesar de nuestra decepción, una parte de nosotros no culpa a la Sociedad. Culpamos a los gammas que reciben los regalos. Supongo que la gente no puede odiar a todo el mundo. Y cuando ve las costillas de sus hijos a través de las camisas mientras sus vecinos se llenan la tripa de estofados de carne y de pasteles, es difícil odiar a otros que no sean ellos. Podrías pensar que lo van a compartir, pero no lo hacen.
Mi tío se encoge de hombros. Los demás están rojos de ira. Loran parece que fuera a atacar a los quincallas o a los gammas. Pero Eo no deja que me crispe. No deja que se me blanqueen los nudillos cuando cierro los puños, lleno de furia. Ella sabe mejor que mi propia madre el genio que tengo, y sabe cómo calmar mi ira antes de que estalle. Mi madre sonríe con dulzura cuando ve a Eo cogerme del brazo. Cómo quiere a mi mujer.
—Baila conmigo —me susurra.
Les grita a los músicos que continúen y a los que tocan los tambores para que sigan tocando. No cabe duda de que está llena de rabia. Ella odia a la Sociedad más que yo. Y por eso amo a mi mujer.
Pronto resuena la vertiginosa música de las cítaras y los ancianos aporrean la mesa. Las faldas vuelan. Los pies repiquetean y se deslizan por el suelo. Y yo agarro a mi mujer mientras los clanes se dejan arrastrar por el baile alrededor de la plaza para unirse a nosotros. Sudamos y reímos e intentamos olvidarnos de la rabia. Los dos crecimos juntos, y ahora somos adultos. En sus ojos veo mi corazón. En su aliento escucho mi alma. Ella es mi tierra. Ella es mi familia. Mi amor.
Me aparta de allí entre risas. Nos abrimos camino entre la multitud para estar a solas. Pero no se detiene cuando logramos dejar al resto atrás. Me guía por caminos de metal y techos bajos y oscuros hacia los túneles antiguos, hasta a la hilandería donde se afanan las mujeres. Es la hora del cambio de turno.
—¿Adónde se supone que vamos? —pregunto.
—No sé si recuerdas que tengo regalos para ti. Y si te disculpas porque tu regalo haya quedado un poco deslucido, te doy un guantazo.
Al ver un bulbo de hemanto rojo como la sangre asomar de un muro, lo arranco y se lo doy.
—Mi regalo —digo—. Claro que tenía intención de sorprenderte.
Suelta una risita.
—Bueno, vale. Esta mitad de dentro es mía. La mitad de fuera es tuya. ¡No! ¡No tires! Me quedo también con tu parte.
Huelo el hemanto en su mano. Tiene un aroma a herrumbre y a los escasos guisos de mi madre.
Dentro de la hilandería, los aracnogusanos, que son del grosor de un muslo, están recubiertos de pelo negro y marrón y tienen largas patas esqueléticas, tejen seda a nuestro alrededor. Se arrastran por las vigas, las delgadas patas desproporcionadas respecto al voluminoso abdomen. Eo me guía hasta el nivel más alto de la hilandería. Las viejas vigas de metal están cubiertas de seda. Me estremezco al contemplar esas criaturas en el techo y en el suelo. De víboras entiendo; de aracnogusanos, no. Los tallistas de la Sociedad los crearon. Riéndose, Eo me lleva hasta una pared y tira de una densa cortina de tejido membranoso que descubre un conducto de metal oxidado.
—Ventilación —dice—. La argamasa de los muros cedió para dejarlo al descubierto hace una semana. Y también un viejo conducto.
—Eo, nos darán latigazos si nos encuentran. No nos está permitido...
—No voy a dejar que echen a perder este regalo también. —Me da un beso en la nariz—. Vamos, sondeainfiernos. En este túnel no hay ni un solo taladro fundidor.
La sigo durante una larga serie de giros a través del estrecho corredor hasta que salimos por una rejilla a un mundo de sonidos inhumanos. Un suave zumbido llena la oscuridad. Ella me coge de la mano. Es lo único que me resulta familiar.
—¿Qué es eso? —pregunto.
—Animales —responde, y me adentra en la noche desconocida. Noto algo blando bajo los pies. Intranquilo, dejo que tire de mí hacia delante—. Hierba. Árboles. Árboles, Darrow. Estamos en un bosque.
El perfume de las flores. Después, luces en la oscuridad. El centelleo de animales con el abdomen verde revoloteando en la negrura. Enormes insectos de alas iridiscentes alzándose desde las sombras. Palpitan de vida y color. Recobro el aliento y Eo se ríe cuando una mariposa pasa tan cerca de mí que puedo tocarla.
Todas estas criaturas se mencionan en nuestras canciones, pero solo las hemos visto en la HP. Tienen colores que jamás habría imaginado. Mis ojos no han visto más que tierra, el fulgor de la perforadora, a mis hermanos rojos y el gris del cemento y del metal. La HP ha sido la ventana a través de la que he visto el color. Pero este es un espectáculo diferente.
Los colores de los animales que vuelan me queman los ojos. Me río, tiemblo, alargo el brazo y toco a las criaturas que flotan ante mí en la oscuridad. Como si volviera a ser un niño, las cojo entre mis manos ahuecadas y alzo la mirada hacia el techo despejado de la habitación. Es una burbuja transparente por la que se asoma el cielo.
El cielo. Hasta ahora no era más que una palabra.
No puedo ver la superficie de Marte, pero sí puedo ver más allá. Las estrellas brillan apenas con elegancia en un cielo negro como el aceite. Como las luces que cuelgan sobre nuestro sector. Da la impresión de que Eo pudiera unirse a ellas. El rostro le brilla al contemplarme, y se ríe cuando me pongo de rodillas y aspiro el aroma de la hierba. Es un olor extraño, dulce y evocador, aunque no tengo recuerdos de ella. Mientras los animales zumban entre la maleza, en los árboles, cojo a Eo y la arrastro al suelo y la beso con los ojos abiertos por primera vez. Los árboles y las hojas se mecen con suavidad por el aire que entra por los conductos de ventilación. Y bebo los sonidos, los olores y las imágenes, mientras mi mujer y yo hacemos el amor en una cama de hierba bajo un techo de estrellas.
—Esa es la galaxia de Andrómeda —me explica después, cuando estamos tumbados sobre nuestras espaldas.
Los animales gorjean en la oscuridad. El cielo sobre mi cabeza es algo aterrador. Si lo miro con demasiada fijeza, me olvido de la atracción de la gravedad y siento como si fuera a caer hacia él. Los escalofríos me recorren la espalda. Soy una criatura de recovecos, de túneles, de pozos. La mina es mi hogar, y parte de mí quiere ir a refugiarse, alejarse de esta extraña habitación de seres vivos y espacios abiertos.
Eo gira sobre su costado para mirarme y pasa los dedos por las cicatrices que me recorren el pecho como ríos. Más abajo encontraría las marcas de las heridas que la víbora me dejó en la tripa.
—Mamá solía contarme historias de Andrómeda. Dibujaba con las tintas que le daba aquel quincalla, Bridge. A él siempre le gustó mi madre, ya sabes.
Mientras permanecemos tumbados uno junto al otro, ella respira hondo y yo sé que ha planeado algo, que se ha guardado algo para que hablemos de ello en este momento. Este lugar le da fuerzas.
—Tú has ganado el Laurel, todos lo sabemos —me dice.
—No hace falta que me consueles. Ya no estoy enfadado. No tiene importancia. Después de ver esto, nada tiene importancia.
—¿De qué estás hablando? —pregunta bruscamente—. Tiene más importancia que nunca. Has ganado el Laurel, pero no te han dejado quedártelo.
—Da igual. Este lugar...
—Este lugar existe, pero no nos permiten venir, Darrow. Los grises se lo guardan para ellos. No lo comparten.
—¿Por qué deberían? —pregunto confundido.
—Porque lo hicimos nosotros. ¡Porque es nuestro!
—¿Lo es?
La idea me resulta ajena. Todo cuanto poseo es mi familia y a mí mismo. Todo lo demás pertenece a la Sociedad. Nosotros no pusimos el dinero para enviar aquí a los pioneros. Sin ellos estaríamos en la Tierra moribunda con el resto de la humanidad.
—¡Darrow! ¿Acaso eres tan rojo que no ves lo que nos han hecho?
—Vigila esa lengua —le advierto con firmeza.
Tuerce la mandíbula.
—Lo siento. Es que... estamos encadenados, Darrow. No somos colonos. Bueno, sí, claro que lo somos. Pero sería más apropiado llamarnos esclavos. Mendigamos comida. Mendigamos los Laureles como los perros mendigan las sobras de las mesas de sus amos.
—Puede que tú seas una esclava —espeto—. Pero yo no. Yo no mendigo. Yo me gano las cosas. Soy un sondeainfiernos. Nací para sacrificarme, para dejar Marte preparado para el hombre. Hay nobleza en la obediencia...
Eo levanta las manos en un gesto de impotencia.
—¿Qué eres? ¿Una marioneta parlanchina? Escupiendo sus malditas mentiras. Tu padre tenía razón. Puede que no fuera perfecto, pero tenía razón. —Agarra una mata de hierba y la arranca del suelo. Parece una especie de sacrilegio—. Tenemos derecho a reclamar esta tierra, Darrow. Nuestro sudor y nuestra sangre la regaron. Aun así, pertenece a los dorados, a la Sociedad. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cien o ciento cincuenta años de pioneros que cavan y mueren? Nosotros ponemos la sangre y ellos las órdenes. Preparamos la tierra para los colores que nunca han vertido ni una gota de sudor por nosotros, colores que se sientan tan cómodos en sus tronos allá, en la Tierra, colores que nunca han estado en Marte. ¿Merece la pena vivir para eso? Te lo repito: tu padre tenía razón.
Niego con la cabeza.
—Eo, mi padre murió antes de cumplir veinticinco años porque tenía razón.
—Tu padre era débil —farfulla.
—¿Y qué narices quieres decir con eso?
Noto cómo la sangre me enrojece el rostro.
—Quiero decir que tu padre era demasiado comedido. Quiero decir que tu padre tenía el sueño correcto, pero murió por no luchar para convertirlo en realidad —replica con brusquedad.
—¡Tenía una familia que proteger!
—Era aun más débil que tú.
—Cuidado —siseo.
—¿Cuidado? ¿Y esto me lo dice Darrow, el demente sondeainfiernos de Lico? —Me lanza una sonrisa condescendiente—. Tu padre nació cuidadoso y obediente. Pero ¿y tú? No me lo pareció cuando me casé contigo. Los demás dicen que eres como una máquina porque creen que nunca has sentido miedo. Están ciegos. No ven hasta qué punto te ata el miedo.
Me acaricia la clavícula con la flor de hemanto en una repentina muestra de ternura. Es una criatura cambiante. La flor es del mismo color que la cinta nupcial de su dedo.
Me giro sobre un codo para mirarla de frente.
—Suéltalo. ¿Qué es lo que quieres?
—¿Sabes por qué te quiero, sondeainfiernos? —pregunta.
—Por mi sentido del humor.
Se ríe con sequedad.
—Porque creías que podías ganar el Laurel. Kieran me ha contado cómo te has quemado la mano hoy.
Suspiro.
—Qué rata. Siempre largando. Pensé que esas cosas las hacían los hermanos pequeños, no los mayores.
—Kieran tenía miedo, Darrow. No por ti, como tal vez te imagines. Es de ti de quien tenía miedo, porque él no puede hacer lo que tú hiciste. El chico ni se lo plantearía.
Siempre da rodeos al hablar. Odio las abstracciones a las que se entrega.
—Así que me quieres porque piensas que yo creo que hay cosas por las que merece la pena arriesgarse —logro descifrar—. ¿O porque soy ambicioso?
—Porque tienes coco —se burla.
Me obliga a que se lo pregunte de nuevo.
—¿Qué quieres que haga, Eo?
—Actuar. Quiero que uses tus dones para hacer realidad el sueño de tu padre. Ya sabes cómo te observa la gente, cómo sigue tus pasos. Quiero que pienses que por tener esta tierra, nuestra tierra, merece la pena arriesgarse.
—¿Arriesgar qué?
—Tu vida. Mi vida.
Resoplo.
—¿Tantas ganas tienes de librarte de mí?
—Habla y ellos te escucharán —me apremia—. Es así de simple. Todos los oídos quieren escuchar una voz que los guíe en la oscuridad.
—Magnífico, así me colgará un batallón. Soy hijo de mi padre.
—No te colgarán.
Río con brusquedad.
—La de certezas que tiene mi mujer. Me colgarán.
—Tú no has nacido para ser un mártir. —Vuelve a tumbarse, con un suspiro de desilusión—. No entenderías qué finalidad tiene.
—Ah. Entonces dímelo tú, Eo. ¿Cuál es la finalidad de morir? Yo solo soy el hijo de un mártir. Dime lo que consiguió ese hombre al robarme un padre. Dime qué sentido tiene toda esa maldita tristeza. Dime por qué ha sido mejor que aprendiera a bailar con mi tío que con mi padre. —Sigo—. ¿Acaso esa muerte puso comida en tu mesa? ¿Acaso mejoró nuestras vidas en algo? Morir por una causa no ayuda en ninguna maldita cosa. No hizo más que robarnos su risa. —Siento cómo los ojos me escuecen por las lágrimas—. Solo nos robó un padre y un marido. Así pues ¿y qué si la vida no es justa? Si uno tiene familia, eso es lo único de lo que debería cuidar.
Se pasa la lengua por los labios y se toma un tiempo antes de responder.
—La muerte no está vacía como tú dices. El vacío es la vida sin libertad, Darrow. El vacío es vivir con las cadenas del miedo, el miedo a la pérdida, a la muerte. Lo que propongo es que rompamos esas cadenas. Rompe las cadenas del miedo y romperás las cadenas que nos atan a los dorados, a la Sociedad. ¿Te lo imaginas? Marte podría ser nuestro. Podría pertenecer a los colonos que sirvieron aquí como esclavos, que murieron aquí. —Es más fácil ver su rostro ahora que la noche va palideciendo más allá del techo transparente. Está viva, es magnífica—. Si guiaras a los demás hacia la libertad... Las cosas que podrías hacer, Darrow. Las cosas que podrías desencadenar. —Se calla y veo que le brillan los ojos—. Se me parte el alma cuando pienso en todo lo que podrías hacer. Tienes tanto, tantísimo potencial, pero te pones unas metas tan bajas...
—No haces más que repetir los mismos argumentos —le rebato con amargura—. Crees que merece la pena morir por un sueño. Yo digo que no. Dices que es mejor morir de pie. Yo digo que es mejor vivir de rodillas.
—¡Ni siquiera estás viviendo! —espeta—. Somos seres mecánicos, con mentes mecánicas, vidas mecánicas...
—¿Y corazones mecánicos? —pregunto—. ¿Eso lo que soy?
—Darrow...
—¿Qué es lo que te da fuerzas para vivir? —le pregunto de pronto—. ¿Yo? ¿La familia y el amor? ¿O acaso algún sueño?
—No es solo un sueño, Darrow. Vivo por el sueño de que mis hijos nazcan libres. Que puedan ser lo que deseen. Que posean la tierra que su padre les dio.
—Yo vivo para ti —digo con tristeza.
Me besa en la mejilla.
—Entonces tienes que vivir por algo más.
Un largo y terrible silencio se interpone entre nosotros. No entiende lo miserable que me hacen sentir sus palabras, cómo me retuerce a voluntad. Porque no me quiere como yo la quiero a ella. Su espíritu es tan elevado, y el mío tan inferior... ¿No soy lo bastante bueno para ella?
—¿Dijiste que tenías otro regalo para mí? —digo, cambiando de tema.
Niega con la cabeza.
—En otro momento. El sol se está alzando. Contémplalo conmigo una vez, al menos.
Nos tumbamos y vemos cómo la luz entra en el cielo como si fuera una marea hecha de fuego. No se parece a nada que pudiera haber imaginado. No logro reprimir las lágrimas que se acumulan en mis ojos mientras el mundo del otro lado se llena de luz y los árboles del lugar revelan sus colores verdes, marrones y amarillos. Es pura belleza. Es un sueño.
Guardo silencio mientras regresamos hacia los lóbregos conductos grises. Las lágrimas permanecen en mis ojos y, después de que la majestuosidad de lo que he visto desaparezca, me pregunto qué es lo que Eo quiere de mí. ¿Quiere que coja mi falce y comience una rebelión? Yo moriría. Mi familia moriría. Ella moriría, y no me arriesgaría a perderla por nada. Ella lo sabe.
Mientras intento imaginar cuál podría ser su otro regalo, salimos por los conductos de la hilandería. Salgo del tubo yo primero y extiendo una mano hacia ella cuando oigo una voz. Tiene un acento untuoso, de la Tierra.
—Rojos en nuestros jardines —farfulla—. Menuda sorpresa.