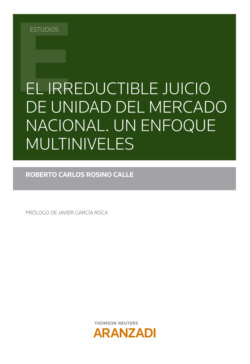Читать книгу El irreductible juicio de unidad del mercado nacional. Un enfoque multiniveles. - Roberto Carlos Rosino Calle - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. PRECISIONES METODOLÓGICAS
ОглавлениеLa unidad de mercado es un punto de encuentro. La escasa redacción del artículo 139 CE sirve de encrucijada para cuestiones académicas tan dispares como la forma territorial del Estado, el modelo concentrado de justicia constitucional o la flexibilidad con que el juicio de proporcionalidad permite ponderar intereses aparentemente en conflicto. Es también un cruce de caminos geográficos: allí convergen los distintos espacios económicos al alcance de los diferentes niveles territoriales hasta abarcar la totalidad de la extensión de la Europa jurídica. Es, por fin, una amalgama de preocupaciones de los diferentes operadores económicos, tan deseosos de proteger su posición en el mercado como errados en cuanto a lo que la unidad de mercado supone. Y, pese a todo, es un concepto extraordinariamente resiliente: capaz de sobreponerse a la desnaturalización del uso que le es propio; de mantenerse frente a los riesgos de desplazamiento derivados de la conformación de un mercado supranacional; de persistir incluso bajo la confusión existente sobre su significado. Cualesquiera que sean las circunstancias, el juicio de unidad en sentido estricto sigue siendo tan reconocible y operativo como en el momento de la redacción constitucional.
Este estudio sostiene que la aplicación autónoma del artículo 139 CE es la solución más adecuada para hacer frente a los obstáculos a la libre circulación, a las actuaciones públicas que sitúan de forma discriminatoria a un grupo de operadores económicos en una posición de desventaja respecto de sus competidores. Sostiene, además, que la configuración de un control de este tipo reclama una disposición de apertura tanto a lo que cada uno de los órganos ocupados del control pueda aportar, como a las argumentaciones que muestren efectos económicos en modo alguno evidentes. Por eso he optado por conferirle un enfoque eminentemente comunitario y jurisprudencial.
La mirada al ámbito comunitario era inevitable desde el momento en que tomo como premisa la conmistura entre los espacios económicos español y comunitario. La misma aseveración de que el nuestro es un modelo multiniveles hace referencia a que el juicio de unidad en sentido estricto aplicado en España debe ser definido de manera armónica con los criterios manejados en sede comunitaria. El viaje a Luxemburgo era el único trayecto posible para conocer nuestra realidad interna. Más aún cuando la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado declara expresamente la influencia que la jurisprudencia del TJUE ha tenido en la definición del modelo adoptado80.
Pero hay algo más. No he pretendido agotar los criterios que pueden emplearse a la hora de identificar la existencia de un obstáculo a la libre circulación intracomunitaria. En mi opinión, tal enumeración sería imposible toda vez que los efectos económicos de las decisiones políticas no son evidentes ni inmediatos. El repaso jurisprudencial no es fruto de un deseo de exhaustividad. Ni siquiera del propio de evidenciar lo complejo de este tipo de asuntos. En mi ánimo estaba fundamentalmente contraponer la labor efectuada por el TJUE frente al enfoque manejado por nuestra jurisprudencia constitucional. Quería destacar que los obstáculos a la libre circulación son un problema cotidiano cuya resolución tiene mucho de oficio. Más que interpretar, requieren indagar.
Visto en perspectiva, quizás hubiera también un deseo de mostrar un modelo donde la elevada litigiosidad de este tipo de asuntos no sea vista como el fracaso de un espacio económico desfragmentado. Quizá el juicio de unidad desarrollado en sede comunitaria tenga utilidad como invitación para reflexionar sobre el modo de articular la autonomía política cuando la misma se proyecta sobre una materia tan sensible como la actividad económica. La experiencia comunitaria puede aportar algo más que simples respuestas técnicas.
Con todo, son precisamente esas respuestas técnicas las que sirven de armazón al estudio. He tratado de articular un discurso eminentemente jurisprudencial que compense el escaso interés académico que el artículo 139 CE ha suscitado entre nuestra doctrina científica. Presentar una conversación –en tonos de voz distintos– entre el TC y el juez comunitario acerca del alcance y significado de la integridad del espacio económico nacional. Ver cómo han pasado de una etapa inicial de monólogo, a la apertura de un posible diálogo a tenor de algunas sentencias constitucionales recientes.
Por último, antes de comenzar quiero dejar constancia de lo limitado del estudio. Por importante que sea, el juicio de unidad en sentido estricto no basta para lograr la unidad económica. Lo que aquí se diga sobre el mismo debería ponerse en relación con los abundantes estudios publicados sobre las competencias estatales en materia económica. Las garantías estructurales de los modelos políticamente descentralizados no son más importantes que las aquéllas resididas en el poder normativo. Tampoco lo son menos.
Finalmente, no oculto que me he limitado a revisar el juicio de unidad en sentido estricto desde la única perspectiva de la libre circulación de mercancías. Soy consciente de que el enfoque tiene un coste a efectos de utilidad práctica del estudio. Las conclusiones que se alcancen en relación con la misma no pueden hacerse automáticamente extensibles a las restantes libertades consagradas en el artículo 139 CE. Desde esta perspectiva, quizá el lector considere que hubiera sido deseable abordar también las dificultades propias de la libre prestación de servicios.
Ante esta pregunta, solo puedo reiterar que mi estudio nunca pretendió dar respuesta exacta a cada uno de los obstáculos que pueden amenazar la integridad del espacio económico nacional. Antes que resolutivo, he pretendido ser propositivo respecto del modo en que se puede articular un control de los mismos. Descarté el estudio de las restantes libertades económicas porque su coste a efectos de extensión y complejidad me pareció excesivo para mi objetivo. Preferí en su lugar centrarme en una libertad económica bien conocida y sobre la cual se ha desarrollado la configuración jurisdiccional del juicio de unidad en todos los ordenamientos jurídicos. Espero que el riesgo asumido haya merecido la pena.
9. En realidad, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado sí incluye una definición. De acuerdo con su artículo 1.2: “La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica”. Es, sin embargo, una definición parcial, que omite dos libertades económicas de la importancia de las referidas a las personas y los capitales. Es, además, confusa, por cuanto integra rasgos muy próximos a la desregulación de las actividades económicas. Sobre esta cuestión, Vid. Infra. Capítulo IV.
10. Los obstáculos a la libre circulación suelen encontrar su origen en un exceso de regulación carente de armonía. En este sentido, la STC 79/2017, de 22 de junio, FJ. 11: “(…) ‘los obstáculos y trabas’ a la actividad económica que surgirían de lo que el preámbulo de la norma denomina ‘fragmentación del mercado nacional’, no serían sino una consecuencia de la pluralidad regulatoria que se deriva del legítimo ejercicio por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias estatutariamente atribuidas”.
11. La extraordinaria complejidad que puede llegar a adquirir un problema relativo a la integridad del espacio económico ha sido abordada por Sir Robert Garran con grandes dosis de humor. Explicando la reacción más habitual de sus alumnos al exponer este tipo de asuntos, el antiguo Procurador General de Australia indicó: “The student closes his notebook, sells his Law books, and resolves to take up some easy study, like nuclear physics or higher mathematics”. La cita se encuentra en VILLALTA PUIG, Gonzalo: The High Court of Australia and the section 92 of the Australian Constitution, Thomson Reuters Lawbook Co., Sidney, 2008, p. 31.
12. No pretendo efectuar aquí una revisión de la jurisprudencia constitucional relativa al juicio de unidad manejado en España, sino presentar los elementos conceptuales básicos. Para dicha revisión de la doctrina del TC, Vid. Infra., Capítulo II.
13. STC 1/1982, de 28 de enero, FJ. 1: “La unicidad del orden económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores”.
14. A pesar de tratarse de un principio inexpresado, el Alto Tribunal ha dotado a la unidad económica de un fuerte anclaje constitucional, de manera que la misma “se deduce tanto del Preámbulo –que garantiza la existencia de un “orden económico y social justo”– como de una interpretación conjunta de los arts. 2, 38, 40.1, 130.1, 131.1, 138.1 y 2, 139.2, 149.1.1 y 157.2 CE”. Por todas, STC 96/2002, de 25 de abril, FJ. 11.
15. En concreto, dicha unidad tendría su fundamento en los derechos individuales de carácter económico y en las previsiones y el reparto competencial sobre la actividad económica. Por todos, OJEDA MARÍN, Alfonso Luis: El contenido económico de las Constituciones modernas, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1990, pp. 23 y ss.
16. TENA PIAZUELO, Vitelio: La unidad de mercado en el Estado Autonómico, Escuela Libre Editorial, Madrid, 1997, p. 35.
17. Así la citada STC 96/2002, de 25 de abril, FJ. 11: “Una de las manifestaciones de esa unidad básica que la Constitución proclama se concreta en la “unidad de mercado” o en la unidad del orden económico en todo el ámbito del Estado…”.
18. En este sentido, STC 96/1984, de 19 de octubre, FJ. 3: “Una de las manifestaciones de dicha unidad (del orden económico) es el principio de unidad de mercado –y por lo tanto del mercado de capitales–, reconocido implícitamente por el art. 139.2 de la CE…”.
19. Así lo recuerda, ALBERTÍ I ROVIRA, Enoch: Autonomia política y unitat econòmica. Les dimensions constitucional i europea de la lliure circulació i de la unitat de mercat, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 1993, p. 214.
20. Por todos, TENA PIAZUELO, Vitelio: La unidad de mercado…, Ob. Cit., Passim.
21. En sus aspectos esenciales, esta estructuración puede verse en SÁINZ MORENO, Fernando: “El principio de unidad del orden económico y su aplicación por la jurisprudencia constitucional”, en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián (Dir.): Pasado, presente y futuro de las Comunidades Autónomas, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1989, pp. 246 y ss. En sentido similar, ALBERTÍ I ROVIRA, Enoch: Autonomia política y unitat econòmica…, Ob. Cit., pp. 194-195. Distingue el autor entre “garantías dinámicas” y “garantías estructurales”. Las primeras se referirían a la reserva de competencias estatales sobre la dirección de la política económica. Por su parte, bajo la denominación de “garantías estructurales” se incluyen las libertades económicas de circulación, contenidas en nuestro modelo en el artículo 139 CE. Sigue esta misma línea Baquero Cruz, quien destaca el carácter eminentemente jurídico de las libertades de circulación –principio de unidad de mercado– frente a las condiciones materiales de funcionamiento del mercado –principio de unidad de la política económica–, más cercanas al ámbito propio de la actuación del legislador. BAQUERO CRUZ, Julio: Entre competencia y libre circulación. El derecho constitucional de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002, pp. 124-125.
22. Para evitar confusiones terminológicas, en la redacción del texto he tratado de limitar las alusiones a esta unidad económica. Además, las escasas referencias a la misma prescinden voluntariamente de su calificación como principio a fin de evitar su equiparación las unidades de mercado y de la política económica.
23. Como apunta el profesor García de Enterría, “la totalidad de los sistemas federales, por profunda que sea la autonomía que garantizan, han reconocido en los poderes centrales las competencias precisas para evitar el fraccionamiento económico del país en microeconomías llamadas fatalmente al estancamiento y a la pobreza y para asegurar, sobre la unidad del sistema económico, que el Estado construye las protecciones precisas y los estímulos para su mejor desarrollo”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: “Estudio preliminar”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (Coord.): La distribución de las competencias económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el Derecho Comparado y en la Constitución Española, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1980, p. 22.
24. CARRASCO DURÁN, Manuel. El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la actividad económica. Una aproximación a la interpretación jurisprudencial del artículo 149.1.13 de la Constitución, Tirant lo Blanch e Instituto de Estudios Autonómicos, Valencia, 2005, p. 65. En sentido similar, ALBERTÍ I ROVIRA, Enoch: Autonomia política y unitat econòmica…, Ob. Cit., pp. 189 y ss., si bien este autor clasifica las competencias en cuatro grupos.
25. Sáinz Moreno defiende una visión puramente estructural de la unidad de mercado que le lleva a incluir en ésta las competencias para la configuración del espacio económico nacional. Así, forman parte del principio de unidad de mercado “las competencias que facultan (al Estado) para la creación de un marco jurídico que permita la realización de la actividad económica basada en la igualdad y la libertad”. SÁINZ MORENO, Fernando: “El principio de unidad del orden económico…”, Ob. Cit., p. 247.
26. A modo de resumen de esta posición, la STC 69/2002, de 25 de abril, FJ. 11: “Al Estado se le atribuye por la Constitución, entonces, el papel de garante de la unidad, pues la diversidad viene dada por la estructura territorial compleja, quedando la consecución del interés general de la Nación confiada a los órganos generales del Estado (STC 42/1981, de 22 de diciembre, FJ. 2) y, en concreto, el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica que exige la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario y general a todo el territorio nacional (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ. 1). La unicidad del orden económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ. 1; y 29/1986, de 20 de febrero, FJ. 4), siendo a partir de esa unidad desde la que cada Comunidad, en defensa del propio interés, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del marco de competencias que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido sobre aquella misma materia (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ. 1; y 88/1986, de 1 de julio, FJ. 6)”.
27. Así la STC 225/1993, de 8 de julio, FJ. 3: “aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como “exclusiva” en su Estatuto (…) esta atribución competencial “no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica”.
28. El artículo 149.1.13ª. CE ha sido calificado por algunos autores como una rareza por cuanto su interpretación actual no lo vincula tanto a una materia o actividad, cuanto a una finalidad: incentivar el mejor funcionamiento de la economía. Precisamente por este motivo, no han faltado autores que, en contra de la opinión mayoritaria, han encontrado en este precepto una figura similar a la controvertida “cláusula de comercio positiva” característica del modelo constitucional norteamericano. Entre otros, ALBERTÍ I ROVIRA, Enoch: Autonomia política y unitat econòmica…, Ob. Cit., p. 199 y CARRASCO DURÁN, Manuel: El reparto de competencias…, Ob. Cit., p. 463.
29. STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ. 2. Especialmente significativa en relación con el alcance de la referida potestad resulta la STC 29/1986, de 20 de febrero, donde se reconoció la posibilidad de que el Estado aprobase planes de detalle relativos a un sector económico sobre el que una Comunidad Autónoma ha asumido competencias. Especialmente interesante resulta su FJ. 4.
30. CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio: Autonomía política y unidad de mercado…, Ob. Cit., p. 136.
31. Un estudio exhaustivo sobre la referida competencia estatal puede verse en CARRASCO DURÁN, Manuel: El reparto de competencias…, Ob. Cit., Passim.
32. En todo caso, la dinámica no es exclusiva del modelo constitucional español. Puede observarse en experiencias comparadas tan lejanas como la australiana según relata VILLALTA PUIG, Gonzalo: The High Court of Australia…, Ob. Cit., Passim.
33. En nuestra jurisprudencia constitucional no son extraños pronunciamientos como el expresado en la STC 29/1986, de 20 de febrero: “cuando para conseguir objetivos de la política económica nacional, se precise una acción unitaria en el conjunto del territorio del Estado, (…) el Estado en el ejercicio de la competencia de ordenación de la actuación económica general podrá efectuar una planificación de detalle, siempre, y sólo en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija decisiones unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a través de la fijación de bases y medidas de coordinación”. (FJ. 4).
Pese a lo que pueda parecer, los límites apuntados por el juez constitucional se han mostrado inoperantes. El TC sólo ha considerado excesivo el recurso a las competencias transversales sobre la economía cuando la realidad regulada tenía una escasa entidad económica o la actuación estatal carecía de una conexión relevante con la actividad sobre la que se proyectaba. CARRASCO DURÁN, Manuel: El reparto de competencias…, Ob. Cit., p. 154.
34. Vid. Infra. Capítulo II.
35. CIDONCHA MARTÍN, Antonio: “La unidad económica antes y después de la STC 31/2010”, en Revista General de Derecho Constitucional, Núm. Extra. 13, 2011, p. 13.
36. STC 1/1982, de 28 de enero, FJ. 1.
37. STC 29/1986, de 20 de febrero, FJ. 4.
38. Sobre la misma, Vid. Infra. Capítulo II.
39. WESCHLER, Herbert: “The political safeguards of federalism: The role of the States in the composition and selection of the National Government”, en Columbia Law Review, Vol. 54, 1954, p. 558.
40. En sentido estricto, la STC 96/2013, de 23 de abril, señaló, para el ámbito concreto del espacio económico, un tercer límite: el contenido esencial de los derechos y deberes fundamentales (FJ. 4.b) Sin entrar a valorar que ninguno de los derechos más directamente relacionados con la actividad económica –propiedad y libertad de empresa– dispone en nuestro ordenamiento de carácter fundamental, la confusión entre el título competencial del artículo 149.1.1ª. CE y las condiciones inherentes a tal contenido hacen que, a mi juicio, la diferenciación respecto de las garantías política sea superflua. Lo integro, por tanto, en dicha categoría.
41. Esta territorialidad debe entenderse en términos funcionales, como la disparidad entre el lugar de acceso a la actividad económica y el propio de su ejercicio. De ningún modo supone una exigencia física. La base territorial del mercado nacional no supone necesariamente que su extensión coincida con la del territorio geográfico, ni siquiera con el propio de la Comunidad Autónoma. El concepto de mercado es relativo, pues se refiere a situaciones extraordinariamente dispares. Nada tiene que ver la ordenación de venta de productos con la propia de la prestación de servicios. La importancia del movimiento físico en la primera se convierte en irrelevancia en una sociedad cada vez más tecnológica. Como tampoco puede ser igual la venta de dos mercancías tan relativamente similares como son los productos derivados del tabaco y los dispositivos electrónicos basados en un sistema de generación de vapor aromatizado.
42. El mercado nacional no se refiere la estructura orientada a limitar el poder de los particulares y controlar sus tendencias, de otro modo anárquicas. AMATO, Giuliano: “Il mercato nella Costituzione”, en Quaderni Costituzionali, Núm. 1, 1992, p. 10. Un enfoque de este tipo sería más propio del denominado Derecho de la Competencia.
43. MARCOS, Francisco: A vueltas con la “unidad de mercado nacional”, IE Law School, Madrid, 2011, p. 3. Texto disponible en http://goo.gl/bo7NyR.
44. STC 88/1986, de 1 de julio, FJ. 5.
45. En este sentido, ROSINO CALLE, Roberto Carlos: “Los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”, en Teoría y Realidad Constitucional, Núm. 34, 2014, p. 630.
46. En este sentido, CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio: Autonomía política y unidad de mercado…, Ob. Cit., p. 205; ALBERTÍ I ROVIRA, Enoch: Autonomia política y unitat econòmica…, Ob. Cit., p. 19; RUBIO LLORENTE, Francisco: “La libertad de empresa en la Constitución”, en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Coord.): Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, p. 444; y, más recientemente, CIDONCHA, Antonio: La Libertad de Empresa, Thomson–Civitas, Navarra, 2006, p. 145; GARCÍA VITORIA, Ignacio: La libertad de empresa…, Ob. Cit., p. 103. y DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, Tomás: Mercado nacional único y Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 8.
La misma concepción ha sido recibida por parte del TC, baste por todas, la STC 88/1986, de 1 de julio. Y es clásica su utilización con respecto al mercado interior europeo, definido en el artículo 14 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea como “(…) un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado”.
47. STC 64/1990, de 5 de abril, FJ. 3. En otras resoluciones el juez constitucional señalará que “Esta unidad de mercado supone, por lo menos, la libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica”. Por todas, la STC 88/1986, de 1 de julio, FJ. 6. Resulta llamativo el alcance aparentemente expansivo con que el TC enumera los elementos constitutivos de la unidad de mercado. Sea como fuere, esta potencialidad no ha sido desarrollada por el Alto Tribunal, de manera que la unidad de mercado sigue manteniendo los mismos elementos.
48. Para De Otto y Pardo: “El mandato del artículo 139.1 no puede significar en modo alguno que la diversificación de derechos y obligaciones, en definitiva de contenido de los ordenamientos jurídicos, tenga un límite en una cierta igualdad vulnerada la cual la diversificación resultaría inconstitucional, pues dicha lectura conduciría a problemas irresolubles tales como la identificación del término de comparación necesario para el juicio de igualdad o la ausencia de un criterio cierto con el que determinar si el fundamento que sirve de base a la actuación resulta razonable”. DE OTTO Y PARDO, Ignacio: “Estudios sobre Derecho estatal y autonómico”, en FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio (Coord.): Ignacio de Otto y Pardo. Obras completas, Universidad de Oviedo y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Oviedo, 2010, pp. 769-770.
49. El propio juez constitucional lo ha declarado así en más de una ocasión. Por ejemplo, en la STC 52/1988, de 24 de marzo, FJ. 3: “(…) es evidente que las reglas constitucionales y estatutarias que disponen la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, responden, en último término, a ciertos principios generales establecidos en la Constitución y, entre ellos, y aparte de los de unidad y autonomía, a los de igualdad sustancial de la situación jurídica de los españoles en cuanto tales, en todo el territorio nacional –art. 139.1 de la C.E.– y de libre circulación de personas y bienes –art. 139.2 de la C.E.–; pero de estos principios no resultan directamente competencias en favor del Estado o de las Comunidades Autónomas, si bien informan las reglas que asignan tales competencias, que deben ser interpretadas de acuerdo con el contenido de los mismos”.
50. Bajo esta óptica, las referidas “condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica” suponen una materia reservada en exclusiva al Estado, de manera que cualquier intento de regulación de las mismas por parte de una Comunidad Autónoma resulta absolutamente impedido, pues incurriría en una invasión del ámbito competencial del Estado. En este sentido, durante los primeros años el TC declaró que tales invasiones acontecían incluso en los casos en que el legislador estatal no había ejercido su potestad. Por todas, la STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ. 2. Sin embargo, desde hace algunos años los efectos limitadores de la competencia estatal se han modulado, de tal forma la actuación autonómica sólo estará proscrita cuando exista una norma estatal efectiva DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, Tomás: Mercado nacional único…, Ob. Cit., pp. 76 y ss.
51. El problema se magnifica si se atiende a la vis expansiva de la competencia estatal definida por el TC. Al ponerse en relación con los derechos económicos previstos en el Título I CE, se corre el riesgo de sustraer cada vez más ámbitos materiales de la capacidad de decisión autonómica y avanzar en la uniformidad del modelo. Sobre esta cuestión, Vid. Infra. Capítulo II.
52. STC 52/1988, de 24 de marzo, FJ. 3: “(…) sólo es posible alegar la infracción de estos dos últimos (los apartados del artículo 139 de la Constitución) cuando las Comunidades Autónomas hayan ejercido materialmente las competencias que les corresponden”.
53. Entre los que comparten el enfoque apuntado puede citarse a AJA FERNÁNDEZ, Eliseo: “El artículo 149.1.1 de la Constitución como cláusula de cierre del principio de igualdad social”, en VV.AA.: La función del artículo 149.1.1 de la CE en el sistema de distribución de competencias: Seminario celebrado en Barcelona el 7 de junio de 1991. Instituto de Estudios Autonómicos, Barcelona, 1992, p. 39; CIDONCHA MARTÍN, Antonio: “La unidad económica antes…”, Ob. Cit., pp. 6-7 y DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, Tomás: Mercado nacional único…, Ob. Cit., p. 80.
54. VIVER PI I SUNYER, Carles: “La libertad de circulación y de establecimiento de las personas y la libertad de circulación de bienes (139.2 CE)”, en VV.AA.: La función del artículo 149.1.1 de la CE en el sistema de distribución de competencias: Seminario celebrado en Barcelona el 7 de junio de 1991, Instituto de Estudios Autonómicos, Barcelona, 1992, p. 57.
55. Sobre lo inevitable de la reserva al TC del análisis de los obstáculos derivados de disposiciones con rango de Ley y las deficiencias del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad como cauces procesales para estos asuntos, Vid. Infra. Corolario.
56. STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ. 2: “(…) no toda incidencia es necesariamente un obstáculo. Lo será, sin duda, cuando intencionalmente persiga la finalidad de obstaculizar la circulación, pero (…) también en aquellos otros en los que las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guardan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquellas persiguen”.
57. A la vista de la jurisprudencia constitucional, parece que el control basado en la unidad de mercado es “un test interpretativo que excede del artículo 139.2 de la Constitución, pues valora la regulación competencial y el respeto a los derechos. LÓPEZ GUERRA, Luis: “De la organización territorial del Estado”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel y CASAS BAAMONDE, María Emilia: Comentarios a la Constitución Española. Tomo II, Wolters Kluwer, BOE y Ministerio de Justicia, Madrid, 208, p. 1011.
58. MONTESQUIEU: El espíritu de las Leyes; vertido al castellano con notas y observaciones de Siro García del Mazo, Librería General de Victoriano Suárez; Madrid, 1906; p. 237.
59. Desde esta perspectiva, el juicio de unidad en sentido estricto conforma una herramienta para la resolución de “conflictos de verificación”, esto es, sobre el ejercicio concreto de una competencia y no sobre la titularidad en el sentido indicado en GARCÍA ROCA, Javier: “Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Supremo: la competencia diferenciada entre las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa”, en Revista Vasca de Administración Pública, Núm. 62, 2002, p. 112.
En cierta medida, esta es la tesis defendida por el TC, entre otras, en la STC 79/2017, de 22 de junio, al señalar, en su FJ. 11, que las rupturas del espacio económico “no serían sino una consecuencia de la pluralidad regulatoria que se deriva del legítimo ejercicio por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias estatutariamente atribuidas”. En tanto que el ejercicio es legítimo, la titularidad competencial que sirvió de base a la decisión resulta indiscutida. Más discutible, sin embargo, es que la existencia del obstáculo no impida al juez constitucional seguir considerando que ese ejercicio ha sido legítimo. O que su argumentación siga en el sentido de indicar que “(…) de no ser así, es evidente que no haría falta acudir a la adopción de una normativa estatal para tratar de dar respuesta a la misma, sino que bastaría con la aplicación de aquellas disposiciones recogidas en el ordenamiento constitucional que proscriben la diversidad”. Con estas afirmaciones, el TC pone, en mi opinión, en entredicho la naturaleza del artículo 139 CE como límite al ejercicio competencial, al tiempo que confía en el recurso a la acción legislativa como vía para la solución de los obstáculos.
60. Sobre el carácter alternativo o complementario de las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa GARCÍA ROCA, Javier: “Conflictos entre el Estado…”, Ob. Cit., pp. 89-134. En sentido similar, Muñoz Machado ha denunciado la utilización de las leyes para dar curso a asuntos administrativos con el ánimo de evitar su posible impugnación ante los tribunales ordinarios por los particulares. MUÑOZ MACHADO, Santiago: Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Crítica Editorial, Barcelona, 2012, p. 123.
61. Vid. Infra. Corolario.
62. El origen esencialmente reglamentario de los obstáculos a las actividades económicas ha sido destacado por GARCÍA VITORIA, Ignacio: La libertad de empresa…, Ob. Cit., pp. 211-212 y ARROYO JIMÉNEZ, Luis: Libre empresa y títulos habilitantes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 79-80. La razón estaría en la facilidad de reforma de este tipo de disposiciones: MASHAW, Jerry L.: “Prodelegation: Why Administrators Should Make Political Decision”, en Journal of Law, Economics and Organization, Núm. 1, 1985, pp. 81-100.
63. En este sentido, el Informe realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con ocasión del segundo año de aplicación de la Directiva de Servicios cifró en 1.700.000.000 Euros el ahorro generado por la eliminación de cargas administrativas derivadas principalmente de ordenanzas municipales. RASTROLLO SUÁREZ, Juan José: “Ordenanza municipal y unidad de mercado”, en ALONSO MAS, María José (Dir.): El nuevo marco jurídico de la unidad de mercado. Comentario a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, La Ley, 2014, Madrid, pp. 366 y ss.
64. POIARES MADURO, Miguel: “Interpreting European Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism”, en European Journal of Legal Studies, Vol. 1, Issue 2, 2007, p. 18.
65. En este sentido, LÓPEZ GUERRA, Luis: “De la organización…”, Ob. Cit., p. 1010.
66. Una panorámica de esta complejidad estructural puede verse en KOLODKO, Grzegorz: “Globalisation and Transformation. Ilusions and Reality”, en Journal of Emerging Market Finance, Núm. 2, 2003, p. 213.
67. En este sentido, BUSTOS GISBERT, Rafael: “XV propuestas generales para una teoría de los diálogos judiciales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 95, 2012, p. 46.
68. En realidad, la teoría clásica concibe la integración económica como un proceso escalonado a través de cinco fases: área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica; e integración económica. Por todos, BALASSA, Bela: The Theory of Economic Integration, Homewood, Richard D. Irwin, 1961, p. 2.
He preferido reunir bajo el concepto de “área de libre comercio” todas aquellas experiencias de integración con una intensidad cualitativamente menor a la realidad comunitaria. Siendo éste el único aspecto de interés a efectos del trabajo no parece conveniente aumentar el –ya de por sí prolijo– elenco de conceptos y definiciones manejados en el texto. Las diferencias concretas entre las fases de integración apuntadas más arriba pueden verse en PELKMANS, Jacques: “Economic Theories of Integration Revisited”, en Journal of Common Market Studies, Núm. 4, 1980, pp. 334.
69. Voz “Área de Libre Comercio” en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (Coord.): Diccionario de relaciones internacionales y política exterior, Ariel-Ministerio de Defensa, Madrid, 2008. En el mismo sentido, el concepto de zona libre comercio establecido en la sección b del apartado 8 del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947: “(…) se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (…) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos –y servicios– originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.
70. Como recuerda Bustos Gisbert, en el plano internacional el término comunicación transjudicial fue acuñado por Slaughter para “describir un fenómeno poco común en épocas pasadas: el recurso cada vez más habitual de los tribunales nacionales a la jurisprudencia dictada por tribunales extranjeros”. BUSTOS GISBERT, Rafael: “XV propuestas generales…”, Ob. Cit, p. 18.
71. La atracción para la incorporación de criterios procedentes de otras instancias puede resultar de causas de muy diverso tipo. En este sentido, resulta ilustrativa la experiencia helvética, donde el legislador ha aceptado asumir la interpretación del TJUE sobre las libertades económicas como medio de asegurar el acceso de sus operadores económicos a este espacio. VEDASCHI, Arianna: “L’overture del Tribunale federale svizzero alla giurisprudenza delle Corti europee”, en VV.AA.: Corti nazionali e Corti europee, Edizioni Scientifiche Italiani, Nápoles, 2006, pp. 318 y ss.
72. Ciertamente, esta afirmación anterior requeriría alguna precisión con relación a un tipo muy concreto de sistemas monistas, como son aquellos en los que se reconoce la superioridad jerárquica de las normas internacionales. No obstante, la limitada existencia de este modelo en la esfera política aconseja renunciar a su estudio. Baste con señalar que, a efectos de la clasificación que aquí se realiza, un ordenamiento jurídico monista que reconozca la primacía de la norma internacional sobre cualquier fuente jurídica interna tendría la consideración de “modelo dependiente” a la que se hará referencia seguidamente.
73. En este sentido, PELKMANS, Jacques: “Economic Concept and Meaning of the Internal Market”, en PELKMANS, Jacques; HANF, Dominik; y CHANG, Michele (Eds.): The EU Internal Market in Comparative Perspective. Economic, Political and Legal Analyses, Peter Lang, Bruselas, 2008, p. 31.
74. Por todos, CIDONCHA MARTÍN, Antonio: “La unidad económica antes…”, Ob. Cit., p. 13.
75. En el mismo sentido, CASAS BAAMONDE –Presidenta del TC– para quien “la unidad de mercado no sólo viene asegurada a través de las competencias económicas que el bloque de la constitucionalidad reserva al Estado (y de las que mediante los Tratados constitutivos se han cedido a la Unión Europea) sino también, y sobre todo, mediante una serie de principios que constitucionalizados, en especial en el art. 139.2 CE y comunitarizados, sobre todo en los arts. 39 y ss. TCE, limitan y enmarcan la acción de todos los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias” (voto particular a la STC 173/2005, de 23 de junio). También VIVER I PI–SUNYER pone de manifiesto las similitudes existentes entre la configuración jurisprudencial de estos derechos en el ámbito comunitario y la interpretación del artículo 139 CE realizada por nuestro TC. VIVER I PI-SUNYER, Carles: “La libertad…”, Ob. Cit., p. 57.
76. PELKMANS, Jacques: Market integration in the European Community, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1984, p. 154.
77. El TC ha sido rotundo en la exclusión de su sujeción a la jurisprudencia comunitaria. Por todas, la STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ. 2: “el orden comunitario “no integra en sí mismo el canon de constitucionalidad bajo el que hayan de examinarse las leyes del Estado español, ni siquiera en el caso de que la supuesta contradicción sirviera para fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de una ley por oposición a un derecho fundamental, atendiendo a lo dispuesto en el art. 10.2 CE”.
78. En este mismo sentido, FERNANDO PABLO, Marcos: “Unidad de mercado, discriminaciones inversas y el papel del Tribunal Constitucional”, en Noticias de la Unión Europea, Núm. 317, 2011, p. 2.
79. Como apunta Bustos Gisbert: “Lo que el diálogo persigue (o, si se quiere, la razón por la que el diálogo es necesario) es asegurar el funcionamiento simultáneo de dos (o más) ordenamientos jurídicos en espacios en los que ambos podrían ser aplicables. No pretende que sean dos ordenamientos que regulen las cuestiones controvertidas de idéntica forma. (…) El problema es que esa diversidad no sea tan excesiva como para impedir el funcionamiento conjunto de ambos ordenamientos”. BUSTOS GISBERT, Rafael: “XV propuestas generales…”, Ob. Cit., p. 39.
80. Este texto señala en su Preámbulo: “(…) Asimismo, se ha tenido en cuenta la profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los principios básicos establecidos en esta Ley. En particular, en relación con los principios de necesidad y proporcionalidad, el principio de eficacia nacional y el principio de no discriminación”.