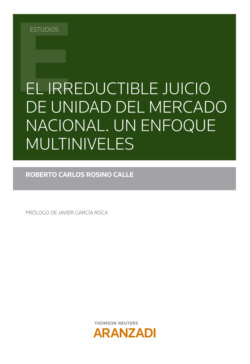Читать книгу El irreductible juicio de unidad del mercado nacional. Un enfoque multiniveles. - Roberto Carlos Rosino Calle - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
Оглавление1.– El autor de este libro, Roberto Rosino Calle, fue alumno mío en la emergente Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid de la que entonces era Decano. Pronto destacó como un alumno brillante. En el último año de la Licenciatura, decidió trasladarse a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a la que yo había accedido como Catedrático, y obtuvo en ella el Premio extraordinario de licenciatura en 2008.
Tras obtener la beca de formación del profesorado universitario (FPU) del Ministerio de Investigación, comenzó los estudios de doctorado en la Complutense y a preparar su tesis doctoral bajo mi dirección sobre la unidad de mercado. Al tiempo, cursó el Diploma de especialización en Ciencia Política y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y realizó una estancia predoctoral en la Universidad de Bolonia de cuatro meses en 2010 con el auxilio del Profesor Luca Mezzetti.
Obtuvo también la beca para titulados superiores en Derecho del Instituto Nacional de Administración Pública, y la beca de investigación sobre autonomías territoriales del que entonces se llamaba “Instituto de Estudios Autonómicos” de la Generalidad de Cataluña. Durante sus primeros años en Madrid, fue Vicerrector del Colegio Mayor –para posgraduados– César Carlos, un caldo de cultivo con vieja solera de muchos buenos universitarios. En ese período, fue un apoyo imprescindible en la reactivación y puesta en marcha del Instituto de Derecho Parlamentario del Congreso de los Diputados y la Universidad Complutense, labor que acometí como su director.
Finalmente, defendió con éxito su tesis doctoral en 2016, obteniendo sobresaliente cum laude por unanimidad, ante un tribunal interdisciplinar, integrado por Catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, y formado por los Profesores Alfonso Fernández Miranda (UCM), Raúl Canosa Usera (UCM), Pablo Pérez Tremps (U. Carlos III), Miguel Sánchez Morón (U. de Alcalá) y Manuel Rebollo Puig (U. de Córdoba). Poco antes de la defensa, publicó un comentario a los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) que apareció en el número 34 de Teoría y Realidad Constitucional en 2014.
La preparación y lectura de su tesis coincidió, en efecto, con la aprobación de la polémica Ley 20/2013, de 9 de diciembre, la LGUM, que reactivó la discusión sobre un principio constitucional y un juicio que había venido languideciendo desde la aprobación de la Constitución. La Ley introdujo en el juicio de unidad de mercado parámetros próximos a la labor pretoriana y concreta del Tribunal de Justicia, muy diversos al abstracto control de constitucionalidad de la titularidad de la competencia y a preservar el papel del Estado como garante de la unidad de mercado, un papel que hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La doctrina administrativista fue muy dura con la nueva Ley, pero el distanciamiento y el transcurso de casi una década permite a Roberto Rosino hacer un juicio acaso más equilibrado, pese a que la eficacia del nuevo modelo no ha sido mucha según se razona en el libro.
Después del doctorado, las innumerables y azarosas vicisitudes de cualquier carrera universitaria, siempre repleta de obstáculos, le llevaron al Centro Universitario de la Defensa en San Javier (Murcia) donde ha impartido docencia varios años en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público, colaborando en estas tareas con Ignacio Álvarez Rodríguez. Finalmente, se encuentra, en estos momentos, realizando una estancia de investigación en la Universidad de Toulouse 1 Capitole (Institut de Recherche en Droit Européen International et Comparé) sobre cuestiones de integración económica en la Unión.
2.– El libro que Roberto Rosino nos presenta ahora es, sin embargo, un libro distinto y mejor que el trabajo que fue inicialmente su tesis doctoral. Conviene decirlo desde el principio, estamos ante una obra importante sobre un tema complejo, madurada lentamente durante mucho tiempo, redactada con concisión en bastantes menos páginas y con un esfuerzo en la claridad que es de agradecer dada la densidad del asunto.
A la par, se ha segregado de la inicial tesis, en otra publicación independiente pendiente de la conclusión del proceso de edición en la Revista General de Derecho Constitucional, una parte importante de la misma donde se afronta una perspectiva comparada con la commerce clause de la Constitución de los Estados Unidos. Un ingrediente centrípeto y esencial del federalismo norteamericano. Se analiza en ella la enrevesada y evolutiva jurisprudencia de la Corte Suprema. Confieso no haber podido entender nunca muy bien esta jurisprudencia sobre la cláusula de comercio, de manera que el trabajo paciente de Roberto Rosino en ese espacio de confusa jurisprudencia tiene también mucho mérito.
3.– Estamos ante un libro escrito con valentía, capacidad de síntesis y gravedad y sobriedad castellanas. Defiende una lectura propia nada menos que de la unidad económica del Estado y la unidad de mercado en distintos niveles, afrontando una perspectiva crítica con la jurisprudencia constitucional emanada sobre el art. 139.2 CE, centrada en la revisión de los títulos competenciales, que –estima– se ha revelado de escasa utilidad, abriéndose, por el contrario, a la influencia del Derecho de la Unión y la doctrina del Tribunal de Justicia. Una tutela multiniveles.
La investigación hace un uso muy adecuado y medido de las numerosas sentencias, que suelen aparecer en notas al pie, sintéticamente redactadas, apoyando o ilustrando la construcción argumental del texto principal, y no abrumando o aburriendo al lector con prolijas narraciones de la inagotable jurisprudencia que impiden seguir el hilo argumental del discurso doctrinal. Dada la amplia doctrina científica y jurisprudencia de la que se da noticia, el libro puede leerse muy bien siguiendo el cuerpo del texto o atendiendo la amplia información de las notas al pie. Ambas cosas se revelan como complementarias.
Conviene, previamente, traer a colación que en el tema objeto de este estudio se entrecruzan diversas cuestiones de gran importancia en la metodología del moderno Derecho Constitucional y que nos han preocupado a buena parte del equipo académico que coordino. Primero, el creciente Derecho Constitucional Económico Europeo, que –me temo– va a reclamarnos cada vez más tiempo por los problemas constitucionales que previsiblemente suscite el programa Next Generation de la Unión y el sistema de financiación multianual. Un serio programa de recuperación frente a la crisis económica, pero que nos endeudará décadas y exigirá para su aplicación la coordinación de todas las Administraciones públicas implicadas. El libro de Rosino sobre la unidad de mercado enlaza aquí, en sus preocupaciones, con el de Ignacio García Vitoria, –quien fue también profesor suyo en Segovia–, La libertad de empresa un terrible derecho. Igualmente, con mi trabajo Estabilidad presupuestaria y consagración del freno constitucional al endeudamiento, escrito con Miguel Ángel Martínez Lago.
Segundo, el diálogo entre tribunales. La búsqueda de interpretaciones compatibles o armónicas entre ordenamientos jurídicos independientes, pero interconectados y con intensas relaciones jurisdiccionales. Es fácil hacer divertimentos académicos sobre la solidez conceptual de las ideas de diálogo o la de comunicación judicial, típicamente anglosajonas en su pragmatismo y escasa atención a la elaboración conceptual, pero el diálogo judicial se ha convertido en una buena práctica, imprescindible para impedir la fragmentación de las relaciones entre ordenamientos y se usa como herramienta en numerosas controversias en los dos hemisferios. El juicio de unidad de mercado es un excelente ejemplo, porque el mercado comunitario no suprime los mercados nacionales, y las decisiones del Tribunal de Justicia deben resultar compatibles o armónicas con las de los Tribunales Constitucionales y los jueces ordinarios y viceversa. El libro explica muy bien este asunto y acierta a narrar en escasas cincuenta páginas la compleja labor del Tribunal de Justicia que Rosino alaba y califica como puntillista, concreta y artesanal. Un modelo más operativo o eficaz que el constitucional.
Tercero, el pluralismo normativo que inevitablemente produce en un ordenamiento jurídico una organización federal o descentralizada, dada la tensión entre autonomía normativa y unidad que deben conciliarse. En un Estado cuasi federal como España, es inevitable que existan regulaciones diversas de no menos diversas Comunidades Autónomas en el espacio de un único mercado nacional, integrado en un mercado europeo por los movimientos transnacionales de servicios y mercancías. En fuentes anglosajonas, suele decirse que, en un Estado federal, puede haber una diversidad de regulaciones de los productos, de los requisitos de acceso y de las modalidades de venta, pero “not too much” y el problema es siempre resolver qué quiere decir “not too much”. Puede no ser sencillo.
La LGUM, según reconoce expresamente el preámbulo, se escribió impulsada por la creencia de que existía una preocupante fragmentación de mercado nacional, consecuencia de las regulaciones autonómicas, y, desde esta comprensión previa, se explican sus regulaciones centrípetas. Pero ordenar el pluralismo normativo es algo más complejo que vaciar las regulaciones autonómicas por efecto del Derecho estatal o del acervo normativo comunitario. Suprimir prácticamente las regulaciones autonómicas es ciertamente una forma de alcanzar la unidad de mercado, sólo que equivocada o constitucionalmente inadecuada. La unidad de mercado no es un título competencial que permita vaciar los contenidos de las normas constitucionales de distribución de competencias.
Cuarto, el constitucionalismo multiniveles o en red como variante de pluralismo normativo. Como Alejandro Nieto ha argumentado –y una cita preliminar del libro recuerda–, el Derecho de la Unión se ha convertido en un Derecho Común vulgar que impone formas de compromiso en su aplicación y en la acomodación de las normas. Un derecho que no sólo se recibe en textos legales sino en una cultura jurídica fundada en principios. Pero entraña también un fenómeno de interrelación entre ordenamientos jurídicos independientes cuya validez no depende el uno del otro y tienen sus propias normas, formal o materialmente, constitucionales. La necesidad de cohonestar un juicio de unidad de mercado a nivel europeo, otro constitucional y un tercero por la jurisdicción contencioso-administrativa, cada uno con perfiles propios, ilustra esta concurrencia de jurisdicciones y de relaciones entre ordenamientos jurídicos.
Por estas y otras razones, que derivan de la complejidad del objeto, Rosino no duda en calificar a la unidad de mercado como “irreductible”: un asunto que no se puede reducir a una única exposición ni resumir en pocas razones. Es más complejo de lo que a primera vista puede parecer. No obstante, el autor nos ofrece una lectura.
3.– La unidad de mercado en España es, en sus orígenes, una construcción del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no hay un precepto constitucional expreso que la acoja, una laguna que sólo se explica por las fechas de la aprobación de la Constitución y la ausencia entonces de mayores experiencias. Algo quizás debería incluir en su día –hoy por hoy, lejano– una reforma de la Constitución territorial. Si bien el intérprete supremo de la Constitución pronto aclaró que este principio está implícito en la forma territorial de un Estado compuesto, pero unitario, y puede anclarse o deducirse de varios preceptos constitucionales: la unidad de la nación (art. 2 CE); la prohibición de que ninguna autoridad adopte medidas que obstaculicen, directa o indirectamente, la libertad de circulación de personas y bienes (art. 139.2 CE); y las competencias –muy amplias o transversales– del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los españoles (art. 149.1.1ª. CE), así como para dictar normas básicas y coordinar la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª. CE). Dos títulos competenciales que se han usado para muchas cosas.
La ausencia de previsiones constitucionales expresas no quiere decir que la Constitución no reconozca la unidad de mercado –como ha llegado a decirse desde unos razonamientos brillantes pero formalistas– sino que probablemente se da por supuesta. La Ley fundamental se inserta en un viejo Estado con una existencia de siglos. Cualquier Constitución se engasta en un Estado y en la historia de una concreta configuración estatal y no es sólo un sistema de normas. Rosino narra bien esta polémica.
A la vez, el libro advierte que el mercado no es sino la consecuencia de la intervención estatal, y no es algo preexistente en un hipotético estado de naturaleza con oferta y demanda sino un precipitado de las normas jurídicas. Estado y mercado son realidades entrelazadas. Los problemas para edificar un mercado en los países del Este que huían del comunismo en los años noventa ilustran estas relaciones. La simple desregulación no genera un mercado que no crece por si mismo como las plantas.
Supuesto esto, Roberto Rosino acierta a distinguir, y no siempre lo ha hecho el Tribunal Constitucional, entre la más amplia unidad económica y la unidad de mercado en sentido estricto que explicita el art. 139 CE. La primera depende, entre otros muchos extremos, de la política monetaria, fiscal y económica, del recto ejercicio de unas competencias que se reservan al Estado, de cierta homogeneidad de las regulaciones y del papel del legislador estatal. La segunda tiene que ver con obstáculos a la libre circulación de personas y bienes y las discriminaciones territoriales. El juicio de unidad de mercado no basta para conseguir la unidad económica.
Hasta la LGUM de 2013 la cuestión que nos ocupa no dio lugar a una muy amplia doctrina científica, aunque el estudio destaca algunas monografías de referencia como son las de Enoch Albertí y Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. Tras la Ley afloraron intensas críticas durante un período. Hubo luego varios recursos de inconstitucionalidad y se dictaron cuatro sentencias, entre las que destaca la STC 79/2017, de 22 de junio, que declaró inconstitucional la eficacia nacional de las autorizaciones en cada Comunidad Autónoma. Tras estas sentencias, el interés por el asunto volvió a desaparecer. Quizás es un buen momento para recapitular.
El juicio de unidad de mercado que, desde el principio, ha hecho el Tribunal Constitucional ha estado ligado a constatar la existencia de un título competencial que habilitará la aprobación de la norma o la medida controvertida, y el fin legítimo de la misma, garantizando la igualdad de todos los españoles. Pero el art. 139 CE se ha visto superpuesto al juicio derivado de los artículos 149.1.1ª. CE y 149.1.13ª. CE, dando predominio a una perspectiva competencial que quizás no debería ser la propia del art. 139 CE. Recuérdese que su apartado 1°. manda preservar la igualdad de derechos y deberes entre los españoles en cualquier territorio del Estado, y el apartado 2°., establece como sospechosas de discriminación las diferencias que obstaculicen la libertad de circulación. Cabe pensar que son dos reglas insuficientes o incompletas y, además, no necesariamente competenciales. La exégesis que se ha hecho del art. 139 CE acaso no sea la única constitucionalmente posible.
Por eso no sorprende al autor que no haya habido numerosas aplicaciones del art. 139 CE por el Tribunal Constitucional. El problema central – afirma Rosino– es que este órgano constitucional está diseñado para hacer un control abstracto de las normas, con independencia de los hechos, pero la integridad del espacio de un mercado no es un juicio abstracto sino concreto, ligado a los fines de las medidas y sus concretos efectos prácticos que resultan perjudiciales para un operador económico. En cambio, el Tribunal de Justicia, que desde el principio no fue pensado como un tribunal constitucional, y los órganos judiciales contencioso-administrativos están mucho mejor preparados para hacer un juicio de evaluación de los obstáculos al buen funcionamiento de mercado y la libertad de circulación, ponderando muchos ingredientes fácticos y reglamentarios al modo de un verdadero juez.
En efecto, la LGUM abrió la puerta en 2013 a la colaboración de la jurisdicción contencioso-administrativa mediante un procedimiento específico de tutela de las libertades de establecimiento y circulación a instancias de los operadores económicos, quienes pueden dirigir reclamaciones administrativas al Consejo para la Unidad de Mercado. También se legitima luego a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para interponer recursos contencioso-administrativos.
Sin embargo, la LGUM de 2013 –se dice en el libro– “culpabilizó” a las Comunidades Autónomas como la razón de ser de todos los males y, en particular, de la fragmentación de mercado nacional. Un viejo prejuicio centralista. Ocultando, de un lado, que muchos Estados económicamente desarrollados son Estados federales altamente descentralizados (v.gr. Estados Unidos, Canadá o Alemania…) y han desarrollado un buen federalismo fiscal. Además de olvidar, por otro lado, que siempre ha habido obstáculos a la integración del espacio económico. Así lo revela nuestra difícil configuración estatal como un viejo Estado unitario fruto de una diversidad de antiguos Reinos hasta la llegada del constitucionalismo liberal y centralista que suprimió muchos de los viejos obstáculos a la unidad de mercado como eran las aduanas internas. Probablemente, estos olvidos o prejuicios del legislador, en realidad, ocultaban la verdadera pretensión liberalizadora de la Ley, encaminada a desregular al máximo posible el ámbito de las intervenciones públicas en las libertades económicas por cualquier razón. Pero eso es otra cosa, distinta a un juicio estricto de unidad de mercado.
El libro muestra que, en realidad, el gran constructor de la idea y el juicio de unidad de mercado ha sido el Tribunal de Justicia, cuya labor orientó e inspiró la labor del legislador al aprobar la LGUM. Rosino afirma que el juez comunitario ha hecho una obra muy importante y de detalle. El juicio nacional –se dice– es “permeable” al ámbito comunitario. Sin necesidad de armonizaciones legislativas previas, el Tribunal de Luxemburgo ha removido constantemente obstáculos a la libertad de circulación “con una técnica menos agresiva que armonizar normas estatales”. Los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíben entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente. Pero, el art. 36 TFUE establece que no serán obstáculo para esas prohibiciones o restricciones aquéllas que vengan justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y otras razones que en este listado se enumeran. La finalidad perseguida por la limitación puede justificar la restricción. El resultado de este sistema de control judicial no es rígido –sostiene Rosino– sino artesanal, un verdadero “encaje de bolillos”. No todo lo que afecta a la libertad de circulación es un obstáculo, ni puede aplicarse este juicio de unidad de mercado de forma uniforme en todos los asuntos. Ni siquiera la constatación de que una medida fragmenta el mercado debe necesariamente producir su eliminación. El concepto de “obstáculo” ha sido el eje del juicio y tiene en la jurisprudencia europea una vertiente fáctica. Desde el Caso Cassis de Dijon, se atiende a discriminaciones en la normativa por razón de origen geográfico, y a la existencia de medidas no justificadas que hagan más gravosa o perjudicial la regulación de los productos, su comercialización o condiciones de venta y, en consecuencia, tengan efectos proteccionistas. Como Rosino ejemplifica, establecer controles fitosanitarios para las manzanas importadas pero no a las nacionales, tiene unas consecuencias negativas e injustificadas para las importaciones, pero, por el contrario, no las tendría exigir unos requisitos de calidad más elevados a las cervezas alemanas y no a las importadas de acuerdo con una antigua normativa tradicional. El casuismo es muy amplio.
El juicio de unidad redunda pues, en el ámbito comunitario, en un juicio de proporcionalidad donde el Tribunal de Justicia revisa la finalidad perseguida por la medida y la necesidad de la misma en una valoración de su idoneidad respecto de los fines perseguidos. Puede incluso reenviar la decisión final al juez nacional. Puede también no remover la medida enjuiciada. En definitiva, es un juicio muy casuístico y concreto que requiere revisar circunstancias muy detalladas.
¿Qué ha cambiado desde la LGUM? Se mantiene el juicio de constitucionalidad que hace el Tribunal Constitucional, pero se abre también la puerta a un juicio de unidad semejante al comunitario en la jurisdicción contencioso-administrativa. Mediante una reclamación a instancias de los operadores económicos y ante el Consejo de Unidad de Mercado dependiente del Ministerio de Economía, se inicia un procedimiento administrativo específico y breve (art. 26 LGUM) en defensa de los derechos de estos operadores económicos, verdadera alternativa a los recursos administrativos ordinarios. La Secretaría de este Consejo, si admite la reclamación, la envía a la autoridad competente para que informe y remite la respuesta al recurrente. Si el operador actor o las asociaciones representativas de los operadores no consideran satisfechos sus derechos e intereses legítimos pueden dirigir su solicitud a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien viene legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo de oficio o a instancia de los operadores económicos, con unos plazos propios, y pudiendo solicitar la suspensión. La LGUM también habilita a los operadores económicos y a los consumidores y a sus asociaciones representativas para informar al Consejo para la Unidad de Mercado de cualesquiera obstáculos o barreras a la unidad de mercado. El Consejo puede informar también a las correspondientes Conferencias Sectoriales.
¿Cuál es el impacto en la realidad de estos nuevos instrumentos? Según las estadísticas, parece que no mucho. Rosino informa que de 2014 a 2020 se presentaron 318 de estas reclamaciones y se tramitaron 237. La mitad fueron presentadas por empresas o particulares y especialmente fueron reclamaciones frente a las Administraciones de las Comunidades Autónomas o locales, invocando la aplicación del principio de necesidad de la medida y el resto de los ingredientes del juicio de proporcionalidad. No suponen una cifra elevada, pero su utilidad no parece poder negarse. Estos datos empero hacen al autor afirmar que igual la unidad no estaba tan fragmentada.
4.– Concluiré para no restar protagonismo a la cosa principal que es el libro que sigue a este prólogo. Sólo me resta esperar que Roberto Rosino adquiera confianza y motivación suficientes para ofrecernos nuevas investigaciones de Derecho Europeo, Derecho Constitucional Económico, o Derecho Autonómico tan sólidas como las que ahora nos comparte.
Ciudad Universitaria, Madrid, abril de 2021.
Javier García Roca
Catedrático de Derecho Constitucional, UCM.