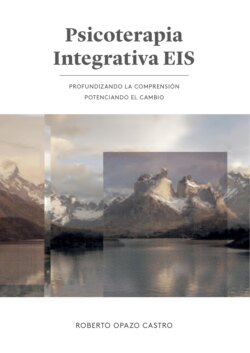Читать книгу Psicoterapia Integrativa EIS - Roberto Opazo - Страница 44
A modo de discusión
ОглавлениеEl ámbito de la epistemología, constituyeun territorio deargumentación,no de demostración. En un sentido estricto, no es posible demostrar que la realidad existe; pero tampoco es posible demostrar que no existe.
Por otra parte, el ámbito de la epistemología constituye también unterritorio de opción,no de integración. Como lo hemos señalado, no todo puede ser integrado. Yasí como no es posible integrar la materia con la antimateria, tampoco es posible integrar el realismo con el constructivismo radical.
Por lo tanto. en las líneas siguientesargumentaremos yoptaremos, asumiendo que el riesgo de error está presente por doquier.
Pareciera ser un hecho de la causa el quelos relativismos cognoscitivos "venden".Es así como se ha venido desencadenando un verdadero "póker escepticista" en la línea de "tu relativismo y dos más": "La realidad es multiversa y cada "versión" es tan válida como cualquier otra"; "el observador modifica de tal forma lo observado, que no resulta posible la observación"; "al conocer, solo nos estamos observando a nosotros mismos"; "puesto que cada persona es un universo en sí misma, carece de sentido el pretender identificar reguladores comunes para los seres humanos"; "puesto que las "verdades" no existen, cada paciente tiene su verdad… y el paciente es el que sabe"; "resulta epistemológicamente absurdo que el terapeuta pretenda aportar al paciente conocimientos "desde fuera" del sistema psicológico aproblemado"…
El tipo de afirmaciones señaladas resulta fascinante para muchos de nuestros colegas. A través de estas vías, muchos se sienten accediendo a posturas privilegiadas, que los alejan de lo que muchos inocentemente creen.
El "contenido subyacente" de las afirmaciones anteriores tiene un común denominador: "Si deseas ser ‘profundo’ adhiere a este tipo de afirmaciones. Si no adhieres, te mantendrás en tu ingenuidad…y seguirás creyendo en Santa Claus".
Y son muchos los psicoterapeutas que se dejan seducir por los recién explicitados "cantos de sirena"… que encierran algunas "verdades", que hablan "en profundo", que suenan a "profundo" y que en el fondo son, desde nuestra óptica, profundamente discutibles.Hablar en profundo, sonar a profundo, parecer profundo… es fácil; ser profundo es muy difícil.
Marginarse del entusiasmo relativista no es fácil. Es difícil decir "hasta aquí… "compro"; de aquí para allá… ¡no! Equivale a decir "de aquí para allá seguiré siendo… ¡ingenuón!".
Todo esto es de la mayor importancia. Una vez más, segmentos epistemológicos bien fundamentados – por la vía de la generalización – son llevados a configurar enfoques epistemológicos empobrecidos. Todo a tono con nuestra tradicional tendencia al reduccionismo.
Reflexionemos algo más...
A la hora de lasactitudes,en los territorios epistemológicos resultan especialmente importantes la tranquilidad y la apertura. Por ejemplo, el no dejarnos sesgarpor el deseo de validar nuestras opciones epistemológicas, sobreestimando lo que podemos conocer. Tampoco el entusiasmarnos fácilmente en la línea desobrecuestionarnuestras opciones cognoscitivas.
La búsqueda del conocimiento puede tener motivaciones muy diversas. Es efectivo que muchas personas – por afán de establecer superioridad y/o por afán de poder – , hacen un mal uso de sus supuestos "conocimientos". Un ejemplo extremo de esto lo encontramos en la Inquisición española, o en el racismo desquiciado de Hitler; personas supuestamente poseedoras de la "verdad", la impusieron a otros a sangre y fuego.
Sin embargo,así como existe el saber para oprimir, existe el saber para ayudar. Si queremos ser justos, conocimientos bien fundamentados han involucrado un gran aporte a la humanidad: la escritura, la rueda, las leyes sociales, la imprenta, la penicilina, los rayos X, los psicofármacos, etc., se inscriben en esta categoría. En suma, muchas personas pueden buscar el conocimiento – más que por generar ventajas egocéntricas – por un afán de superación personal, o procurando un enriquecimiento del funcionamiento social.
Por lo demás, el mal uso no determina la existencia o no existencia. Que el conocimiento se use mal, no involucra nada en términos epistemológicos. El que exista la bomba atómica, no conduce a negar la descomposición del átomo.
Paradójicamente, sin embargo, a la prepotencia interpersonal se puede llegar por una doble vía. Por la vía "yo lo sé", o bien por la vía "yo he superado la ingenuidad suya, porque YO ya sé que nada sé". Y la modestia cognoscitiva no siempre va de la mano con la modestia personal; más bien suelen ir poco de la mano Es así como los escépticos suelen defender con vehemencia sus postulados,irradiando superioridaddesde su elevado estrado epistemológico.
Es efectivo que muchos se aferran al realismo epistemológico… por un afán de encontrar seguridad y estabilidad, por rigidez personal, o por "simplismo", como lo ha expresado von Foerster. Pero es efectivo también, como lo hemos venido señalando, que los agnósticos y los constructivistas suelen asumir una postura de "superioridad existencial". Superioridad en la línea del "yo no me dejo engañar como lo hacen ustedes"; o en la línea del "yo he alcanzado un nivel superior de desarrollo".
No conozco a escépticos que se vayan modesta y silenciosamente a sus casas… bajo el supuesto epistemológico "como nada sé, nada puedo aportar". Pero sí conozco a muchos que suelen dictar cátedra explicando detalladamente "los porqués… de los no sé". ¿Cómosaben esos porqués?
De este modo, si no sé nada, no puedo explicar nada. Si la realidad solo puede perturbar mi biología, y si solo percibo mi biología perturbada ¿cómo es que una biología "autista" le puede informar al mundo acerca del operar del conocimiento humano, acerca del operar de seres ubicados más allá de mi biología? ¿Cómo se puede explicar tanto, sabiendo tan poco? ¿No suena más consecuente un "no me crean nada… ni siquiera sé si existen… solo me estoy autoobservando"?
Si no existimos, o bien si existimos y la realidad externa no existe, o bien si la realidad externa existe y nos resulta imposible de conocer… en cualquiera de esas alternativas, nos queda poco por hacer. En ese contexto epistemológico los problemas humanos o no existen o son insolubles. Solo quedaría el cruzarnos de brazos creyendo "observar" a los existentes o no, quienes aparentemente continúan con sus esfuerzos inconducentes; por ejemplo, aplicando conocimientos inexistentes a pacientes incognoscibles… cuyos problemas serían inexistentes o incognoscibles también. En este mundo solipsista, escéptico y desesperanzado, solo quedaría esperar que termine lo que nunca existió. En medio de este oscurantismo epistemológico, lo más absurdo sería el dedicarse a dictar cátedra – desde el no conocimiento – para que un ignorante rescate de su ignorancia a seres inexistentes, o incognoscibles e incognoscentes.
El valor de nuestros sentidos se establece en la acción. Si no les creemos a nuestros sentidos, simplemente no sobrevivimos; las excepciones a esto solo confirman la regla. Si nuestros antepasados no creían en el león y no huían, no sobrevivían; los tiempos no estaban para lujos epistemológicos. Si un escéptico no cree en la existencia del precipicio, no sobrevive. En los hechos, todos los escépticos viven como si fueran "realistas".
Esta "contradicción vital" se arrastra desde antaño: "¿Por qué se pone en marcha el sofista camino de Megara en vez de seguir tendido, simplemente soñando que se va?" (reflexiones de Aristóteles, hace 2400 años).
El propio Michael Mahoney,destacado constructivista, invita a los escépticos a cuestionar sus propias inconsecuencias: "No deberíamos hacer la locura de negar un mundo más allá de nuestro acceso perceptual. El hacerlo – y el actuar en concordancia con tal negación, cosa que ningún idealista viviente o constructivista radical ha hecho – sería literalmente amenazante para la vida" (1991, p. 112).
Las preguntas que surgen con fuerza, a estas alturas del análisis, podrían ser: ¿Por qué un escéptico – que nada sabe – puede dedicar su vida a enseñarnos acerca de cómo opera el conocimiento? ¿Acerca de lo que – según él mismo – no puede conocer en modo alguno? ¿Por qué ningún escéptico vive en consecuencia con sus propias creencias? ¿No será acaso porque no es posible vivir así? ¿No será que, si cada constructivista radical pasara de la especulación a una acción consistente con sus supuestas creencias, se extinguirían los constructivistas radicales? ¿No sería tal vez porque la realidad inexistente o incognosciblese les vendría encima? Extraña teoría esta; ninguno de sus autores y suscriptores la quiere aplicar a sí mismo. Extraña aproximación epistemológica en la cualse predica pero jamás se practica. Estas inconsistencias de la aproximación no lucen bien a la hora de conocer, a la hora de "convencer", a la hora de conseguir adeptos.
Es efectivo que, en la experiencia inmediata, no podemos distinguir entre ilusión y percepción; pero esto, a mi juicio, no invalida el conocimiento. Paradójicamente y en un sentido de fondo, este ejemplo de Maturana constituye un aporte a posturas más "realistas". Si nuestras cogniciones fueran puras ilusiones, no se las podría contrastar con percepción alguna, y se podría usar a las ilusiones inmediatas como algo a corregir a través de cogniciones más mediatas.
Lo que lo anterior explicita, es que nuestra percepción es falible, que puede y suele equivocarse.El problema epistemológico se presentaría si nunca pudiéramos enmendar el error. La propia noción de ilusión invita al contraste con lo que no lo es; y ese contraste no sería posible, sin un acceso a un conocimiento superior a la mera ilusión. El que una ilusión pueda ser "corregida", involucra la posibilidad de acceder a un conocimientomejor. Epistemológicamente hablando, importa poco en qué momento se acceda a este conocimiento mejor.En un mundo de puras ilusiones, no existiría el concepto de ilusión.
El que existan diez neuronas motoras eferentes por cada receptora aferente, no dice mucho en términos epistemológicos. El tema de fondo aquí, es si la neurona aferente logra o no cumplir con su función. Vienen al caso aquí los versos mejicanos: "La noche que la mataron / Rosita estaba de suerte: / de tres tiros que le dieron / nomás uno era de muerte".
Lo ocurrido con Francisco puede operar también en el sistema nervioso. De este modo, aun cuando solo el 10% de las neuronas fuera aferente, si ese 10% hace bien su trabajo… podría resultar suficiente.
El solo hecho que logremos saber que la proporción es 1 a 10 resulta más que sugerente. ¿Cómo podríamossaberde esa proporción, si las neuronas aferentes fueran insuficientes o simplemente inoperantes? Una contradicción más.
La afirmación de Mahoney, dicho sea de paso, tiende a entrar en conflicto con planteamientos realizados por Mlodinow. Sobre la base de la investigación existente, este autor nos informa que "Un tercio de nuestro cerebro está dedicado a procesar la información visual sensorio aferente: a interpretar colores, a detectar bordes y movimientos, a percibir profundidad y distancia, a identificar objetos, a reconocer rostros, y a muchas otras tareas" (Mlodinow, 2012, p. 35). En estas investigaciones, la información aferente adquiere un rol predominante.
Un problema no menor se presenta en el tema del córtex visual explicitado por von Foerster. Si el impulso neuronal es el mismo y la experiencia subjetiva es distinta, ¿cómo soslaya von Foerster este problema? ¿Cómo logra informarse acerca de lo subjetiva que es su propia percepción? ¿Cómo logra informarse de lo que ocurre en el córtex, si no puede tener acceso a lo que ocurre en él? No se puede argumentar – a partir de observaciones de evidencias ubicadas "fuera" – que nuestra subjetividad nos impide observar esas evidencias ubicadas "fuera".La tautología del procedimiento es la que más queda en evidencia.
El experimento de la salamandra o del sapo (enEl árbol del conocimientose habla de un sapo), nos conduce a un territorio de nuevas contradicciones. Así como el sapo tiene su ojo rotado en 180 grados, pareciera ser que las conclusiones del experimento están rotadas en los mismos 180 grados.
¿Cómo se informa Maturana, de las vicisitudes perceptuales de un sapo, el cual supuestamente solo puede "perturbar" a Maturana y jamás informarlo? ¿Cómo puede Maturana usar esa información – proveniente de un sapo que no lo puede informar – como recurso argumentativo? ¿Cómo puede Maturana negar a los seres humanos todo acceso a la información proveniente "del mundo", cuando él mismo está utilizando información proveniente del sapo? En un sentido de fondo, todo esto resulta increíblemente contradictorio.
En el capítulo 2, nos referíamos a la necesidad de que los leones tengan sus propios historiadores, que relaten sus hazañas frente a los cazadores; otro tanto se está requiriendo en el ámbito de los sapos.
Los sapos historiadores contarían – con orgullo – las hazañas de billones de sapos que han logrado atrapar, con precisión, a trillones de gusanos e insectos… a través de millones de años. Insectoscapturados en el ambiente;gusanos ubicados en unambiente"nutritivo"; ambiente que, gracias a las precisiones perceptivas de los sapos, ha constituido toda una fuente desupervivencia.
Los sapos historiadores podrían incluso ponerse autocríticos: "Es efectivo que nuestro cerebro es rígido y que nuestra evolución neurológica ha sido escasa… por lo cual somos fácilmente engañables. Pero eso no legitima el que – a partir de un sapo dañado y engañado – se pase a desprestigiar la capacidad de todos nuestros compañeros sapos para percibir su ambiente". Culminarían su argumentación señalando: "Tiene razón el Dr. Maturana, al señalar que nuestras conexiones biológicas son simplistas y rígidas; que no distinguimos el arriba del abajo y que somos incapaces de autocorregir nuestras rigideces biológicas. La verdad es que solo somos modestos sapos; no se nos pueden exigir autocorrecciones tipo Hellen Keller. Pero lo fundamental es que, rígidos o no, autocorrectivos o no, no nos dedicamos a la autocontemplación. Nos hemos manejado con eficiencia creciente en nuestro ambiente ‘sapil’; con abnegación y con dignidad, sin pedirle nada a nadie. Y si logramos cazar con precisión, cuando el ambiente es movedizo y hostil, ¿no es esto señal de que percibimos el ambiente? ¿Por qué esto no se nos reconoce? Después de estas verdaderas hazañas ambientales, ¿cómo se nos puede acusar de estar presos de nuestra biología? La verdad es que somos increíblemente precisos y eficientes en nuestro ambiente… cuando no nos hacen trampas desde un peldaño superior de la escala zoológica".
Lo medular es que la rígida correlación cerebral interna de los sapos no les ha impedido captar y cazar con precisión, a través de millones de años. Y esa cacería precisa no ha sido función del azar, de la colaboración de los insectos, ni de la buena suerte de tantísimos sapos. Ha sido consecuencia de captar realidades. En términos evolutivos si los sentidos de los sapos no les permitieran captar su ambiente, los sapos se habrían extinguido.Si los sapos solo observaran su propia biología… ¡se habrían extinguido!
Cuando los sentidos del sapo funcionan normalmente, sobrevive; cuando sus sentidos son dañados, no sobrevive. Esto, ¿habla bien o mal de la función y de la importancia de los sentidos del sapo? ¿No será que sus sentidos le permiten conocer su ambiente y manejarse mejor en este?
No se puede considerar trivial el que se extinguirían todos los sapos a los cuales se les rotaran los ojos. Si, por una jugada del destino, todos los sapos del mundo amanecieran con sus ojos rotados, pronto no habría más sapos. Y no habría más sapos, porque…los sentidos… tienen sentido. No podemos descalificar a los sentidos, cuando funcionan mal porque han sido intencionalmente dañados. No podemos enfatizar el valor de las "rigideces internas", si estas no han impedido la supervivencia… cuando los sapos actúan en su hábitat natural. Eso es desviar la atención, apartándola de lo medular. Y lo medular es que – en condiciones "normales" –no habría supervivencia para aquellos sapos que dejaran de confiar en sus sentidos.
El hecho que el sapo "alterado" siga tirando su lengua indefinidamente, explicita la presencia de conexiones internas rígidas, y explicita también el que no estamos hablando de un sapo muy genial. Un mayor desarrollo cerebral, ¿les permitiría corregir el problema? ¿Es lo que podríamos hacer los seres humanos…?
Los sapos historiadores hicieron una oportuna referencia a Hellen Keller. A los diecinueve meses de edad, Hellen quedó ciega y sorda; debido a que no podía oír, se encontró con la dificultad de no poder hablar. Pero Hellen era extremadamente inteligente, lo que dice relación con complejidad neural. Es así como pronto aprendió a leer y escribir en braille. También aprendió a "oír" de los labios de las personas, tocándoles con sus dedos y sintiendo el movimiento y las vibraciones. Haciendo ejercicios con la lengua y dientes, logró aprender a hablar, lo cual mereció el calificativo de "la proeza individual más grande que registra la historia de la educación". Posteriormente llegó a dictar conferencias y a escribir libros. Como síntesis de su experiencia señaló: "La naturaleza se ajusta a las necesidades de cada individuo. Cada átomo de mi cuerpo equivale a un registro de vibraciones. Mi mano es para mí lo que el oído y la vista son para vosotros. Todos los actos de mi vida dependen de mi mano como un eje central. A ello le debo mi continuo contacto con el mundo exterior". Hellen nos demostró a todos que la naturaleza se adapta a nuestras modalidades perceptivas y que éstas a su vez van evolucionandopara permitirnos percibir mejor. Si alguien no se dejó aprisionar por su biología, ese alguien fue Hellen Keller.
Sin faltarles el respeto a los sapos, parecen existir evidencias que los dejan "mal parados" en comparación con las opciones humanas de conocimiento: "La mente inconsciente es tan buena al procesar imágenes que si usted fuera provisto de anteojos que mostraran al revés las imágenes que ven sus ojos, después de un breve rato usted vería las cosas nuevamente en forma correcta. Al retirar los anteojos, usted vería nuevamente el mundo al revés… pero solo por un corto rato" (Mlodinow, 2012, pp. 45-46). Así, nuestra "mejor" biología se traduciría en percepciones también "mejores".
Todo esto nos conduce a otro territorio… al territorio de la epistemología evolutiva.
Cuando, en la evolución, van sobreviviendo los más aptos, no se trata de los más aptos para autocontemplarse;se trata de los más aptos para manejarse con su ambiente. En el tiempo, los sentidos de cada especie se van perfeccionando, para percibir mejor, para poder informar mejor, para poder adaptarse mejor. Y cuando los sentidos fallan – porque no informan o porque informan mal – se suele pagar un precio muy alto; son muchos los casos en los que el ambiente no perdona. De este modo – y en un sentido de fondo – mucho de las posturas "escépticas" entra en contradicción directa con la teoría de Darwin.
Para laepistemología evolutiva(Campbell, 1974), la evolución no solo es biológica; también hay evolución en los procesos de conocimiento.Cada adaptación progresiva puede ser vista como unaadquisición de información sobre la realidad,y como una real adquisición de conocimiento. El incremento en la complejidad neural ha permitido obtener un nivel único de desarrollo del cerebro. Esto ha puesto en marcha el lenguaje y sofisticados mecanismos de percibir y conocer; estos permiten la construcción de modelos representacionales de la realidad, a través de los cuales se hace posible una exploración y control del ambiente sin precedentes en la escala zoológica. La complejidad neural del sapo no le permite acceder a información que le posibilite superar el problema de la rotación de su ojo. La complejidad neural humana sí lo permitiría, aun cuando en otros niveles podría ser engañada también. En el fondo,esprecisamente el ambiente el que ejerce un rol fiscalizador de lacalidad y de los alcances de nuestro conocimiento. Si los sentidos no nos informaran de realidades, y si la realidad fuera inalcanzable, la complejidad neural carecería de importancia para la supervivencia.
La complejidad neural nos facilita una exploración más sofisticada de nuestro ambiente, y una investigación más precisa acerca de sus potenciales aportes Es así como – en los años sesenta – alrededor de dos millones de personas morían anualmente por causa de la viruela. Pocos años después, más precisamente el 1 de enero de 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en el planeta. ¿La razón? Eldescubrimientode un tipo de vacuna efectiva para todas las variantes de la enfermedad. Resulta legítimo argumentar que "si nuestro conocimiento no accediera a la realidad", no se habría erradicado viruela alguna. Aún queda la opción de sostener que nada de esto existe y que todo es una construcción radical del cognoscente; si bien esta opción es factible, resulta sugerente que incluso los constructivistas radicales se vacunen… con igual entusiasmo que los realistas "ingenuos". ¿Por qué no se protegen con estupendas "vacunas mentales" o con meros cambios en el "lenguajear"?
La complejidad neural nos posibilita acceder a niveles más altos de educación y, por tanto, de conocimiento; y esta mayor educación incide incluso en la génesis de mayores expectativas de vida. En Chile, por ejemplo, se ha constatado que las personas sin educación, comparadas con las que tienen 13 o más años de estudios, tienen 11 veces más probabilidades de morir de un ataque cardíaco, 20 veces más de morir de cáncer al estómago, 29 veces más de morir de enfermedades respiratorias. La esperanza de vida de los sin educación es de 73 años y la de los "educados" es de 84 (Ministerio de Salud, 2006). Ante estas cifras, podemos asumir la postura de que nada existe, y de que todo deriva del imaginar o del lenguajear. Pero podemos asumir también que una mayor complejidad neural ha permitido un mayor desarrollo de la medicina y de la higiene, lo que a su vez amplía nuestras esperanzas de vida. Para quienes creemos esto último, va quedando una tarea pendienteen la realidad: lograr que una mayor justicia social permita un acceso más equitativo a los frutos del mayor conocimiento.
Es importante no caer – desde una reflexión especulativa – en un "no podría ocurrir lo que sí está ocurriendo". Heinz von Foerster solo podría tener experiencias subjetivas; y, sin embargo, nos informa con precisión acerca de sus observaciones en el córtex. Según Mahoney, estaríamos construidos muy preferentemente para "autoobservarnos", y nos habla de diez neuronas motoras por solo un aferente; y, sin embargo, con nuestras escasas neuronas aferentes, todos podemos observar "aferentemente" esa adversa proporción.
Cuando los seres humanos observamos un rostro, miles de neuronas, de diferentes partes del cerebro, se sintonizan por alrededor de un cuarto de segundo. El "eco neurológico de la experiencia" involucra una configuración ordenada de la dinámica interna del cerebro, al menos por un instante. El reconocimiento consciente de un rostro pasa a ser entonces función de la activación sincrónica de múltiples "clusters", que a su vez involucran la sintonía de miles de neuronas (Rodríguez et al., 1999). Siendo esto funcional a la percepción, pasa a resultar irrelevante el que exista o no un mayor número de neuronas eferentes/motoras en nuestro sistema nervioso.
Los sapos, según Maturana, solo podrían responder según sus conexiones internas; y, sin embargo, vienen cazando insectos – con una precisión increíble – desde siempre. Hemos sostenido que si el sapo solo se mirara a sí mismo, no podría cazar insecto alguno. Esto constituye un argumento esencial. Cuando las observaciones neurológicas cuestionan la posibilidad de que se presenten ciertas conductas, y la evidencia conductual muestra que sí se presentan,le creemos a la evidencia conductual.Si de una radiografía se desprende que una persona no podría mover un brazo, y la persona de hecho sí lo mueve, le creemos al despliegue conductual.
Sin embargo, es muy diferente la biología del sapo que la de Hellen Keller; es un hecho que Hellen constituye un verdadero ejemplo de superación de la biología. El que el sapo dañado continúe eternamente tirando su lengua, ejemplifica muy bien las rigideces y el simplismo de la biología del sapo.
Un último alcance en relación al "caso del sapo"; tiene que ver con un nuevo llamado a la "consistencia epistemológica". Si el sapo solo puede perturbar a su observador, el observador solo estaría observando cambios en su propia biología;del sapono sabría nada. No podría generar una teoría del conocimiento, argumentando que vio en el sapo lo que no podría haber visto. Por el contrario,si el sapo puede informar a su observador, éste no puede generar una teoría del conocimiento que sostenga que el sapo solo lo puede perturbar.
En estricto rigor, y en consistencia con sus propios planteamientos epistemológicos, Maturana debería decirnos: "Del sapono sénada. Ni siquiera puedo asegurarles la existencia objetiva del sapo. Menos les puedo informar acerca de cómo opera el cerebro del sapo, o acerca de lo que percibe o no percibe. Y menos aún puedo usar lo que supuestamente le ocurre al sapo, como argumento epistemológico que fundamente nuestras limitaciones humanas en el conocer.Si del sapo nada sé, no puedo usar como argumento nada de lo que le ocurra al sapo".
El rol del sapo – como fuente de conocimiento – no puede ser ambiguo. Es lo que ocurre cuando "informa pero no informa". En este preciso punto Hamlet nos diría: "El sapo ¿perturba o informa? That is the question". Si solo perturba a su observador, el observador no podría decirnadaacerca de lo que le pasa al sapo. Maturana no podría ser el único ser humano privilegiado, capaz de ir más allá de una mera perturbación, capaz de liberarse de la "prisión biológica" que él mismo ha postulado paratodoslos seres humanos, capaz de acceder a las "verdaderas" limitaciones del sapo, ni podría ser el único ser humano capaz desabercómo opera el sapo. Y si, por el contrario, todos podemos aprender a partir de lo que le ocurre al sapo, seríaporque todos los seres humanos podemos saber acerca de nuestro ambiente.
En lo relativo al lenguaje, asumimos que el lenguaje acoge, simboliza, y transmite realidades; pero es efectivo también queen ocasiones crea realidades. Por supuesto, existe un lenguaje creativo que genera por sí lo que antes no existía; Shakespeare, Cervantes o Neruda nos ilustran brillantemente al respecto. En forma adicional, es efectivo que, en muchísimas ocasiones, la misma palabra o frase pasa a ser traducida de múltiples maneras, según el quién, el cuándo y el cómo. Y es efectivo también que, al emitir cada palabra o al escribirla, estamos generando una experiencia parcialmente nueva.
Más aún, es probable que cada palabra sea significada con matices diferentes, por cada individuo de la especie humana.De allí no se colige, sin embargo, que el lenguaje siempre crea la realidad, en lugar de simbolizarla.
En lo genérico, el lenguaje solo es posible porque existe una realidad como fuente de significados compartidos. En caso contrario, se trataría de lenguajes autistas, plenos de neologismos que no nos permitirían entendernos. Cuando una comunidad comparte un lenguaje – incomprensible para otras comunidades – nos está mostrandouna forma común de fonetizar la realidad que están compartiendo. En español, la palabra "manzana" no crea algo inexistente; evoca – para todos quienes hablan español – una fruta plenamente reconocible. Y cuando no deseamos que nos pasen "gatos por liebres", todos sabemos de lo que estamos hablando. Sin referentes realesy compartidos, el lenguaje no serviría para nada… ni siquiera existiría.
Desde mi óptica de análisis, entonces, el tema del lenguaje constituye un argumento pro realismo y no "anti". El lenguajerecoge nuestra realidad compartida, y la transforma enpalabras compartidas, consignificados compartidos. Si cada cual creara a su amaño realidades con su lenguajear – y con sus operaciones de distinción – y si el significado de las palabras fuera predominantemente idiosincrásico, el lenguaje pasaría a ser caótico, nadie se entendería con nadie, y la torre de Babel adquiriría dimensiones que la Biblia jamás imaginó.
El tema de la realidad como "multi-versa" amerita consideraciones adicionales.
Admitir la realidad como "multi-versa", se aviene bien con los tiempos, con el relativismo de Einstein, con la física cuántica y la interpretación de Copenhague, con la amplitud de criterio, y con la flexibilidad mental. Por el contrario – y como ya lo hemos señalado – admitir una realidad única o "universa", sería ir de la mano de la rigidez, de la ingenuidad, y del simplismo.
Desde otra perspectiva, el tema de la realidad como "multi-versa" abre las puertas a todo tipo de relativismos.Cuando la "realidad" es cambiante y plenamente dependiente de mis operaciones de distinción, pierde su poder para fiscalizar la calidad de mi conocimiento. Al no resultar accesible una realidad "allá afuera", pasa a legitimarse lo que ocurre "acá adentro". Los límites de todo pasan a quedar difusos; y se deja muy abierta la puerta para un "todo vale" o bien para un "nada vale", en función de la lectura de turno… que "también/tampoco" vale.
El propio Einstein ironizaba acerca de la existencia/no existencia de la realidad: "La realidad es meramente una ilusión… pero se trata de una ilusión muy persistente".
Considero legítimo aceptar que cada cual percibe – en alguna medida – según su propia biología, según su propia personalidad, según sus motivaciones contingentes, etc. En este contexto, lo percibido se combina con nosotros, generando un resultado cuyos componentes idiosincrásicos son insoslayables; y en muchos casos de enorme magnitud. Son muchos los casos en los que dos o más personas perciben la misma situación; la significan de modo radicalmente diferente, incluso incompatible. Sin embargo, esto no conduce, ni ha conducido, a quetodaversión de la realidad sea radicalmente distinta para cada persona; no obstante nuestras diferencias, son muchos los territorios en los que tendemos al acuerdo, tendemos al "universo".
Sin confluencias perceptivas, no existirían el lenguaje, la escritura, las leyes sociales, etc.; con todo lo idiosincrásico involucrado en estos territorios, las confluencias son las suficientes para que la comunicación opere. Si la luz roja del semáforo fuera significativamente "multi-versa", su utilidad sería nula; en los hechos, sin embargo, los matices idiosincrásicos en la percepción de una luz roja, no son tan acentuados como para anular su utilidad compartida. La luz roja de un semáforo no solo "perturba" nuestro sistema biológico; también loinforma;y de esa información común a todos, suele depender la vida de muchos. Aquí, las modalidades perceptivas de la especie humana involucran cambios biológicos comunes: ante una luz roja, ninguna biología cambia a su amaño. Si estuviéramos "presos" de nuestras biologías, si nuestros cambios biológicos fueran "azarosos", si cada cual "lenguajeara" a su manera, los semáforos no podríaninformarnos.Lo que pareciera ocurrir es que biologías semejantes (entre los seres humanos), generan cambios biológicos semejantes, ante una estimulación común; y esos cambios biológicos semejantes son los que nos permiten guiarnos por señales del tránsito a su vez comunes. De este modo,cambios biológicos comunes e informantes– ante una estimulación ambiental común – posibilitan que la especie humana utilice las luces rojas en las más variadas latitudes. El color rojo se construye a través de una combinación entre la longitud de onda que aporta el color rojo y aquellas modalidades perceptivas compartidas por la especie humana. De este modo ante un semáforo en rojo no estamos mirando tan solo nuestros cambios biológicos, y no estamos tan solo mirándonos a nosotros mismos. Estamos todos siendo informados de lo que acurreallá afuera…por poco sofisticado que parezca el aseverar algo así.
En suma, el compartir la especie humana involucra compartir muchas necesidades, compartir muchos mecanismos de dolor/placer, compartir muchas formas de percibir y muchas formas de valorar. El escritor C. S. Lewis, autor del ensayo "El Problema del Dolor" (1940), ha planteado quedel Himno a los Salmos babilonios, de las Leyes del Manu, del Libro de los Muertos, de los estoicos, de los platónicos, de los aborígenes australianos y de los pieles rojas, se obtendrá un común denominador valórico, compartido por todas esas sociedades, que implica condena a la opresión, el asesinato, la traición, la falsedad, un llamado a ser bondadoso con los ancianos y los débiles, a dar limosna, a ser justo yhonesto, a ser misericorde.
¿Y cómo sería posible que percepciones tan "multi-versas", desde latitudes tan diversas, confluyeran en el mismo "verso", en temáticas tan complejas? ¿No será que lo "multi-verso" opera mucho en algunos territorios y poco en otros?
El argumento de los consensos requiere ser abordado también. En ausencia de una realidad alcanzable, la calidad del conocimiento no podría ser evaluada vía aportes a predicción y cambio: "La ciencia no tiene que ver con la predicción, no tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con hacer nada sobre las cosas; tiene que ver con el explicar" (Maturana, 1990, p. 20). Desde esta perspectiva, las explicaciones serán satisfactorias si cumplen con los criterios científicos "consensuados". Para Maturana, las explicaciones científicas no requieren del supuesto de una realidad independiente. Y las explicaciones científicas no tienen que ver con la verdad: "La universalidad de la ciencia no está en su referencia a un universo, sino que está en la configuración de una comunidad humana que acepta ese criterio explicativo" (1990, p. 47).
Desde nuestra óptica, la afirmación anterior bordea el absurdo. Y el decir que bordea, constituye una muestra de aprecio hacia la persona de Humberto Maturana… no así hacia su epistemología.
La pregunta pertinente que se plantea aquí, dice relación con el porqué la comunidad científica ha consensuado ciertos criterios y no otros. Las mil precauciones metodológicas que adoptan los científicos, no son por obsesión, por vocación ritualista, por caprichos gratuitos, por sincronía cósmica, o por disposiciones coreográficas. No conozco científicos que se conformarían con satisfacer criterios consensuados con sus colegas científicos, manteniendo como telón de fondo el postulado que el conocimiento de la realidad es imposible. ¿Para qué tomarse tantas molestias metodológicas, para intentar conocer aquello que postulan que no se puede conocer? ¿Qué sentido tiene el consensuar conclusiones explicativas, en un contexto en el cual ninguno de los "consensuantes" es capaz de percibir más allá de sus propios cambios biológicos?
Los científicos buscan descubrir como las cosas operan. No buscan consensos arbitrarios que se recortan contra un telón de fondo de no conocimiento. No conozco científico alguno que se conforme con estar de acuerdo con sus colegas, en torno a reglas del juego que procurarían conocer lo que no se puede conocer. Felices en torno a "aunque nunca conoceremos nada, estamos súper de acuerdo en los métodos para no conocer".
La confluencia en torno a la metodología científica – léase hipótesis, verificación, réplicas, etc. – no se ha alcanzado por azar o por libre asociación. Se ha alcanzado porque permite alcanzar mejores conocimientos, acerca del cómo y del porqué operan las cosasen la realidad.
Se ha acuñado que "las verdades de hoy son las mentiras del mañana". Es importante recordar entonces, quela ciencia es humilde y no prepotente, y que no opera con "verdades finales"; para la ciencia el conocimiento es siempre probabilístico, es siempre perfectible.Pero es el conocimiento de la realidad lo que interesa en todo momento, no una mera aprobación de los pares en función de ciertos criterios consensuados. Más aún, esos mismos criterios científicos carecerían de sentido alguno, si el acceso a la realidad fuera totalmente imposible. El ejemplo de Albert Einstein grafica bien este punto. No obstante haber aprobado dos observaciones empíricas de su teoría de la relatividad,y no obstante la aceptación entusiasta por parte de la comunidad científica, Einstein se negó a aceptar su propia teoría hasta tener los resultados de la tercera prueba: el cambio al rojo. Es que para Einstein, era fundamental investigar si su teoría se avenía bien, no solo con los consensos de sus propios colegas,sino fundamentalmente con la forma como opera la realidad. Como lo ha señalado Aubert, si el hombre de ciencia se afana y trabaja luchando con una materia huidiza,es para arrancar a esta sus secretos.
El tema de las leyes requiere también de cierta atención. Desde mi punto de vista, asumo como efectivo que tendemos a darnos explicaciones antes de tiempo, y que tendemos a percibir regularidades donde no las hay. Sin embargo, considero que "tender a" es distinto de "tener que hacerlo", es distinto de "hacerlo siempre" y distinto de "no podemos remediarlo". Es así como la historia del conocimiento está llena de explicaciones prematuras, que fueron corregidas o reemplazadas, porque las nuevas explicaciones operaban mejor, en la realidad. La evolución de Ptolomeo a Copérnico muestra bien esto; también la mencionada evolución desde Newton a Einstein. Adicionalmente, las ya citadas predicciones de Gamow – en relación a los ecos del Big Bang – ejemplifican, de un modo para mí convincente, que somos capaces de descubrir leyes, no solo de "inventarlas".
Por otra parte, el uso de leyes supuestamente "inventadas", ha conducido a todo el desarrollo tecnológico actual, lo cual no es trivial en términos de validación.
Respecto al tema de las leyes, desde la física se ha señalado: "Algunas veces se argumenta que las leyes de la naturaleza son impuestas al mundo por nuestras mentes, con el objeto de darle sentido. Ciertamente es verdadero que el ser humano tiene una tendencia a elaborar patrones… e incluso a imaginarlos cuando no existen. Nuestros antepasados veían animales y dioses entre las estrellas e inventaron las constelaciones. Y todos buscamos rostros, llamas y rocas en las nubes. Entretanto, acredito que cualquier sugerencia de que las leyes de la naturaleza sean proyecciones similares de la mente humana, es absurda. La existencia de regularidades en la naturaleza es un hecho matemático objetivo" (Davies, 1992, p. 81). Al respecto Alan Sokal (1997), experto en física cuántica y profesor de la Universidad de Nueva York, ha dicho: "Quien piense que las leyes de la física son meras convenciones sociales, está invitado a transgredir esas convenciones desde la ventana de mi departamento (vivo en un piso 25)".
Si Kant, Watzlawick, Maturana, Guidano, etc., realmente hubieran creído que "inventamos la ley de la gravedad" – y no que ladescubrióNewton – habrían aceptado gustosos el desafío de Sokal de saltar desde el piso 25; sin embargo, estamos seguros junto con el lector y todos de que… ninguno habría saltado.
Muchos "escépticos" lo son con conocimiento de causa, con la mejor actitud, fundamentadamente. Sería absurdo calificar a todos los escépticos como esnobistas, que no entienden mucho de aquello que aplauden tanto. Pero, adicionalmente, siempre habrá personas deseosas de "cuestionar la cuestión"; siempre habrá personas que se sientan atraídas por lo que se ubica más allá de lo obvio; en un nivel de análisis aparentemente superior. Por supuesto, pueden tener razón; en este caso, pienso que no.
No es cosa de asistir a una conferencia para muy fácilmente dejar de creer en nuestros sentidos. Para girar en 180 grados lo que la humanidad ha vivenciado, valorado, y utilizado con éxito a través de toda su historia, se requiere de algo más que los fundamentos presentados por escépticos, por idealistas, o por constructivistas radicales. Todos los cuales, además, comparten la contradicción vital de no vivir de un modo consistente con sus supuestas creencias.
Y lasrepercusiones psicoterapéuticasde estas posturas, me merecen a su vez muchas reservas. Evidencias de apoyo acerca del aporte clínico del escepticismo hay pocas; o simplemente no las hay. ¿Para qué buscar un apoyo empírico inocuo, cuando la mejor evidencia emerge del "lenguajear"? ¿Para qué rendirle cuentas a una supuesta realidad, cuando lo consecuente es hacer caso a mis palabras?
Al respecto recuerdo una conversación personal con Vittorio Guidano. Al preguntarle por evidencias acerca de su enfoque me respondió que "no eran necesarias; si otros desean buscarlas… que lo hagan".
Por otra parte, el escepticismo dista de ser la única fuente de respeto por los pacientes. Al paciente se lo puede respetar – y mucho – valorándolo, aportándole conocimientos válidos y autocriticándonos "realmente", sin necesidad alguna de negarnos opciones epistemológicas.
En suma, y sin desear ofender a aquellos colegas – muchos de ellos brillantes – que optan por los caminos "escépticos", todo parece indicar que ese camino involucra "mucho ruido epistemológico y pocas nueces psicoterapéuticas". Involucra generar la ilusión de que los problemas de la psicoterapia se reducirán sustancialmente… vía cambios epistemológicos. Involucra incluso un daño, aunque nadie procure provocarlo; un daño porque, directa o indirectamente, se fomenta el desorden, el "todo puede ser" y el que los pacientes van a cambiar vía "secretaría epistemológica".
Curiosamente Karl Popper, connotado autor constructivista, se ha mostrado como un entusiasta defensor del realismo: "El peso de los argumentos está abrumadoramente en su favor". Adicionalmente, si al propio Einstein se le hubiera señalado: "Su versión de la realidad es una más de tantas otras; válida para el consenso de la comunidad científica, pero sin valor alguno en la realidad", es más que probable que no le habría gustado; tampoco habría estado de acuerdo.
Al respecto, resulta paradójico que quien planteó la teoría de la relatividad, haya sido un connotado realista. Es así como Albert Einstein, en respuesta a Bertrand Russel, escribe: "No veo ningún "peligro metafísico" en nuestra aceptación de las cosas, esto es de los objetos físicos, junto con las estructuras espacio/temporales a las cuales pertenecen". Esto se complementa bien con otro pasaje de una carta de Einstein a su colega Max Born: "Usted cree en un Dios que juega a los dados y yo creo en la ley y el orden totales en un mundo que existe objetivamente y que, de un modo absurdamente especulativo, intento aprehender".
En el territorio epistemológico hasta ahora explicitado, hemos argumentado y vamos aoptar; en el entendido que no hemos demostrado nada. Y no hemos demostrado nada, más allá de nuestras indiscutibles limitaciones, porque en estos territorios se hace imposible el demostrar.
Nos resta, entonces, el planteamiento epistemológico por el cual opta nuestro Supraparadigma Integrativo.