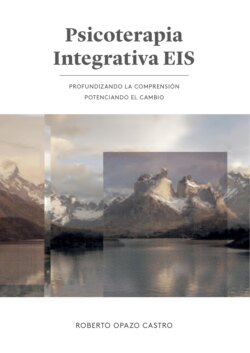Читать книгу Psicoterapia Integrativa EIS - Roberto Opazo - Страница 45
Nuestra opción epistemológica: Constructivismo Moderado
ОглавлениеPor supuesto, resulta plenamente respetable que nuestro análisis precedente sea cuestionado. Adicionalmente mucho de lo aquí afirmado puede resultar cuestionable. Difícil resultaría, sin embargo, calificar nuestro análisis de superficial, de poco documentado o de ingenuo.
Sobre la base del análisis precedente, estamos en condiciones de decantar losfundamentos epistemológicos del Supraparadigma Integrativo.
En consistencia con lo que he venido señalando, el Supraparadigma Integrativo asume que no es posible "demostrar" la existencia de la realidad externa, ni el acceso a su conocimiento. En suma, asume un enfoque que hemos llamado constructivismo moderado, enfoque muy cercano a lo que se ha denominado constructivismo crítico (Mahoney, 1991) o bien constructivismo dialéctico (Hoffman, 1998).
Como lo habíamos señalado, es importante el no sobreestimar los alcances de nuestro conocimiento; pero es importante también el no subestimar estos alcances.
Primeramente, y en un sentido genérico, podemos afirmar que si fuéramos realistas "ingenuos" nos situaríamos en contra de múltiples evidencias existentes; evidencias acerca de las limitaciones de nuestro conocimiento. Y si fuéramos idealistas, escépticos o constructivistas radicales, nos iríamos silenciosamente para "nuestra casa"… la cual nos resultaría muy barata de construir.
Por lo pronto, es efectivo que solo captamos un 1% del ambiente físico que nos rodea. Y es efectivo también que, en ocasiones, las ilusiones engañan nuestras percepciones. Y también es efectivo que las células eferentes tienden a ser muchas más que las aferentes. Y es efectivo que – por lo que sabemos hoy – solo podemos acceder al mundo externo a través de los cambios que se producen en nuestras modalidades biológico-perceptivas… y que lo que percibimos son nuestros propios cambios biológicos. Adicionalmente, es efectivo que somos activos al percibir, que ponemos en acción nuestros mecanismos "feed-forward", y que somos constructores activos de nuestra propia experiencia.
La teoría de la perturbación deja abierta la opción para que cualquier estímulo nos vaya generando cambios biológicos arbitrarios; incluso para que una misma estimulación produzca, en distintos momentos, cambios biológicos totalmente diferentes.
Sin embargo, y no obstante nuestras múltiples limitaciones epistemológicas, hemos venido conociendo mucho; en "realidad" muchísimo. Es quenuestros cambios biológicos – al percibir – no son azarosos, no son autistas, no son arbitrarios.
Se trata, muchas veces, de cambios biológicos específicos, producidos por aquello que estamos conociendo; nuestras modalidades perceptivas se van activando en función específica de lo que vamos percibiendo. Y estos cambios biológicos específicos tienden a repetirse de un modo muy similar cuando volvemos a percibir los mismos objetos.
No se trata, entonces, de cambios biológicos "caprichosos", que emergen por generación espontánea. Tampoco se trata de cambios biológicos amorfos, azarosos, derivados de un mero perturbar. Ni se trata de cambios aleatorios independientes a lo que se está percibiendo. Ni de cambios biológicos completamente diferentes, aun cuando en diferentes momentos se esté percibiendo el mismo objeto. Se trata de cambios biológicos específicos cuya configuración depende de lo que se está percibiendo.Según qué estamos percibiendo será el cambio biológico que estamos experienciando.
Y cuando lo que se percibe en diferentes ocasiones es el mismo objeto,los cambios biológicos mantendrán cierta regularidad entre una percepción y la otra, del mismo objeto.
En este contexto,nuestros cambios biológicos nos dan cuenta – indirectamente – de aquello que está produciendo estos cambios.De este modo, en muchas de nuestras percepciones, no estamos captando solamente nuestros propios cambios subjetivos y autónomos. Y tampoco estamos captando realidades en forma directa y objetiva.Estamos captando combinaciones de nosotros con aquello que estamos conociendo. Objetos y situaciones específicos producen en nosotros cambios biológicos también específicos. Esa es la esencia de nuestro planteamiento epistemológico.
Desde el realismo rescatamos primeramentela existenciade una realidadmás allá de que la pensemos. De la mano de la epistemología evolutiva, enfatizamos el aporte evolutivo del desarrollo de nuestro sistema nervioso… porque nos permite acceder a mejores formas de conocimiento. Rescatamos elprogresode la ciencia y de la medicina, y nuestras consiguientes mayores expectativas de vida, como un derivado de un mejor conocimiento y de un mejor dominio del ambiente.
Desde la vertiente más "escéptica", rescatamos el que siempre nuestro conocimiento estará "contaminado"por nuestra modalidad perceptiva, es decir, por nuestra biología. Y puesto que, como lo señala Maturana, no es posible conocer desde la no biología, consideramos queel conocimiento plenamente "objetivo" está epistemológicamente fuera de nuestro alcance.
Además, la investigación ha venido mostrando que nuestro sistema nervioso es activo en el conocer y que co construye la experiencia del conocimiento (teorías motoras de la mente). Así, nuestro sistema nervioso, junto con nuestras expectativas y mecanismos "feed-forward", interfieren en nuestra percepción; tiñendo – a lo menos parcialmente – lo percibido. En suma, no existe la percepción"a-teórica" y nuestra personalidad nos aporta una teoría al momento de percibir y de conocer.
Según nuestro constructivismo moderado, somos parcialmente constructores de nuestras percepciones; en otras palabras, puesto que no podemos "escapar" de nosotros mismos en nuestra percepción, en cada percepción nos percibimosparcialmentea nosotros mismos.
Se ha señalado que "la misma descarga en las nubes será relámpago para el sordo y será trueno para el ciego". Es así como, en el proceso de percibir, la realidad percibida deberá adaptarse a nuestras posibilidades y a nuestras modalidades perceptivas. Pero, a su vez,nuestras modalidades perceptivas no son así porque sí. En la evolución se han venido puliendo y refinandopara captar mejorla realidad.Es así comolos sentidos tienen sentido,y por ello vale la pena hacerles caso, al menos en la abrumadora mayoría de las veces. Y en algunos no solo vale la pena: nos puede valer la vida.
Es efectivo, entonces, que no sucumbimos a los cantos de sirena del escepticismo o del constructivismo radical. Pero tampoco nos sobreestimamos epistemológicamente, en la línea del realismo radical o "ingenuo". Como lo hemos señalado, nuestro constructivismo moderado admite la existencia de un mundo real, que está más allá del sujeto cognoscente; sin embargo, ese mundo real nunca puede ser conocido directamente.
Nuestro constructivismo moderado, entonces, navega por un territorio que se ubica entre el escepticismo y el realismo "ingenuo". Aunque no resulta posible acceder a la realidad de un modo independiente al observador, "la realidad es más que un simple reflejo de la mente del que percibe. En este sentido, entonces, la verdad es tanto construida como descubierta" (Safran y Muran 2000, p. 35).
En una dirección análoga se sitúan los planteamientos de Mlodinow: "Percibimos el mundo soloindirectamente, a través del procesar y del interpretar los datos ‘crudos’ aportados por nuestros sentidos" (2012, p. 45; las cursivas son nuestras).
En un sentido de fondo, conocemos a través deintegracionesde nosotros con la realidad Es así como hemos propuesto el concepto de "unidad cognitiva biológico/ambiental", como la modalidad básica del conocimiento humano. Desde nuestra perspectiva, cada unidad de nuestro conocimiento integra biología y ambiente. Ningún conocimiento es 100% biológico y ninguno es 100% ambiental. El sujeto cognoscente no se puede desprender de su biología, conoce a través de sus modalidades perceptivas, y sufre de lo que hemos denominado "restricciones biológicas" (Suárez, 1994). En el procesamiento perceptivo, el sujeto tampoco puede escapar de sus propias modalidades de conceptualizar, por lo que es posible hablar también de "restricciones lingüísticas". Ello implica que nunca el sujeto conoce la realidad en sí, en forma objetiva.
Sin embargo, el proceso deja espacio suficiente para conocer "indirectamente" la realidad; es decir, para conocerla a través de nuestras modalidades biológicas, estimuladas por nuestro ambiente… y para comunicarla por medio de nuestras propias palabras. De este modo, restricción biológica pasa a ser muy diferente de "prisión biológica", la cual implicaría que solo percibimos nuestra propia biología, sin tener acceso cognitivo alguno a aquello que deseamos conocer.
Podría decirse que conocemos en partesegún como las cosas son…y en partesegún como somos nosotros. En este contexto, suscribimos en plenitud lo rescatado por Guidano y Liotti a partir de las afirmaciones de Lorenz: "Cada unidad de conocimiento, lejos de ser una copia del mundo real, debería ser siempre considerada un producto de la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, ambos igualmente reales" (Lorenz, 1973, citado por Guidano y Liotti, 2006, p. 5).
Más aún, en un sentido profundo, es posible asumir que las modalidades biológicas y las concepciones lingüísticas, junto con restringirnos,nos abren horizontes cognoscitivos.En ausencia de modalidades biológicas sensorio/perceptivas y de capacidad de lenguaje, nuestro conocer se limitaría sustancialmente… y nuestro perfil humano se desvirtuaría.
Paradójicamente entonces, biología y lenguaje por una parte noslimitan,en el sentido que nos "obligan" a conocer de determinadas formas. Pero por otra nos enriquecen, en el sentido que nospermiten accedera conocimientos que sin ellos no serían factibles.
En el marco del constructivismo moderado, entonces, consideramos que los seres humanos no somos inventores radicales en el proceso de conocer. Pero tampoco somos entes "puros", capaces de acceder inmaculadamente a la realidad en sí, y de descubrirla en plenitud. Somosparcialmente constructoresyparcialmente descubridoresde la realidad y de sus leyes.
Por otra parte, nuestra opción epistemológica por el "constructivismo moderado" resulta consistente con algunas líneas de investigación más recientes. Y, si bien esto no involucra pretender entrar en "demostraciones", estos hallazgos resultan sugerentes a la hora de optar.
La "lectura de la mente", se puede intentar por caminos muy distantes de la parapsicología. Estos caminos nuevos, se han venido explorando en años recientes, y han venido aportando datos que tienen fuertes repercusiones epistemológicas. Más aún, una opción epistemológica del tipo "constructivismo moderado", resulta consistente con estos datos nuevos que está aportando la investigación.
Investigadores como Naselaris et al. (2009), han logrado graficar lo que un sujeto percibe, a partir de datos extraídos desde las neuroimágenes (fmri, es decir, de la "functional magnetic resonance imaging"). Los autores aplicaron el método bayesiano, que implica una forma estadística específica de manejar las probabilidades.
En relación a la fMRI se ha señalado: "La ciencia de la mente ha sido re-hecha por una tecnología particular. La imagen de resonancia funcional magnética (fmri), la cual emergió en los años 90’. Está relacionada con la imagen de resonancia magnética (mri) que su doctor emplea, excepto que la fMRI mapea la actividad de diferentes estructuras del cerebro detectando el flujo sanguíneo sutil que aumenta y disminuye, en la medida que esa actividad varía. De esta manera la fmri ofrece imágenes tridimensionales del cerebro trabajando, dentro y fuera, mapeando, con una resolución de alrededor de un milímetro, el nivel de actividad del órgano. Para tener una idea acerca de lo que la fmri puede hacer, considere esto: los científicos pueden ahora utilizar datos recogidos desde su cerebro para reconstruir una imagen que usted está mirando. Las lecturas electromagnéticas fmri de la actividad cerebral de un sujeto, sin referencia alguna a la imagen externa presente, se logra combinando datos de áreas del cerebro que responden a regiones particulares en el campo de visión de la persona junto con datos de otras partes del cerebro que responden a diferentes temáticas. Un computador entonces trabaja con una base de datos de seis millones de imágenes y va escogiendo aquellas que mejor corresponden con las lecturas obtenidas desde el cerebro"(Mlodinov, 2012, pp. 7 y 8).
Combinando imágenes magnéticas, extraídas desde diversas áreas visuales del cerebro, los investigadores han logrado graficar imágenes del ambiente por vía computación. Esto, sin preguntarles nada a los sujetos en cuestión. Y estas imágenes logradas por vía fmri, guardan una relación muy estrecha con las imágenes naturales externas que los sujetos estaban percibiendo (las cuales a su vez eran desconocidas para los investigadores).
En suma, una lectura del cerebro de los sujetos – por vía "magnético/computacional" – permitía a los investigadores captar réplicas muy parecidas a lo que esos sujetos estaban percibiendo en ese momento. Y los investigadores configuraban esas imágenes "realistas", que coincidían con lo que los sujetos estaban observando, sin haber visto nunca lo que los sujetos estaban observando en el ambiente.
Luego de citar otras investigaciones exitosas en esta línea de "reconstrucción" a partir de las neuroimágenes (Thirion et al., 2006; Miyawaki et al., 2008), los investigadores Naselaris et al. (2009) explicitan que "el objetivo de la reconstrucción es producir una imagen literal (idéntica) a la imagen que les fue presentada a los sujetos" (p. 902). Y luego agregan: "En este artículo, presentamos una estructura Bayesiana para la lectura del cerebro la cual produce reconstrucciones precisas de la estructura espacial de las imágenes naturales, en tanto que simultáneamente revelan su contenido semántico. Bajo la estructura Bayesiana utilizada aquí, una reconstrucción es definida como la imagen que tiene la mayor probabilidad posterior de haber evocado la respuesta medida" (Naselaris et al., 2009, p. 902). Y, posteriormente, estos autores señalan: "Estas reconstrucciones fueron producidas por una estructura de reconstrucción Bayesiana que utiliza dos modelos de codificación diferentes para integrar información desde áreas visuales funcionalmente diferentes: un modelo estructural que describe cómo la información es representada en áreas visuales tempranas y un modelo de codificación semántica que describe cómo la información es representada en áreas visuales anteriores. La estructura de reconstrucción también incorpora imágenes desde un banco de datos, las que reflejan las estadísticas estructurales y semánticas de las imágenes naturales. Las reconstrucciones resultantes reflejan la estructura espacial y el contenido semántico de las imágenes percibidas"(Naselaris et al., 2009, p. 910).
Los datos aportados por Naselaris et al., (2009) muestran la presencia de información bastante precisa, capturada desde el ambiente por los observadores; en esta investigación, la precisión de esas percepciones del ambiente es verificada más allá de la experiencia subjetiva de esos mismos observadores. Por lo tanto, esos observadores no están observando meros cambios de sus propias biologías. El cambio en sus biologías no es azaroso ni arbitrario; es consistente con lo que los observadores están percibiendo. Y es precisamente el cambio en sus biologías el que les posibilita capturar con bastante precisión características de sus ambientes. ¡Muy sugerente!
Por otra parte, el ya citado Mlodinow (2012), sobre la base de investigaciones que muestran influencias no conscientes sobre la percepción, señala que las evidencias muestran que, en parte, nuestros cerebros no solo registran nuestra experiencia, sino también la "crean" o la construyen por vías no conscientes… "a partir de sesgos que surgen desde nuestros deseos, necesidades, creencias y experiencias pasadas" (Mlodinow, 2012, p. 31). Esto puede teñir o distorsionar – en mayor o en menor medida – las percepciones de las personas. Todo lo cual resulta plenamente consistente con nuestro constructivismo moderado recién explicitado.
El alterado sapo de Maturana, recogía datos perceptuales sistemáticamente erróneos… lo cual la llevaba a conductas sistemáticamente erróneas. En un sentido inverso, la no alterada visión de estos seres humanos, en las investigaciones recién explicitadas, les entrega datos bastante fidedignos acerca de las imágenes externas que están percibiendo; lo cual se constata comparando las imágenes computacionales con las imágenes naturales. Esto, a su vez, les posibilita desplegar conductas sistemáticamente más adaptativas. Todo lo cual es consistente con mejores opciones de supervivencia evolutiva.
Darwin señalaba que quienes capturan con mayor precisión las características de sus ambientes serán más "aptos" y sobrevivirán mejor. Si todas las salamandras o sapos hubieran sido alterados al estilo del procedimiento quirúrgico enfatizado por Maturana, se habrían extinguido; precisamente por percibir mal sus ambientes. Adicionalmente, si los datos que aporta el experimento de la salamandra son considerados como fuente de información válida por Maturana, con la misma lógica tendrían que ser considerados como una posible fuente válida los datos aportados por los sujetos de Naselaris et al. De este modo salamandras y personas – alteradas o no quirúrgicamente – pueden optar con la misma legitimidad a ser fuente de información científicamente válida.
Adicionalmente, como lo hemos señalado, diversas investigaciones muestran que – a la hora de percibir – cada persona "crea" o "construye" una cuota de lo que "percibe". En los seres humanos cuando esta cuota es excesiva, y rompe con el "juicio de realidad", se empieza a hablar de psicosis. Por supuesto, todo esto es de la mayor relevancia epistemológica.
Desde nuestra óptica, predicción y cambio emergen fortalecidos como opciones validantes del conocimiento. Aunque ningún conocimiento sea puro y objetivo, algunos sonmejores que otros, en términos de sus aportes a predicción y cambio. Esto es de la mayor importancia; nos aporta un "cable a tierra", le devuelve a la realidad su poder fiscalizador, y nos impide especular – en el aire – acerca del eventual valor de lo conocido. Y, adicionalmente, nos ayuda a ir ordenando el conocimiento en psicoterapia.
El Recuadro 5 sintetiza nuestro constructivismo moderado, es decir, los planteamientos epistemológicos centrales de nuestro Supraparadigma Integrativo.
RECUADRO 5: CONSTRUCTIVISMO MODERADO DE UNA SÍNTESIS
Y ¿cuál es larepercusión psicoterapéuticade los planteamientos de nuestro constructivismo moderado?
De partida, y en sintonía con el realismo,asumimos que nosotros existimos, que nuestros pacientes existen, que sus problemas existen, que los podemos conocer, que nuestros conocimientos les pueden aportar y que resulta urgente el ir perfeccionando la calidad de nuestros aportes.
Pero el poder perfeccionar nuestros conocimientos requiere de establecer criterios acerca de su calidad. Aplicando nuestra perspectiva epistemológica al ámbito clínico, nuestro conocimiento psicoterapéutico será siempre imperfecto; pero será más válido, en la medida que haga un mayor aporte a la predicción y al cambio. Esto tendrá una gran importancia para la metodología, y para la validación de teorías y estrategias clínicas.
El terapeuta no posee conocimientos "objetivos" y "puros" acerca de los problemas de sus pacientes, ni acerca de sus posibles soluciones. De este modo, una especie de "modestia cognoscitiva" pasa a ser un derivado directo de los fundamentos epistemológicos del Supraparadigma Integrativo. No obstante ello, esto no significa que todo conocimiento valga igual, o que dé lo mismo cualquier aproximación a los problemas de nuestros pacientes; o que paciente y terapeuta estén en igualdad de condiciones. El paciente sabe más, en el ámbito del sufrir y del convivir con sus problemas; nosotros sabemos más de psicología y de psicología clínica, en el sentido del venir aprendiendo a partir del estudio, de la investigación y de la práctica clínica. En este contexto, parte de lo que hemos aprendido con otros pacientes – o no pacientes – es transferible al aquí y ahora de la experiencia terapéutica. Si esto no fuera así, dejaríamos de ser "especialistas" y pasaría a ser poco ético cobrar por nuestros servicios.
Lo anterior lo retomaremos al analizar el tema de la causalidad y de los posibles reguladores de la dinámica psicológica.
Desde nuestra perspectiva epistemológica, no se trata de elegir acerca de si el que sabe es el paciente o el terapeuta. Cada uno sabe de lo suyo, con todas las modestias involucradas. Y el desafío consiste en que, a través del proceso psicoterapéutico, ambos conocimientos puedan irse dando la mano en pos de ir alcanzando los objetivos terapéuticos.
Pero, como lo iremos explicitando, los significados que otorgue el paciente serán fundamentales. El valor del proceso terapéutico está supeditado al valor que le vaya asignando el paciente. El aporte del paciente es respetado por nosotros por razones valóricas y por razones clínicas. Y este respeto profundo por el paciente no requiere en modo alguno de una postura escéptica de parte del terapeuta.
A estas alturas de nuestro análisis, resulta oportuno procurar "aterrizar" nuestros planteamientos epistemológicos al trabajo clínico, ejemplificando las propuestas en el accionar más concreto.
En un artículo de laFamily Processde marzo de 1995, los psicoterapeutas Rosenbaum y Dyckman ejemplifican lo que es una aproximación constructivista – bastante radical – al trabajo psicoterapéutico. Entre otras cosas, los autores plantean que no existe un fenómeno "real" llamado psicoterapia, que el SELF del paciente no es una cosa que "contiene" características perdurables, que al conceptualizar con cierto "lenguaje" creamos la realidad conceptualizada, y que al pensar pesimistamente en términos terapéuticos, vamos creando fracasos terapéuticos. Para soslayar estas dificultades, los autores conciben el self del paciente como un proceso dinámico y cambiante, funcional al contexto; en ese sentido "vacío", en cuanto a contenidos perdurables. "La observación cuidadosa revela que la identidad del self es fluida y cambia constantemente, de acuerdo al contexto y las relaciones" (Rosenbaum y Dyckman, 1995, p. 26). Habría así, en cada persona, múltiples identidades en función de los cambios contextuales, lo cual facilitaría enormemente el proceso terapéutico. Al no existir problemas objetivos, consistentes y perdurables en el paciente, la terapia consistiría en facilitar una manifestación de la potencialidad fluida y cambiante en el devenirdel o de lossistemas self del paciente.
En un sentido terapéutico, concebir un self siempre fluctuante, potenciaría la efectividad terapéutica: "Para que los terapeutas puedan adoptar esta útil postura, es útil ver al self como vacío" (Rosenbaum y Dyckman, 1995, p. 28). La pregunta pertinente es cuánto calzan estos planteamientos con el constructivismo moderado; y cuál es la repercusión de todo esto al nivel de los pacientes.
En un artículo crítico de los planteamientos de Rosenbaum y Dyckman, publicado en la revistaDe Familias y Terapias(1996), tuve la oportunidad de cuestionar los planteamientos psicoterapéuticos de esos autores, desde la perspectiva de nuestro constructivismo moderado. En lo medular, sostuve que si bien no hay un Sistema SELF del paciente – que sea totalmente estático, estable y estereotipado – muchas características del Sistema SELF están muy arraigadas y son de muy difícil modificación: "Al parecer, biología y experiencias tempranas, tienden a generar un Sistema SELF básico de difícil modificación posterior" (Opazo, 1996, p. 58). Aún más, el grueso de la investigación genética contemporánea apoya la conclusión de que, desde los genes mismos, nuestro Sistema SELF está "lleno" de predisposiciones de muy difícil modificación. Y, como lo veremos más adelante, en nuestro Sistema SELF están involucradas estructuras cognitivas, afectivas, etc., que tienden a ser estables y de muy difícil modificación. Frente a esto, no es cosa de asumir un enfoque de optimismo clínico según el cual si pensamos que el self del paciente es flexible y modificable... lo será. Tal perspectiva supone una sobrevaloración del poder de las expectativas positivas, y de las profecías autocumplidas. Implicaría, además, una especie de "omnipotencia de las operaciones de distinción y del lenguajear", según la cual mis palabras crean la realidad, y pueden crear el escenario terapéutico deseable y el éxito terapéutico deseable.
Nuestro punto de vista al respecto, es muy diferente. La "realidad" por difícil de alcanzar que nos resulte, nos obliga a cierta modestia terapéutica; puesto que no se deja modificar simplemente cambiando las palabras. Desgraciadamente, no es solo un asunto de "operaciones de distinción"; no basta con decir que el paciente es flexible, decir que progresará o concluir que progresó: es necesario que todo eso ocurra más allá de las palabras.
Los problemas reales de nuestros pacientes no cambian con facilidad. La realidad de nuestro ya explicitado poco éxito clínico, se nos viene encima, forzándonos hacia la autocrítica y hacia la modestia. Desde nuestra óptica epistemológica, adquieren un especial valor las palabras de Calígula – en la obra de Cibrian Campo – cuando exclamaba ante el Senado romano: "La peor pesadilla es la realidad". También las palabras de un personaje de Almodóvar cuando decía: "La realidad debería estar prohibida". Muchos pacientes lo agradecerían.
Paradójicamente, el territorio de las expectativas positivas es el que han venido recorriendo, por décadas, los psicoterapeutas; por muchos años y con escasos resultados. Desde los comienzos de la psicoterapia, lo primero que quisimos creer fue que los rasgos del self eran plenamente modificables, y que nuestra terapia aportaba mucho. Pero la vapuleada realidad nos abofeteó el rostro, y nos obligó a moderar nuestras celebraciones. De este modo, al "pesimismo" en estos territorios nos han venido llevando los hallazgos clínicos; no nuestros prejuicios o rigideces.
En suma, las posibilidades de cambio de los pacientes no dependerán sustancialmente de nuestras posturas epistemológicas, sino al revés: nuestro conocimiento debe reflejar lo más fidedignamente posible las viables/no viables opciones de cambio de los pacientes. Desde la perspectiva del constructivismo moderado, cada paciente tendrá sus propias características, las cuales será necesario conocer; para estimar tanto las opciones de cambio como los mejores procedimientos para alcanzar esos cambios.
Si las características de los pacientes dependieran fundamentalmente de nuestras palabras, la tarea consistiría en cuidar nuestras palabras; y no tendría sentido alguno evaluar a los pacientes mismos. Cuando los problemas de nuestros pacientes son concebidos como no reales, podemos ampliar nuestras opciones por vía lingüística, y desentendernos incluso de las consecuencias efectivas en los propios pacientes; bastaría con que nos dijeran algo bueno.
Se hace evidente entonces que, el camino constructivista puede ser aportativo cuando es recorrido de cierta manera, pero puede llegar a ser muy peligroso cuando se recorre de otra. Como lo hemos venido señalando, cuando la "realidad" es descalificada radicalmente,pierde su poder fiscalizador; las teorías quedan sin un referente contra el cual ser contrastadas, la fuente de humildad se nos aleja, y el teórico o epistemólogo queda con un territorio libre para postular cualquier cosa. No es de extrañar entonces que estén surgiendo voces, desde diferentes estratos, alertando contra los excesos del constructivismo.
Ya hace algunos años Salvador Minuchin nos advertía al respecto: "Los terapeutas constructivistas argumentan que, en ausencia total de verdades objetivas sobre las cuales anclar nuestros valores y concepciones de la salud mental, la terapia no es más que un intercambio de historias entre cliente y terapeuta. En un mundo donde todas las verdades son relativas, las narrativas del terapeuta no pueden reclamar mayor objetividad o valor científico que aquellas del cliente" (1991, p. 47). En otras palabras, en un mundo sin verdad alguna, cualquier afirmación vale lo mismo.
Los "excesos" del constructivismo son denunciados también por Barbara Held, en su sugerente libroRegreso a la Realidad(Back to Reality, 1995). Luego de abogar en favor de lo que ella llama "realismo modesto", explicita la contradicción entre conocer y no conocer, que he venido enfatizando a través del presente capítulo. Dicha contradicción la considera "inherente para cualquier disciplina que adopte una doctrina antirrealista y luego intente decir algo real o verdadero acerca de cómoesalgún aspecto del mundo" (Held, 1995, pp. 251-252). Más aún, Held concluye en la línea de que todos los enfoques son realistas, sea que lo admitan o no lo admitan: "Espero haber demostrado en este libro, que todos los sistemas de terapia, realistas por admisión o no, al menos procuran decirnos algo real o verdadero acerca de lo que causa cambios, soluciones o alivio de los problemas o del dolor. Puesto que esos planteamientos contienen algún grado de generalidad, deben trascender por definición las particularidades de un cliente/problema/contexto único" (Held, 1995, pp. 252-253).
El escepticismo cognoscitivo seduce mucho y promete mucho; en los hechos, parece aportar poco. E incluso puede perjudicar mucho.
Más allá de los méritos intrínsecos de las diferentes aproximaciones epistemológicas, ciertas formulaciones del relativismo cognoscitivo pueden pasar a aportar un desorden adicional, al ya caótico panorama de la psicoterapia contemporánea. Si a cada uno de los cientos de enfoques existentes, les agregamos una legitimación epistemológica en la línea del "todo es igualmente respetable", los cientos se convertirán muy pronto en miles. Si cualquier enfoque es igualmente válido y valioso – porque en definitiva ninguno accede a realidad alguna – deja de tener sentido la investigación y la búsqueda, porque carece de valor lo que podamos encontrar. En el desordenado panorama de la psicoterapia contemporánea, esto equivale a apagar el incendio psicoterapéutico (léase el desorden que hemos armado los clínicos), con bencina epistemológica (léase el desorden adicional importado desde la epistemología).
Obviamente, no es posible asumir posturas epistemológicas por razones pragmáticas o funcionales, en la línea del "¿qué nos conviene más?". Así, y aunque nos complique, debemos seguir los consejos de Sócrates y de Platón, en el sentido de llevar nuestro argumento hasta el final. Por lo tanto, nuestra opción epistemológica – más bien consistente con Aristóteles, Popper, Einstein, Minuchin, etc. – , es función de los méritos y fundamentos que hemos encontrado al argumentar, luego de revisar las distintas aproximaciones epistemológicas.
Como lo he venido señalando, el escepticismo trae consigo sus daños, pero es una legítima opción. De allí que, para quienes estén optando por cambiar sus convicciones en 180 grados – a veces en contra de lo que la humanidad ha valorado y validado predominantemente a través de toda su historia – , sea importante que fundamenten muy bien ese cambio. Porque, así como no es deseable que una persona mantenga sus creencias por mero tradicionalismo, o por "temor al cambio", tampoco es deseable que una persona cambie, en una dirección rupturista, sobre la base de una excesiva disposición a valorar aquello que rompa con lo convencional.
En suma, la vieja realidad viene siendo cuestionada, e incluso "desprestigiada", desde hace mucho. Agnósticos, sofistas, escépticos, constructivistas, idealistas, etc., han aunado esfuerzos en esta dirección. Y, cada cierto tiempo, estas posturas resurgen; es así como nuevos filósofos y pensadores nos "reinvitan" a no dejarnos engañar, y a desconfiar de los datos de nuestros sentidos.
Sin embargo, y más allá de nuestras evidentes limitaciones perceptivas, "los porfiados hechos" como los llamaba Lenin, terminan por reimponer sus términos; una y otra vez Es así como la humanidad ha vivido, vive y probablemente seguirá viviendo, como si la realidad existiera, como si nuestros sentidos percibieran, y como si fuera buena idea manejarse bien con la realidad que percibimos. Muchos seguirán creyendo que, en los largos plazos, dar la espalda a la realidad no constituye una idea particularmente genial.