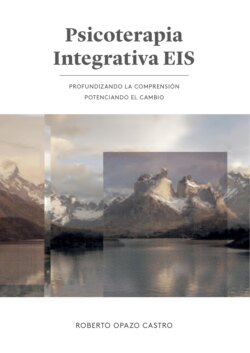Читать книгу Psicoterapia Integrativa EIS - Roberto Opazo - Страница 59
Paradigma Biológico: evidencias Evidencias en predicción
ОглавлениеEn algunas ocasiones – muy contadas por supuesto – he hecho la siguiente broma en plena sesión:
T: – Creo estar encontrando la solución a tus problemas. Primero, necesitarías que te hagan un trasplante de cuerpo. A continuación, lo que necesitarías sería un trasplante de cabeza.
Lo probable es que con esto mejorarías bastante…
P: (Respuesta típica, risas y un): – Yo creo que por ahí debería ir la cosa…
Paradójicamente, la línea de "terapia biológica radical" que proponía, pareciera estar haciéndose cada vez más accesible...
Es así que el neurocirujano italiano Sergio Canavero anunció que, para fines del año 2016, estaría en condiciones de realizar trasplantes de cabeza. Sus fundamentos y procedimientos fueron explicitados en un artículo en la revista "Surgical Neurology International" de febrero de 2015. El procedimiento está pensado para personas tetrapléjicas, o con enfermedades graves como cáncer, etc.
El procedimiento incluye el uso de polietilenglicol, sustancia que facilita la conexión de la médula espinal evitando el rechazo. Adicionalmente, se requiere de donantes en estado vegetal… lo cual es éticamente conflictivo.
En cuanto a los resultados esperables, supuestamente el paciente sería capaz de hablar y caminar… después de un año de realizada la operación.
Para los intereses de la terapia psicológica, sin embargo, lo anterior aporta poco. Por lo pronto, no pareciera muy fácil el encontrar donantes de "cabezas sanas". Y, a nuestro propio paciente, puede resultarle poco seductor el adquirir una cabeza nueva… por muy "sana" que esta pudiera ser. Y el problema se va a mantener así… mientras nuestros pacientes insistan en querer mantener su propia identidad. ¡Complicado!
Es así que los posibles aportes del paradigma biológico, al cambio en psicoterapia, tendremos que buscarlos por otros lados…
Dicho lo cual, nos abocaremos a revisar otras evidencias biológicas relacionadas con predicción y cambio.
Tradicionalmente, el estudio de las variables biológicas ha involucrado una variedad de complementaciones metodológicas: exámenes de sangre, test genéticos, exámenes hormonales, exámenes electroencefalográficos, rayos x, etc.
Al revisar la temática de la epistemología, hacíamos referencia al rol de la resonancia funcional magnética (fmri); esta técnica está aportando nuevas opciones muy relevantes. Más aun; esta nueva "lectura" de los procesos cerebrales está siendo considerada como una especie de revolución metodológica en el ámbito de las neurociencias. "Para obtener una idea de lo que la fmri puede aportar, baste señalar que los científicos pueden utilizar ahora datos recogidos desde su cerebro para reconstruir una imagen de lo que usted está mirando" (Mlodinow, 2012, p. 6).
Por lo tanto, el rol causal de la biología hoy en día puede ser estudiado a través de metodologías cada vez más precisas.
El rol causal de la biología lo podemos constatar frecuentemente: síndrome de Down, secuelas de un accidente vascular, secuencias de un accidente automovilístico, secuelas de una enfermedad física, etc. Hace algún tiempo, citábamos un caso publicado en la revista alemanaDer Spiegel; en este caso, un paciente se había recuperado de un toc luego de intentar suicidarse con un balazo en la sien. Al parecer la bala le habría desconectado circuitos cerebrales… con la consiguiente mejoría del toc. Más recientemente y en una dirección diferente, Chris Birch – un rugbista inglés – informa que se volvió homosexual tras un golpe en la nuca que lo mandó al hospital. Las consecuencias del golpe: dejó el rugby, le empezaron a atraer los hombres, rompió con su novia, se puso aros y se vistió diferente, inició un noviazgo con otro muchacho, comenzó a trabajar como peluquero… En 2011, en una entrevista en el diario británicoTelegraph, Chris señala: "De repente odiaba todo sobre mi vida anterior. No me llevaba bien con mis amigos, odiaba los deportes y encontraba aburrido mi trabajo".
Hemos visto que predicción y cambio son los parámetros que nos permiten evaluar la estatura del conocimiento. En ciencia, predecir involucra anticipar la producción de un hecho, sobre la base de las evidencias existentes. En psicopatología y en psicoterapia, se trata de establecer cómo, cuándo, y por qué, surgirá un desajuste psicológico. Y se trata de establecer cómo, cuándo, y por qué, un desajuste psicológico puede ser modificado. Ambas predicciones resultan de una importancia medular. Nuestro desafío ahora, es aterrizar esto al estudio del paradigma biológico.
En los territorios de la investigación biológica, son muchos los progresos técnicos y metodológicos que se han venido desarrollando y aplicando. Particularmente el desarrollo de las neuroimágenes, la utilización de contrastes y de marcadores biológicos, los progresos en los escáner, los progresos en los análisis químicos de sangre, de orina, etc., están permitiendo acceder a territorios antes vedados.
Es así que los hallazgos relevantes se multiplican exponencialmente. Sin embargo, no resulta pertinente – y tampoco posible – pretender ser exhaustivo en el plano de las evidencias Es así como procuraremos centrarnos en lo medular. Primeramente, explicitaré evidencias en el ámbito de lapredicciónde la génesis de algunos desajustes psicológicos, es decir, evidencias a nivel de la etiología;seguidamente, me centraré en el ámbito delcambioy de la predicción del cambio, es decir, de la terapia.
Aristóteles señalaba que no hay cambio en la mente ni en el alma que no se refleje en el cuerpo, y que no hay cambio en el cuerpo que no se refleje en el alma. Todo un "himno" a la causalidad circular.
De hecho, los cambios "en el alma" repercuten en el cuerpo y son muchas las evidencias que avalan esto. Es así como, por ejemplo, cambios psicológicos estables, alcanzados por vía psicoterapia, se traducen en cambios estables a nivel biológico. Baxter et al. (1992) compararon los "ecos biológicos" de la psicoterapia cognitivo-conductual en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo; encontraron que los pacientes tratados con psicoterapia alcanzaban una reducción en la activación del núcleo caudado rostral equivalente a la reducción alcanzada por los pacientes obsesivo-compulsivos tratados con imipramina. Por su parte Aldenhoff (2000) pudo mostrar que la psicoterapia modificaba el estado inmunológico en pacientes con vih.
A su vez muchos "cambios en el cuerpo" pasan a traducirse en "cambios en el alma". En el lenguaje de la psicología actual, diríamos que los cambios biológicos pasan a traducirse en cambios psicológicos.
En nuestra evolución como especie, hay parámetros pauteados por la biología que nos ayudan a sobrevivir mejor. "Esos parámetros están claramente presentes a la hora de la ‘supervivencia de los más aptos’. Es así como todos buscamos el placer y sentirnos bien, y evitamos el dolor y sentirnos mal. Sin estas tendencias los seres humanos nos habríamos extinguido hace mucho. Y lo que nos hace sentirnos bien – sexo, comida, amistad, etc. – por lo general es también aquello que es bueno para nuestra supervivencia. Y lo que nos causa dolor, es malo para nuestra supervivencia: el fuego, la deshidratación, el veneno, el mecanismo que ha preservado y multiplicado la especie humana" (Layard, 2005, p. 24).
El sistema biológico de cada persona comparte las características de la especie; y todo el funcionamiento psicológico se realiza sobre la base de un trasfondo biológico que lo hace posible. Sin embargo, el sistema biológico aporta también un perfil específico diferencial, idiosincrásico y único para cada persona. En cada uno de nosotros habría, por lo tanto, unabiología "nomotética"y unabiología "idiosincrásica".
Veremos primeramente algunas evidencias relacionadas con el rol de la biología en la dinámica psicológica, para luego revisar algunos ejemplos predictivosen el ámbito de laetiología biológica;primero al nivel de la dinámica psicológica, y luego al nivel de los desajustes. Posteriormente, nos detendremos en la temática del cambio terapéutico.
El tema de lasnecesidadesejemplifica el rol de la biología en la dinámica psicológica. Sin necesidades, no requeriríamos satisfacciones; no habría motivaciones, no habría pulsiones, no haríamos nada.Todas las personas compartimos las necesidades propias de la especie, generadas desde la biología;estas necesidades se muestran en todas las culturas y a través de todos los períodos históricos. Es el caso de las necesidades básicas, de la necesidad de convivencia social, de la necesidad de afecto, de la necesidad de saber, de las necesidades de trascendencia, etc. Pero cada sociedad favorece ciertas formas de satisfacción de las necesidades humanas. Y, al interior de cada sociedad, cada persona es movilizada por necesidades de intensidades diferentes, a partir de un perfil biológico individual con acentuaciones diferentes. De este modo,cada persona prioriza sus necesidades a su manera.Desde esta perspectiva, podría decirse que existe un perfil nomotético de necesidades humanas… las necesidades propias de la especie; y existiría también un perfil idiosincrásico de las necesidades de cada cual… con los énfasis y las formas que las necesidades adquieren en cada cual.
Aun cuando la "naturaleza humana" se muestra como flexible y adaptable a medios muy diferentes, estamos lejos de la conclusión "la naturaleza humana no existe". Cuando las mismas necesidades se presentan en culturas muy diferentes, es porquedisposiciones básicas comunes se están manifestando.Cuando las mismas necesidades se presentan en épocas históricas muy diferentes,disposiciones básicas comunes se están manifestando.Se puede inferir entonces, queexiste una naturaleza humana, obviamente de raíz biológica, obviamente común a la especie humana, que explica el que los seres humanos manifiesten motivaciones similares en hábitats históricos, sociales y culturales muy diferentes.
Sorprendentes disposiciones biológicas se manifiestan, por ejemplo, en ratas. Es así como Bartal, Decety y Mason (2011) constataron la presencia deempatíaen roedores. Para establecer esto, se colocó a una rata libre en un campo de arena; en este lugar se encontraba también otra rata atrapada en una jaula. Después de varias sesiones, la rata libre aprendió a liberar a la otra. Cuando la rata "experimental" fue enfrentada a dos jaulas, una conteniendo a una rata y otra conteniendo una barra de chocolate, optó por abrir ambas jaulas y compartir el chocolate con la rata recién liberada.
Adicionalmente, las disposiciones biológicas se pueden manifestar en otros territorios muy relevantes y muy insospechados:
Quienes han adoptado la perspectiva evolucionaria para estudiar el tema de la moral, han comenzado a encontrar evidencia que muestra que nuestro sentido de la justicia y nuestras calificaciones morales, surgen de algunos mecanismos mentales evolucionariamente adquiridos. Investigaciones en monos y en humanos vienen avalando estas conclusiones.
El conocido primatólogo Frans de Waal (2007), trabajó con monos capuchinos, una especie más alejada de los humanos que los chimpancés. Les "pidió" a los monos que le entregaran trozos de tubería plástica que se encontraban en el suelo. Como recompensa por cada tarea, les fue entregando trozos de pepino o gajos de uva; espontáneamente, los monos prefieren la uva a los pepinos. Al comienzo los fue recompensando a todos con pepino. Luego recompensó a un mono con uva; al ver esto, los monos siguientes no aceptaron el pepino o lo tiraron lejos. Una reacción que se puede interpretar como que no consideraron "justo" recibir un pepino si otros recibían uva por hacer lo mismo. "Estos experimentos sugieren que sistemas nerviosos centrales anteriores a los humanos, como el de los monos capuchinos, exhiben rasgos que insinúan la existencia de reacciones ‘morales’, de un cierto sentido de justicia" (Fischer, 2009, p. 245). Según Fischer, "los mecanismos mentales que dan lugar a los juicios morales, otorgan a quienes los poseen claras ventajas adaptativas en sus esfuerzos por ganarse la vida y dejar descendencia" (p. 245).
A su vez experimentos con humanos muestran una cierta consistencia con lo anterior. En el ámbito de lo humano, filósofos "racionalistas" como Platón y Kant concibieron el juicio moral maduro como una empresa racional. Plantearon que los juicios morales son el resultado de un razonamiento, un asunto de apreciación de razones abstractas que, en sí mismas, aportan dirección y motivación. De acuerdo con la hipótesis de la "voluntad", enfatizaron el rol del razonamiento y del autocontrol. La conducta honesta sería la resultante da una resistencia activa a la "tentación", comparable al control que se ejerce sobre los procesos cognitivos que posibilitan la demora de la recompensa.
Por su parte David Hume y Adam Smith, argumentaron que las emociones son el fundamento primario del juicio moral. En esta perspectiva, la hipótesis de la "gracia" enfatiza el rol de la emoción en los juicios morales; plantea que la conducta honesta está configurada por procesos automáticos "viscerales". La conducta honesta sería la resultante de ausencia de tentación, lo cual es consistente con aquella investigación que enfatiza la determinación de la conducta por la presencia o ausencia de procesos automáticos. Se asume aquí que la conducta honesta involucra un autocontrol activo muy pequeño; y que la conducta deshonesta involucra el compromiso adicional de procesos cognitivos controlados.
Teniendo como trasfondo las opciones mencionadas, el psicólogo de Harvard Joshua Greene (Greene y Paxton (2009) ha venido realizando diversos experimentos. En algunos plantea dilemas morales a los sujetos, a los que adicionalmente somete a mediciones con resonancia magnética funcional (fmri) para observar las zonas cerebrales que se activan. En un experimento, 35 sujetos monitoreados vía fmri fueron llevados a realizar actividades que involucraban algunas opciones de "honestidad/deshonestidad". Los hallazgos apoyaron la hipótesis de la "gracia". Los sujetos que se comportaron honestamente no mostraron una actividad de control relacionable con esa conducta. Y, por el contrario, quienes se comportaron deshonestamente exhibieron una actividad incrementada en regiones del córtex prefrontal, es decir, en regiones relacionadas con el control. Los niveles de actividad en estas regiones correlacionaron con la frecuencia de deshonestidad en los individuos (Greene y Pastón, 2009).
Greene propone que los juicios morales estarían controlados por un sistema dual. Los juicios "deontológicos", que dicen relación con "derechos" o "deberes" estarían dirigidos por mecanismos emocionales, de respuesta más automática; y los juicios "utilitarios" o de naturaleza consecuencial estarían controlados por mecanismos cognitivos.
Lo anterior deja abiertas algunas interrogantes. Paradójicamente, el desarrollo límbico-subcortical facilitaría una honestidad adaptativa; y el desarrollo cortical –posterior en términos evolutivos– facilitaría una deshonestidad desadaptativa. En este contexto, la evolución del neocórtex involucraría una especie de "retroceso ético-evolutivo"; se facilitaría la génesis de "tentaciones" que tornarían menos reflejas, más meritorias, y más "libres", las respuestas honestas. El tema es relevante y complejo, y estimula reflexiones en las más diversas direcciones.
Kagan (2010), señala que hay que abandonar la idea según la cual el "principio del placer" está en el origen de nuestra moral y de nuestra conducta en sociedad. Según Kagan, la evolución de las especies nos ha dotado de la facultad de distinguir precozmente el "bien" del "mal", y de sentir cierto malestar al realizar actos que sabemos o presentimos que están prohibidos o incluso que son inmorales. "Así, pues, desde muy temprano manifestamos una capacidad para no actuar mal: según Kagan, de manera muy clara a partir de los dos años" (Routier, 2010, p. 303).
En una investigación de Bloom (2010), se constató que infantes de un año de edad – sin aprendizajes previos en el territorio de lo que es "justo" – ya tienen un sentido y una valoración de la "justicia". Es así como muestran molestia y conductas "reparatorias", al constatar conductas injustas y deshonestas de parte de marionetas. También aquí se cuestiona el que los humanos nazcamos "amorales", o el que en nuestros orígenes seamos tan "perverso-polimorfos".
La biología se expresa también, con fuerza, a través deltemperamento. "El temperamento es el fundamento básico de la personalidad; se asume que está biológicamente determinado y que se manifiesta tempranamente en la vida. Incluye características tales como nivel de energía, responsividad emocional, tiempo de respuesta, y voluntad para explorar" (apa,Dictionary of Psychology, 2007, p. 928). A partir de su temperamento, por ejemplo, cada persona se perfila como más inclinada hacia los afectos positivos o hacia los negativos. Un Pavarotti o un Ronaldinho, ejemplifican bien un temperamento positivo; un Hemingway o un Beethoven, ejemplifican bien un temperamento afectivamente negativo.
En pocas palabras: las personas biológicamente predispuestas hacia los afectos positivos, disfrutan más de las experiencias positivas, y sufren menos con las experiencias negativas. Lo opuesto ocurre cuando las predisposiciones biológicas son negativas (Layard, 2005).
El caso de Pavarotti ilustra bien lo anterior. El tenor ontaba que fue un niño pobre pero feliz; y ha declarado reiteradamente que fue positivo y optimista a través de toda su vida. En sus días finales, y aquejado por un cáncer al páncreas, el cantante señalaba: "La enfermedad no me angustia. Soy optimista y lo seré hasta la muerte" (2007, A8).
Recientemente Jerome Kagan y Nancy Snidman, de la Universidad de Harvard, editaron un libro bajo el sugerente títuloLa Larga Sombra del Temperamento(2004). Luego de un seguimiento de 500 niños, desde los primeros meses de vida hasta que cumplieron 11 años, los autores señalan que diversas características se preservaron por más de 10 años. Por ejemplo, las guaguas altamente reactivas, que gritaban y se asustaban ante ruidos fuertes o ante juguetes nuevos, se convirtieron en tímidos púberes, que se angustiaban ante cualquier situación imprevista. A su vez las guaguas de baja reactividad, tenían ciclos de sueño/vigilia más ordenados, eran tranquilas y poco excitables; estas guaguas se desarrollaron como niños calmados y sociables.
Investigaciones realizadas por Diener et al. (1999) llevan a la conclusión de que los rasgos de personalidad están fuertemente asociados con el bienestar subjetivo y que son los predictores más potentes del estado de ánimo en el presente de la persona. Posteriormente, Wei Zhang y Howell (2011) informan que – de los cinco rasgos de personalidad de la teoría "Big-Five" – el neuroticismo bajo y la extroversión altason los más fuertemente asociados con satisfacción de vida. Más específicamente, estos investigadores concluyen que los extrovertidos tienden a percibir su vida pasada en términos positivos y tienden a disfrutar más de las situaciones actuales de sus vidas; por el contrario, las personas con neuroticismo alto, tienden a recordar su pasado en términos negativos. Puesto que ambos factores involucran una fuerte predisposición biológica, se puede hipotetizar que la biología y la satisfacción de vida están altamente correlacionados.
De Young et al. (2010) trabajaron con 116 adultos saludables, utilizando imágenes de resonancia magnética. La investigación se propuso establecer la asociación entre ciertos rasgos de personalidad y determinadas regiones del cerebro. Laextroversiónco varió con el volumen del córtex orbitofrontal medial; se trata de una región del cerebro involucrada en el procesamiento de la información de recompensa (en relación a esto resulta de interés que se haya constatado que una amígdala grande correlaciona con una mayor sociabilidad). Elneuroticismoco varió con el volumen de las regiones cerebrales asociadas con amenaza, castigo, y afecto negativo; en otras palabras, el neuroticismo estaría asociado con un volumen reducido del córtex prefrontal dorsomedial, y también con una reducción del lóbulo temporal medial izquierdo incluyendo el hipocampo posterior. Latoma de conscienciaco-varió con el volumen del córtex prefrontal lateral, una región involucrada en la planificación y en el control de la conducta voluntaria. Los autores priorizan el rol de la biología como facilitadora inicial de estos rasgos; pero admiten también que – en alguna medida – la experiencia puede facilitar el rasgo con los consiguientes ecos biológicos de todo esto.
La capacidad de empatía puede verse facilitada por la biología. Las así llamadascélulas espejo, fueron descubiertas por casualidad en experimentos con monos macacos (di Pellegrino et al., 1992). En humanos, estas células están ubicadas en el giro frontal inferior; son activadas – de la misma manera –cuando la persona ejecuta un movimiento y cuando la persona observa a otros ejecutar ese mismo movimiento.En esta perspectiva, el mero observar emociones en otro puede activar esas mismas emociones en el observador (Kilner et al., 2009; Iacoboni, 2009).
Por otra parte, se ha constatado que el tamaño de la amígdala está directamente relacionada con cuán sociable es una persona (Bickart, Wright, Dautoff, Dickerson y Barrett, 2011). En el estudio, se utilizaron neuroimágenes y cuestionarios psicológicos. Los autores señalan que la amígdala es importante para procesar las caras de las personas, sus expresiones emocionales. Concluyen que la "causalidad" operaría desde amígdala desarrollada "causando" sociabilidad y no al revés. Encuentran muy poco probable que la frecuencia de relaciones sociales pueda "cultivar" la amígdala.
Cuando las personas experiencian sentimientos positivos, sus electroencefalogramas muestran una mayor actividad eléctrica en la sección frontal izquierda de sus cerebros. Por el contrario, cuando experiencian sentimientos negativos, hay mayor actividad en la sección frontal derecha de sus cerebros. Usando imágenes de resonancia magnética (mri) y escáner cerebral se encontró una respuesta cerebral diferente ante experiencias positivas y negativas. Fotografías de guaguas felices activaban el lado izquierdo del cerebro; fotografías de guaguas deformes activaban el lado derecho (Davidson, 2000). Resulta interesante destacar que el bienestar emocional de una personase puede establecer con máxima exactitud a partir de su actividad prefrontal izquierda; adicionalmente, los informes de autorreporte entregan datos más precisos – de bienestar emocional – que el hecho que la persona despliegue una sonrisa auténtica, es decir, una sonrisa de Duchenne (Diener y Suh, 1999).
A finales del siglo xix, los médicos descubrieron que el daño en el lado izquierdo del cerebro facilitaba el surgimiento de depresión. Y el daño en el lado derecho en ocasiones producía agrado o satisfacción. "Los sentimientos buenos son experienciados a través de actividad en el cerebro izquierdo detrás del ‘forehead’; la gente se siente deprimida si esa parte de su cerebro muere. Los sentimientos malos están conectados con actividad del lado derecho; cuando esa parte del cerebro queda fuera de acción las personas pueden sentirse muy alegres" (Layard, 2005, p. 11). Davidson (2000) señala que el lado izquierdo está especialmente activo en el tipo de felicidad experienciada cuando nos aproximamos a una meta (aunque también a través de la meditación). El lado derecho está particularmente activo en la autocrítica y en el automonitoreo.
Y desde la biología misma pueden verse favorecidas ciertasrespuestas afectivas. Infantes de diez meses, que tenían como línea base una mayor actividad prefrontal izquierda, exhibieron una mayor "resiliencia" ante la separación de la madre, la cual se evidenciaba en no llorar y en el despliegue de conducta exploratoria (Davidson y Fox, 1989). Por su parte los individuos adultos, con mayor activación prefrontal izquierda como línea base, informan de un mayor afecto positivo, se deprimen menos, se recuperan más rápidamente después de estimulación emocional negativa, y muestran una mayor capacidad para disfrutar (Davidson, 2002). "Cuando la gente tiene en cuenta sentimientos como la alegría, el altruismo, el interés y el entusiasmo, y manifiesta una gran energía y vivacidad mental, presenta una importante actividad cerebral en el córtex prefrontal izquierdo; estas características son relativamente estables, y se manifiestan desde la primera infancia" (Ricard, 2005, pp. 273-274).
En un sentido genérico, para la "felicidad" existen estudios para "todos los gustos". Por ejemplo, hay investigaciones que concluyen que la felicidad no tiene edad, que la edad no favorecería especialmente ciertos estados de ánimo. Otros estudios establecen que la felicidad muestra una curva, específicamente una "curva en u": los seres humanos seríamos más felices en la niñez y adolescencia, menos felices entre los 35 y los 50 años, para recuperar felicidad de a partir de esa edad en adelante. Y si bien esto se ha tendido a atribuir "psicogénicamente" a las diferentes experiencias de vida en las diferentes edades, un estudio reciente tiende a desafiar esta explicación ambientalista. Es asi como Oswald y su equipo (Oswald y Powdthavee, 2005), lograron establecer que esta curva en u se replica calcada en chimpancés y en orangutanes. ¿Es que en esto pesa más la predisposición biológica que las tensiones y desafíos que las personas enfrentan entre los 35 y los 50 años?
Por otra parte, las diferentes personas aprendenrespuestas condicionadascon diferente facilidad y perdurabilidad; esto opera para asociaciones clásicas "positivas", pero también para la génesis de ansiedades y fobias. "La condicionabilidad es la capacidad para adquirir y mantener respuestas condicionadas. La investigación indica que los introvertidos adquieren respuestas condicionadas más fácilmente, y las retienen por un tiempo más largo, que los extrovertidos" (Corsini, 2002, p. 202).
Un buen ejemplo de esta predisposición hacia la condicionabilidad – con fuerte componente biológico – lo encontramos en los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Solo un bajo porcentaje de las personas que experimentaron bombardeos cercanos generó una fobia al ruido de los motores de avión, fobia a observar un avión, etc.