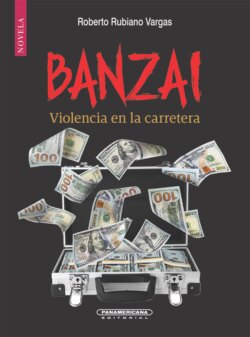Читать книгу Banzai - Roberto Rubiano - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn la carretera 3
Los Kamikazes dijeron, Hombre, Manuel Antonio Figueroa, tú eres nuestro hombre. Tienes que ir. Nos tienes que hacer quedar bien por allá, acuérdate que esa es nuestra tierra.
A Manuel le parece estarlos oyendo. Los tres sonriendo como siempre, Hágase el paseo, nosotros iríamos, pero con el asunto del puente de San Diego nos toca estar pendientes acá de las cosas. Ja, el puente de San Diego por el que no han hecho nada, todo el trabajo lo han realizado los ingenieros, las secretarias, la cubana, hasta él, que no tiene todavía un oficio específico en esa compañía, pero ellos. Jua…
El cielo está despejado, hay alguna nube y se siente cada vez más el fuego solar que traspasa la ropa. El vestuario de Manuel, tan bien escogido esta madrugada, antes de salir del hotel en Bogotá, informal pero elegante, apropiado para una inauguración de carácter rutinario en un municipio del cual jamás había tenido noticia, ahora está destrozado. Se siente como un payaso, un motivo de burlas; sin embargo, su realidad es más grave que eso, su ropa lo dice: hay agujeros en la camisa, manchas de barro, un par de rasguños que sangran. Se siente miserable. Mireia sufre una especie de catatonia, mira hacia el frente, pero no entiende nada, está más confundida que él. Entonces la voz del guardaespaldas los regresa a la realidad.
—Quédense quieticos aquí, espérenme, ya vuelvo.
Mireia toma del brazo a Manuel Antonio, ¿Qué está pasando, dime qué está pasando? No lo sé, no entiendo nada, Tengo miedo. Ya no hay ninguna discusión entre ellos, ningún malestar es más importante que esto. El ruido de los disparos es su realidad inmediata. Manuel Antonio mecánicamente le pasa la mano por la espalda, es lo único que se le ocurre hacer. El único cariño que puede ofrecerle, Me habían dicho que esta zona era muy segura, que por eso estábamos trabajando aquí. Que nos han puesto a cargo de la reconstrucción de un municipio completo, desde el acueducto que íbamos a inaugurar hoy, hasta la escuela y la cancha de basquetbol. Por eso no sé si se trata de un asalto para robarnos u otra cosa…
Mireia escucha las explicaciones, no logra asimilarlas, porque mientras Manuel habla, una nueva angustia se apodera de ella, Los teléfonos, no los tengo, se quedaron en el auto. Manuel queda congelado, Mierda. Observa hacia la carretera por encima de los arbustos que los rodean; la columna de fuego que sale de los restos de lo que fue la camioneta se eleva al cielo. Los teléfonos ya son humo. Unos segundos después —le resulta difícil medir el tiempo— comienza a percibir que le zumban los oídos, respiran una materia espesa y caliente de caucho y plástico quemado. El sudor se seca apenas al salir de los poros. Ya no es capaz de reaccionar ni de decir nada. Mireia, paralizada, continúa en silencio. Tiene las manos juntas a la altura del pecho y entrecierra los ojos. Manuel la abraza. Nuevamente suenan disparos, lo tranquiliza notar que cada vez son más lejanos. Al final se acallan, solo se percibe el crujir de las hojas muriendo bajo el rayo de sol y el zumbar de los insectos.
En el aire comienza a diluirse el olor a gasolina, a plástico quemado. Después de interminables minutos, o segundos, escuchan ruido de ramas que se quiebran, ¿Qué hacemos?, No hables, quedémonos quietos. Aparece entonces Emilio, sudoroso; trae en la mano su pistola y dos proveedores que acomoda en los bolsillos del pantalón. Se sienta en el piso lodoso, junto a ellos, respirando agitado. Las manos le tiemblan. Al menos algo se salvó. A Manuel Antonio le preocupa verlo tan nervioso. Tenía la impresión de que los guardaespaldas no se inmutan, ¿Consiguió un teléfono?, No, y tampoco hay radios. Todo se quedó en la camioneta, se queja Mireia, aunque da lo mismo, por aquí no hay señal.
Manuel piensa con ironía. Las uvas están verdes dijo la zorra, no hay teléfono, por tanto, no lo necesitamos porque no hay señal, estamos jodidos. También se arrepiente de haber descuidado su teléfono que ahora arde con todos los documentos que traían. Una nueva explosión los sobresalta, son los últimos vidrios del vehículo que explotan por el calor.
Solo tenemos que esperar, ya deben venir a buscarnos, ¿no? Emilio Garzón escucha con algo de escepticismo, Deberían, pero no creo que lo hagan. Manuel hace un gesto de incomprensión, ¿Por qué dice que eso? Emilio toma aire, O atacaron las otras camionetas al mismo tiempo y por eso no volvieron, o pasa algo peor…
Manuel y Mireia se miran estupefactos. Emilio Garzón, todavía tembloroso y con la voz entrecortada, hace una seña con el pulgar en dirección a la carretera y añade:
—Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Jimeno, el conductor, y Morales, el escolta, estaban involucrados en el ataque.
—Pero el conductor era del Gobierno.
—Y eso qué.
Manuel Antonio no sabe qué responder.
—A ellos también les dispararon…
—Estoy seguro de que fue por error. Fue una emboscada chambona, los saqué corriendo con mucha facilidad y tal vez herí a alguno.
—Podría ser una banda de asaltantes de caminos —insiste Manuel Antonio tratando de encontrar alguna explicación.
—Puede ser, no estoy seguro.
—¿Entonces? Ya nos deberían venir a buscar los otros, ¿no?
El guardaespaldas hace una pausa para tomar aliento.
—Deberían haber llegado ya. Eso también me parece raro.
Manuel espera algo más preciso.
—¿Por qué dice eso?
Emilio suspira como un maestro ante un estudiante difícil.
—Pues yo creo que ellos tienen algo que ver.
Manuel comienza a entrar en pánico.
—Pero ellos fueron enviados de la Compañía.
Emilio piensa un poco.
—Puede que sí, pero todo parece una trampa. Y si tengo razón entonces a usted lo quieren muerto o secuestrado, y por tanto yo también estoy en problemas.
Manuel Antonio, el jefe de operaciones de la empresa Inmoconstrucciones se queda de una pieza, cruza la mirada con Mireia. Ella está pálida, el rímel barrido alrededor de los ojos y el labial desaparecido.
—Eso no es posible. No, no es posible. ¿Ellos? No, no… ¿Por qué?
Emilio respira profundamente antes de volver a hablar.
—Pues si estoy equivocado, usted pone la queja ante mis jefes y ellos los indemnizan. O lo que sea. Pero mi trabajo es seguir mi instinto y mi instinto me dice que mejor evitamos esas camionetas y buscamos que nos recojan los de mi compañía de seguridad. Es fácil. Solo necesitamos encontrar un teléfono. En todos los pueblos hay gente que vende minutos, no será difícil encontrar alguno. En el primero que entremos resolvemos.
Manuel no responde de inmediato, duda un poco antes de hacerlo.
—Entonces, ¿para dónde vamos?
Emilio da una mirada en redondo, se detiene en la columna de humo que se eleva a lo lejos, más allá de la vegetación reverberante.
—Pues no sé, en todo caso hacia el otro lado. Nos toca caminar y buscar cómo regresar a un lugar donde las camionetas no nos alcancen. Me parece que vi un desvío hacia un pueblo, a unos quince kilómetros.
Manuel Antonio recuerda las modestas edificaciones que ha visto al pasar: paredes embadurnadas con anuncios electorales, mototaxistas, perros desnutridos, gallinas verdes iluminadas en sus vitrinas, butifarras colgadas de palos.
—Nos toca ir a pie por entre los potreros. Si vamos por la carretera y viene algún carro nos toca escondernos —dice Emilio Garzón echando a andar—, no podemos correr riesgos, cualquiera puede estar con ellos. La otra opción es ir al pueblo hacia donde nos dirigíamos. Puede estar muy cerca.
Manuel mira sus zapatos arruinados por el lodo de la cuneta. Luego a Mireia: observa sus delicadas sandalias embarradas y su pantalón de lino y su blusa que deja demasiada piel al descubierto para alimento de los mosquitos.
—Decida usted —dice Manuel Antonio con cansancio—, de verdad que no tengo ninguna opinión.
Emilio observa alrededor suyo. Mira a un lado, mira al otro y señala con el dedo hacia delante. Las tres figuras echan a caminar en el sentido que él indica, agobiados por el calor de la mañana. Caminan tan rápido como lo permiten las sandalias de Mireia, en dirección opuesta a la columna de humo que se eleva a lo lejos.