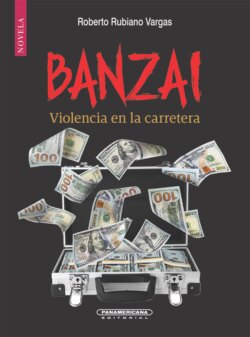Читать книгу Banzai - Roberto Rubiano - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCalifornia Dreamin’ 1
Tres meses antes, Manuel Antonio Figueroa no se imaginaba que iba a ser el jefe de operaciones de una compañía constructora en California. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida cuando frente a sus ojos se cruzó el logotipo de la empresa Inmoconstrucciones. Estaba en su apartamento, en Madrid, observando el correo con las cuentas por pagar, las cartas del banco y el largo mensaje enviado por Isabel, su única hermana, la que vive en Bogotá, diciéndole que le prestaba el dinero que le había pedido, pero que solo lo hacía por esa única vez.
Le molestó un poco el tono regañón de su hermana, pero el palo no estaba para cucharas, tenía que aceptarlo. Sobre la mesa había varios cuadros en Excel con las obligaciones pendientes. Febrero, tachado en verde, marzo casi todo en rojo y casillas vacías. Era una de esas listas que le ayudaban a tranquilizar la ansiedad. Al terminar de leer el correo entró el mensaje de John Hodgson, el head hunter que lo había contactado unas semanas atrás porque había visto su hoja de vida en una carpeta de otra compañía y lo había entrevistado extensamente para conocer sus planes de vida. En el correo le daba la buena nueva de que Inmoconstrucciones, una empresa con sedes en Los Ángeles, Costa Rica, Guatemala y Colombia, estaba muy interesada en conversar con él.
Manuel Antonio Figueroa había trabajado durante muchos años en una constructora de carreteras. Una pequeña compañía que operaba, por subcontratación, para las grandes constructoras del país. Amplias autopistas en las que los españoles corrían en sus Seats, bmw, Volvos y Mercedes a ciento veinte kilómetros por hora eran responsabilidad suya. Había pasado años de su vida frente a grandes fotografías aéreas, analizando presupuestos y observando mapas con trazados imaginarios que poco a poco se materializaban desde los diseños en Autocad en puentes, canales y asfalto de distintas viscosidades. El estado de bienestar crecía a razón de varios metros cúbicos de hormigón por segundo a partir de los proyectos que él dirigía desde sus ordenados cuadritos hechos en Excel. Pero al terminar la primera década del siglo xxi, vino la crisis y con ella el discurso del ingeniero Rodríguez, Ya no hay presupuestos gubernamentales para hacer más puentes o carreteras, están locos, tenemos que recortar. Y así, sin más ni más, un día, en pleno invierno de 2009, poco antes de fin de año, el ingeniero Rodríguez le dijo, Pues nada, mira, Manuel Antonio, hasta aquí llegamos… lamento mucho decírtelo en esta época de fiestas, pero…
… Y no quería recordar más porque ese discurso le producía una rabia profunda cada vez que lo evocaba. Después de casi quince años de trabajo, adiós, si te vi no me acuerdo. Un bonito regalo de Reyes. En pocas palabras, quedaba sin empleo, con una deuda por su apartamento, cuotas pendientes del auto y nuevas responsabilidades. Hacía poco había comenzado a vivir con su novia Mireia, lo que implicaba mayores gastos. No era el mejor momento para que lo alcanzara la crisis que recorría Europa.
Sin embargo, su actitud frente a esas situaciones era aceptarlas con sincero fatalismo. Cuando las cosas estaban mal, observar su desenvolvimiento le proporcionaba cierto sosiego. Saber que él conocía o creía conocer las razones por las que pasaban las cosas malas le producía una suerte de tranquilidad. Podía elaborar largas listas con casillas de color que explicaban las razones por las que una obra fracasaba o se atrasaba. Lo mismo le pasaba con las noticias. El mundo se iba al garete y él sí entendía por qué. Todo lo que existe merece perecer, se decía repitiendo a Hegel, y pensaba, Bueno, pues mi empleo tenía una caducidad, mi cuerpo tiene una caducidad, la especie humana tiene una caducidad, entonces, ¿cuál es el problema?
Esa forma de ser lo había convertido en una especie de científico del pesimismo. Todo está mal, pero puede estar peor. Las leyes de Murphy eran un decálogo de su comportamiento diario, por eso, en los momentos en que lo asaltaba el negativismo optaba por salir a caminar para encontrar algo positivo en las hojas de los árboles, el sol de primavera o del verano, el calor de un chocolate o un trago de coñac. Y cada vez que el sentimiento de fatalidad se adueñaba de su espíritu se dejaba ir por los andenes, tomaba el paseo de La Castellana y caminaba las calles que lo separaban del Museo del Prado. Esa era su rutina cada vez que tenía una duda en el trabajo, cada vez que se tenía que enfrentar al ingeniero Rodríguez, a cuya mala leche nunca consiguió acostumbrarse. Entraba al museo, evitando las colas de turistas gracias a la tarjeta negra con letras doradas de la Asociación Internacional de Museos, que lo acreditaba como vip, e iba a mirar un Rembrandt o cualquier cuadro de Velásquez, aunque prefería Las meninas sobre cualquier otro. En todo caso quedaba estupefacto ante esos prodigios empastados a la tela con pigmentos y óleos y, después de un buen rato de observarlos, sus pensamientos se aclaraban. Le proponían un orden. El arte para él era otra forma de construir cosas.
En esas visitas al museo evitaba ir con Mireia, porque se burlaba de él. Es que resultas un poco predecible, eres un lugar común. Las meninas, joder, si ese cuadro solo falta que lo pongan en las cajas de los cereales. Lo mismo pasaba con sus gustos musicales, Joaquín Sabina, que te den por el culo. Pero a él no le importaban sus comentarios, es posible que Las meninas fueran un lugar común y Sabina un pasotas para Mireia que prefería otros ruidos. Pero se justificaba a sí mismo señalando que si eran tan populares sería porque le interesaban a la mayoría y él no era nadie excepcional ni tampoco un intelectual. Sin embargo, a pesar de esas discusiones sobre sus gustos más personales y a su diferencia de edad, casi diez años, le gustaba Mireia y la pasaban bien juntos. Amaba su buen humor y su amor por la vida sana, el new age y su carreta sobre arquitectura. Los dos tenían eso en común, les gustaba construir cosas, trazar planes, diseñar la vida. Y pensaba lo mismo sobre los pintores: le parecía que ellos construían mundos completos llenos de luces, sombras, figuras inolvidables, personalidades definidas, muebles, espacios habitables.
Manuel Antonio se quedaba de pie largo rato, lo que permitiera el flujo de visitantes, en medio del amplio salón dedicado a la emblemática obra de Velásquez, observando y siendo observado por el interminable desfile de gente de todas las nacionalidades, entre los cuales siempre podía diferenciar con facilidad a los ruidosos colombianos, cuya voz percibía con anticipación desde que venían por el corredor. Sin embargo, el sonido de esas voces no le producía empatía alguna. No se avergonzaba de ser colombiano, pero tampoco sentía ningún orgullo por su pasaporte. No es que se sintiera europeo, no podía olvidar su condición de sudaca. Sin embargo, había algo en esa actitud campechana de los turistas colombianos que le hacía huir de su presencia con cierta conmiseración hacia ellos.
No era solo su ruidosa manera de hablar. A fin de cuentas, pensaba, en una ciudad como Madrid la manera de hablar de los colombianos resulta casi discreta. Lo que no soportaba de sus compatriotas era esa creencia de que sus pueblos son los más bonitos de la Tierra y que no hay nada mejor que la comida criolla. Además, aunque la charcutería española no les parece del todo mal, extrañan la longaniza de Sutamarchán o un chorizo de Santa Rosa de Cabal. En síntesis, le parecían demasiado pueblerinos.
Por otro lado, tenía claro que estar desempleado no era producto de su nacionalidad. No había mucho racismo en el desempleo de aquellos días. La crisis no había hecho distinciones, era muy democrática, había restado trabajo a los bilbaínos, a los valencianos, y también a los rumanos, a los dominicanos y a él. Más bien la condición de desempleado lo hacía sentir un poco español. Uno más en un país de parados. Esas personas que repartían papelitos por las calles del centro anunciando restaurantes, locutorios o burdeles.
Durante las primeras semanas como desempleado continuó visitando el Museo del Prado, utilizando la tarjeta negra con letras doradas que le franqueaba el paso. En unos meses la suscripción se acabaría, así que debía aprovecharla mientras estuviera vigente. Por eso, la mañana en que recibió la propuesta de John Hodgson, su primer impulso fue ir a buscar alguna obra de Velázquez o de Rembrandt, pero no lo hizo, se quedó inmóvil frente al computador y un momento después, sin pensarlo demasiado, llamó por teléfono al doctor Ancízar, gerente general de Inmoconstrucciones. Le sorprendió que, al otro lado de la línea, al otro lado de la Mar Océana, una voz con acento costeño lo atendiera cordialmente y a los pocos minutos se estuviera esforzando por convencerlo de que aceptara el empleo. Somos una empresa en expansión, le había dicho el doctor Ancízar, tienes una hoja de vida muy atractiva, creo que podemos crecer juntos. Manuel quedó muy sorprendido. Esas ofertas solo existían en su imaginación. No se creía merecedor de tal suerte. Más se sorprendió cuando se vio a sí mismo dudando ante la propuesta. Sí, claro, qué gusto, como no, podríamos vernos la semana entrante. Claro que sí, ¿que si puedo viajar a Los Ángeles? Déjeme pensarlo.
Cuando colgó quedó estupefacto. Llevaba tres meses sin empleo, viviendo de sus ahorros, pidiéndole plata prestada a su hermana y reflexionando sobre qué carajos iba a hacer en su vida. ¿Cuáles eran las alternativas? ¿Una tienda de cupcakes? ¿Una venta de empanadas a lo paisa? ¿Reunir los documentos para reclamar el paro? Aunque había dejado pasar el plazo de reclamación y ya no podía hacerlo. Por otro lado, tampoco había un sitio adónde regresar. Tenía casi cuarenta años; llevaba la mitad de su vida sin pisar suelo colombiano y le parecía que era imposible buscar un empleo allá. La crisis en España cada día dejaba más gente en la calle. Cuando salía a desayunar al bar de los bolivianos, lo único que escuchaba era hablar sobre el Real Madrid y el paro. La crisis económica y el fútbol llenaban el tiempo de los habitantes de la ciudad en ese momento. Por eso le pareció muy exótico de su parte responderle al doctor Ancízar que lo iba a pensar.
Comparaba su propia experiencia con las de otros migrantes y veía que al final todos estaban igual: gerentes como él, cajeros como muchos, todos gastaban sus ahorros, pasaban hojas de vida y buscaban la oportunidad de un empleo de mil euros al mes. Él también había pasado hojas de vida, solo que en su caso había sido un proceso más sofisticado. John Hodgson, el ejecutivo a cargo, lo había contactado para hacerle una larga entrevista. Toda comunicación posterior había quedado reducida al correo electrónico. Finalmente, John hizo una segunda llamada telefónica. Había logrado un contacto interesante para Manuel con una constructora de Los Ángeles, con filiales en tres países. Increíble. Una oferta que no se podía rechazar. Aunque le parecía un salto profesional muy grande.
Por eso, al otro día de la conversación con el gerente de Inmoconstrucciones, hizo lo que debía haber hecho antes. Lo que solía hacer en las circunstancias difíciles. Salió de su apartamento, después de haber pasado el día pensativo, observó el cielo algo nublado y tomó rumbo al Museo del Prado. Era una tarde primaveral, hacía frío, estaba en jeans y suéter e iba envuelto en su abrigo de paño. Hacía mucho que ya no usaba traje y corbata porque a fin de cuentas no era más que un empleado en paro; sin embargo, todavía no se acostumbraba a la informalidad. Subió las escaleras del museo, exhibió su tarjeta negra con letras doradas, uno de los porteros lo reconoció y lo saludó con una sonrisa, o al menos eso imaginó Manuel Antonio, pues era tan habitual en él ir al museo como desayunar en el bar de los bolivianos.
Entró y recorrió los salones hasta llegar al espacio donde estaba su cuadro favorito. De cierta forma una pieza de su colección personal. Se quedó de pie en medio de los turistas que fotografiaban Las meninas una y otra vez, observando ese provinciano respeto que los ciudadanos del mundo le rinden al arte en los museos. Le gustaba pensar que Velázquez miraba analítico al espectador, con su paleta en la mano, mientras al fondo el retrato de Felipe IV en el espejo aguardaba por el pincel del maestro. Le gustaba ese cuadro, aunque no sabía por qué. ¿Por el mundo que reflejaba? ¿Por la cuidadosa construcción de la escena? Tal vez porque le ayudaba cuando no hallaba respuestas a sus angustias, cuando las dudas ocupaban sus pensamientos y no lo dejaban razonar con claridad. Se quedó en la sala más de media hora hasta que tuvo la mente en blanco. Entonces despertó de la ensoñación de sombras y gestos del siglo xvii. Miró su reloj para confirmar que era una buena hora para hablar con el tipo de Los Ángeles.
Cuando salió, el cielo del atardecer se había despejado un poco y en los lugares donde el sol llegaba directo hacía un agradable calor, en cambio, bajo las sombras de los árboles del paseo de la Castellana el frío lo acuchillaba de nuevo hasta los huesos, como si el invierno se negara a desaparecer del todo.
Se detuvo donde los bolivianos, pidió un chocolate con churros, disfrutó cada bocado azucarado, se refrescó con una Perrier mientras leía El Mundo y El País. Creía que esa era la forma de obtener información de forma equilibrada. Notó que esta vez le atrajeron los titulares sobre Estados Unidos y Colombia. También le interesó la información sobre Centroamérica. Se dio cuenta de que poco a poco comenzaba a aceptar el nuevo mundo que lo aguardaba, como Cristóbal Colón cinco siglos antes. Pagó la cuenta e hizo el camino de regreso a su casa. Apenas entró a su apartamento buscó el número telefónico que le había dado el doctor Ancízar, Es mi número privado, puedes llamarme a cualquier hora del día. Volvió a mirar su reloj para calcular la hora en Los Ángeles. Tomó su teléfono y llamó. Después de dos minutos de charla había aceptado viajar para conocer las condiciones de su nuevo trabajo y un periodo de prueba de tres meses, A ver si nos gustamos, terminó diciendo el doctor Ancízar.
Una vez cerró la llamada se quedó pensando en Mireia. Y ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Que desarme su vida y venga conmigo? Acababan de comenzar a vivir juntos después de casi cinco años de verse, cada uno en su apartamento. Había sido una decisión más de ella que de él. Ella pedaleaba por su relación y él observaba sus esfuerzos y se acomodaba a las circunstancias. Pero, después de todo, pensó, ella tampoco tenía una situación laboral estable. Así que tal vez no sería tan complicado.
Ir a vivir a otra ciudad, a otro país, no era una decisión fácil. Sin embargo, la necesidad de tener algo seguro era más imperiosa. Trató de imaginar cómo sería la vida en Los Ángeles, en esa legendaria California tan retratada por el cine y la música. Y en automático vino a su memoria California Dreamin’, una vieja canción de The Mamas and The Papas, y sintió un estremecimiento parecido a la esperanza, a tener ilusiones. A su papá le gustaba ese grupo. Tenía en su colección de música grabada en carretes de cinta abierta una con todas sus canciones. Recordaba que algunos domingos escuchaba los grandes éxitos del grupo, y que de los parlantes del estudio de su padre salía aquel antiguo roquero devenido en abogado.
El hecho de contar con un empleo era una forma de estar en contacto con la vida. Estaba ilusionado y ese trabajo podría ser una suerte de ofrenda de amor y eso lo animaba. Un minuto después entró Mireia que llegaba de su trabajo temporal en una firma de arquitectos.
Hola, guapo, lo saludó ella con el entusiasmo de estar en casa, de llegar al lugar conocido. Él, sin pensarlo demasiado y tampoco sin saber por qué, solo le respondió, ¿Sabes qué? Nos vamos para Los Ángeles la próxima semana, vamos a vivir allá, si tú quieres…
Mireia se quedó con los ojos abiertos, dio un salto y lo abrazó.
En ese momento se dio cuenta de que tal vez había aceptado el trabajo por cumplirle a ella, por decirle, de alguna forma, que la quería, que estaba dispuesto a correr riesgos por ella. Claro que también alcanzó a pensar que, si se lo dijera, ella se burlaría. ¿Arriesgar qué, bobito, si estás sin trabajo, qué tienes que perder? Así que se dejó perder en una conversación acerca de tiquetes, maletas, qué llevar… y continuó abrazándola, respirando su perfume de violetas.