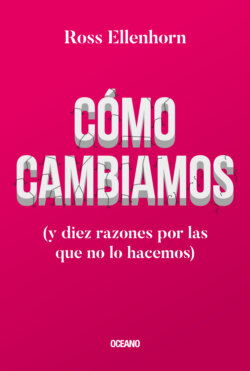Читать книгу Cómo cambiamos (y diez razones por las que no lo hacemos) - Ross Ellenthorn - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ESPERANZA, CAMINOS ALTERNATIVOS
Y PENSAMIENTO DE VOLUNTAD
ОглавлениеEn Harold y la crayola morada, Harold no se encuentra en una aventura sin fin: está buscando el camino de vuelta a casa. Por lo tanto, tiene un destino muy claro en mente, y está probando todo tipo de formas para llegar. Así que, para Harold, en definitiva existe esa tensión lewiniana entre donde está y donde quiere estar.
Su esperanza de llegar a su casa crea esa tensión, pero seguir esperando (encontrando diferentes maneras de avanzar cuando se enfrenta con obstáculos) es también su medio para soportar esa tensión y seguir adelante.
Al igual que mi anterior ejemplo de la bicicleta soñada, el resultado inevitable de la esperanza es que designa algo como importante y te hace notar que te falta esa cosa. Pero el propósito de la esperanza (su razón de ser) es librarte de la inmediatez del querer, y del objetivo de conseguirlo algún día. La esperanza, en otras palabras, existe dentro de un sentido anticipatorio del tiempo. Una “perspectiva temporal”, como diría (¡lo has adivinado!) Lewin.6
Una perspectiva temporal, según Lewin, es “la totalidad de los puntos de vista del individuo sobre su futuro y su pasado psicológico existentes en un momento dado”. La esperanza, desde este punto de vista, es un poco como la memoria del que espera. Se genera por la tensión entre: estoy en un mejor lugar que ayer, estoy dando un paso hacia algo en este momento, y sé qué meta quiero alcanzar. Se trata del pasado, el presente y el futuro.
La esperanza te mantiene equilibrado mientras luchas por sentir que te falta algo importante, algo que necesitas. Y te hace seguir adelante, incluso cuando no consigues satisfacer esta necesidad de inmediato.
Winston Churchill7 capta esta comprensión de la esperanza en su discurso más famoso, pronunciado en la hora más oscura de Gran Bretaña, cuando se encontraba frente a la aparentemente imparable embestida nazi. “Seguiremos hasta el final”, proclamó.
Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, ¡nunca nos rendiremos!
Churchill habla más de luchar que de ganar, de no rendirse o de no ceder. Su discurso combina el anhelo de algo mejor con un llamado a avanzar en el presente hacia un objetivo, tanto si las cosas mejoran como si no. Eso es la esperanza.
En esencia, el discurso de Churchill es también una lista de formas alternativas de luchar. Así, al igual que Harold y los diferentes modos en que dibuja un medio para volver a casa, Churchill vincula la esperanza a “no rendirse nunca” y a inventar y localizar nuevas rutas innovadoras para “llegar a su casa”. Ése es un elemento central de la esperanza: encontrar formas de rodear, ir por debajo, por encima y a través de los obstáculos.
Vías alternativas
Según Charles Snyder,8 uno de los principales teóricos de la psicología social sobre la esperanza, esta capacidad de encontrar caminos hacia los objetivos deseados es el don que nos da la esperanza. Cuando tu esperanza es alta y ves un obstáculo frente a ti, descubres un camino diferente para sortearlo. Cuando careces de esperanza, si el camino que emprendiste está bloqueado, te rindes rápido ya que crees que ésa es la única ruta que puede llevarte a tu destino. En mi opinión, esto significa que la esperanza está conectada con la contemplación, esa capacidad que es esencial del cambio personal de tomar distancia y, liberándote de cualquier pasión, estudiar todas las alternativas que tienes.
La esperanza te hace seguir de la manera más creativa posible, a pesar de los contratiempos. La esperanza, desde este punto de vista, es el antídoto contra la desesperación. Nunca te rindes cuando tienes esperanza, porque siempre existe una alternativa cuando te enfrentas a una barrera. Sólo hay que saber usar la crayola para descubrirla.
Sin embargo, en otra difícil paradoja, la esperanza viene con una etiqueta de advertencia: la esperanza es la principal causa de la desesperación. Esperanza y desesperación están en una relación de ida y vuelta. No tendrías necesidad de esperanza si no fuera por la apremiante desesperación siempre a tu espalda, y tú nunca caerías en la desesperación si nunca te arriesgaras a las altas aspiraciones de la esperanza.
La esperanza no niega, borra o disipa la desesperación. La esperanza te mantiene en movimiento a pesar de ella, te impulsa a seguir, aunque desesperes, para conseguir ahora mismo lo que quieres. Ese empuje puede ser profundo, te da la fuerza para seguir adelante, y seguir contemplando cómo avanzar por oscuros túneles aunque no percibas una luz al final. Sin embargo, al señalar cosas importantes y valiosas, y mostrarte que te hacen falta, la esperanza también te hace sentir una carencia si no alcanzas tu objetivo. Así pues, la esperanza no es sólo lo que te impulsa en los momentos de desesperación: es el camino principal hacia la desesperación.
Si, como yo creo, la desesperación es la experiencia ansiosa y por completo impotente de no conseguir algo de lo que careces, y lo necesitas profundamente, entonces no llegas a la desesperación sin ir primero hacia la esperanza, la actitud que atribuye importancia a los objetivos y aclara “que te faltan”.
La relación entre la esperanza y el riesgo de la desesperación se parece mucho a escalar un acantilado. Cuanto más esperas, más resientes la espera. Eso significa que la herida de la caída de la esperanza (esa experiencia de necesidades vitales insatisfechas) es mayor cuanto más alto hayas subido.
Mi paciente Mark9 ofrece un ejemplo dramático de lo que ocurre cuando se espera algo y hay obstáculos para conseguirlo.
Mark y el tocadiscos
Mark tenía unos 40 años cuando acudió a mí en busca de ayuda tras una difícil ruptura con su novia. Su principal queja era una experiencia de fractura: “No sé lo que quiero, ni siquiera lo que me gusta. No puedo decidirme por nada: no puedo moverme porque no sé qué hacer. Sólo actúo cuando tengo que hacerlo, cuando hay algún tipo de crisis”.
Mark sufrió un fuerte abuso emocional por parte de sus padres cuando era joven. Ambos lo insultaban, menospreciaban sus esfuerzos y lo trataban como alguien no deseado. La vida adulta de Mark estuvo marcada por esta sensación de estar fracturado, es decir, desconectado de su núcleo interno e incapaz de alcanzar las más pequeñas metas que se proponía. Durante una sesión, Mark contó una historia de su juventud:
—Estaba en mi habitación, solo, y alguien puso el tocadiscos en el estudio —dijo—, me encantó la canción que sonaba y fui al estudio a escucharla. Me puse a bailar al ritmo de la música. Al principio apenas me movía, porque no quería que nadie se enojara. Pero luego me dejé llevar, y sólo bailé, tocando la guitarra de aire, ese tipo de cosas. Me sentí tan feliz y alegre, totalmente yo mismo. Era muy raro que yo sintiera este tipo de libertad. Por lo regular me limitaba a mí mismo, ya que me parecía demasiado arriesgado hacer algo divertido, pero ese día me volví un poco loco. Mientras bailaba, tropecé con el tocadiscos y el disco empezó a saltar. Mi padre entró corriendo en la habitación, y me gritó.
Al tener en cuenta todos los horribles abusos que Mark sufrió de niño, este incidente parecía menor. Sin embargo, expresó un motivo central en nuestro trabajo terapéutico, y se convirtió en algo a lo que volvíamos una y otra vez, como metáfora de las experiencias que Mark seguía teniendo como adulto. Cuando Mark bailaba al ritmo de esa música, buscaba sentimientos que rara vez intentaba alcanzar, pero que en realidad son esenciales en la infancia: el juego, la naturaleza, la alegría, la espontaneidad, la fantasía. Por un momento, Mark había emprendido el vuelo, y la caída hizo que ese vuelo resultara peligroso. De repente, su don para la alegría y la libertad se convirtió, para él, en un lastre. Su historia trataba del profundo dolor que sufrimos cuando la esperanza nos arroja a la vida sin escudo, al intentar alcanzar lo que necesitamos. Y entonces nos sentimos heridos en este estado tan vulnerable. Era una historia sobre la desesperación y la desesperanza. Se convirtió en un motivo de nuestra terapia porque él notó cómo estos sentimientos bloqueaban su capacidad de esperanza. También hizo que Mark dudara de forma constante de sí mismo y de los demás.
Creo que en el centro de la esperanza se encuentra una actitud de confianza sin certeza, algo de lo que Mark careció en su edad adulta, un vacío que hizo trizas sus experiencias. Se trata de una creencia en uno mismo, en los demás y en el cosmos, sin pruebas ni certeza en la fiabilidad de esta creencia. Así es como la esperanza te saca de la desesperación y la incertidumbre; explica por qué estás dispuesto a arriesgarte a fracasar cuando tienes esperanza: posees una sensación de confianza en que pasar al otro lado de la desesperación vale la pena, que puedes manejar la incertidumbre y que, si te caes, seguirás intacto y podrás recuperarte. Hay una segunda parte del concepto de esperanza de Snyder que apunta hacia ese tipo de confianza. Lo llama “pensamiento de voluntad”.
Pensamiento de voluntad y autoeficacia
Para Snyder, la esperanza no sólo consiste en encontrar caminos. También es la capacidad de “motivarse a sí mismo mediante el pensamiento de voluntad para utilizar esos caminos”. El pensamiento de voluntad, según Snyder, es una especie de confianza en el propio dominio: “Las personas con mucha esperanza”, escribe, “adoptan frases de voluntad, de conciencia de uno mismo como ‘puedo hacerlo’ y ‘soy imparable’”.10 Las personas esperanzadas, en otras palabras, no sólo saben a dónde quieren ir y cómo llegar allí (y trabajan de forma innovadora para sortear los obstáculos en el camino) sino que creen que tienen los medios para hacerlo. Es justo la falta de este pensamiento de voluntad (causada por todos los momentos en que la esperanza le falló cuando era niño) lo que Mark pensó que quería en su vida adulta.
El trabajo del psicólogo social Albert Bandura aborda este tipo de confianza y lo llama “autoeficacia percibida”. Como dice Bandura, la autoeficacia es “la creencia que tienen las personas en sus capacidades para producir niveles designados de rendimiento que ejercen influencia sobre los acontecimientos que afectan a sus vidas.” “Un fuerte sentido de la eficacia”, escribe Bandura,11 “mejora la realización humana y el bienestar personal de muchas maneras.”
Las personas con una gran seguridad en sus capacidades abordan las tareas difíciles como retos que hay que dominar y no como amenazas que hay que evitar… Se fijan objetivos desafiantes y mantienen un fuerte compromiso con ellos mismos. Aumentan y mantienen sus esfuerzos ante el fracaso. Recuperan con rapidez su sentido de la eficacia tras los fracasos o contratiempos. Atribuyen el fracaso a un esfuerzo insuficiente o a unos conocimientos y habilidades deficientes, pero que pueden adquirir. Abordan las situaciones amenazantes con la seguridad de que pueden tener control sobre ellas.
Es difícil imaginar que actúen realmente con esperanza sin tener también percepción de autoeficacia. Para avanzar, debes creer en ti mismo, y creer que puedes moldear al mundo.
Los conceptos de pensamiento de voluntad y autoeficacia me llevan a otro término que, al igual que la esperanza, se asocia más con los sermones religiosos que con las conferencias de ciencias sociales: la fe. La fe es un tipo de confianza que podría basarse en hechos, pero que al final se fundamenta en la creencia. No se puede actuar realmente con esperanza sin fe; en uno mismo, en los demás y en el mundo.
La fe, a diferencia de la esperanza, aún no ha sido desarrollada por la psicología. Esto es lamentable, porque creo que la fe es una parte central de nuestras fuerzas motrices hacia el cambio. Tal y como yo lo veo, no se puede tener una esperanza plena (esperar cosas buenas y avanzar hacia ellas a pesar de las dificultades y de un futuro desconocido) sin la confianza implícita de la fe. Decirte “puedo hacerlo” y sentir que puedes influir en tu mundo requiere el tipo de confianza en ti mismo que no se basa sólo en hechos, sino en creencias.
Al igual que la esperanza, cuando actúas con fe, te arriesgas; das un salto. Cuando das un salto de fe te arriesgas a que tu confianza sea errónea o simplemente equivocada.