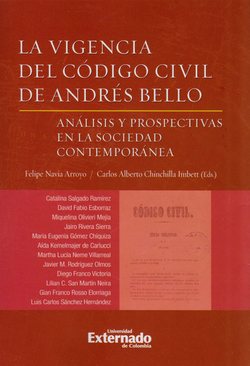Читать книгу La vigencia del Código Civil de Andrés Bello - Varios autores - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. EL CÓDIGO AUTÓCTONO DE ANDRÉS BELLO Y SU SISTEMÁTICA: ENTRE ORIGINALIDAD Y HERMANDAD
ОглавлениеY aquí debemos empezar por seguir intentando matar un mito, que parece yerba mala y que le quita al Código de Bello el debido reconocimiento que merece en nuestro país. No son muchos los estudiosos nacionales que han dedicado atentas páginas a la recepción de este modelo de código en Colombia3.
Inmersos en el complejo de inferioridad que nos caracteriza, docentes en las universidades repiten que el Código de Bello es una copia del Código Civil francés, solo que en vez de tres libros tiene cuatro4. Cuando otros van más allá, tildan a su sistemática de ilógica5 y añoran el día en que, en cambio, se adopte una verdadera estructura lógica, que ven casi personificada en el Código Civil alemán (BGB)6. Ciertamente ninguna codificación es perfecta ni método sistemático alguno tampoco. Con todo, si hemos de cambiar nuestro Código, nunca es tarde para releerlo, así ya esté anciano, para poder reconocer en él tanto sus virtudes como sus defectos, lejos de un afán por implantar otros modelos por algo que muchas veces no va más allá de su renombre.
La operación que Andrés Bello hizo resulta mucho más compleja y rica que la de haber “copiado” el Code Napoleon7 (en adelante CCFR). ¡Naturalmente lo tuvo en cuenta! Así como consultó la doctrina francesa (anterior y posterior a la redacción del CCFR), entre muchas otras codificaciones y fuentes, como el derecho romano mismo y el derecho castellano de las Siete Partidas que datan del siglo XIII8. Es así como este código contiene instituciones y clasificaciones de las que no goza el derecho francés. Por ejemplo, el título preliminar del Código de Bello contiene un capítulo dedicado a la “definición de varias palabras de uso corriente”, dentro de las cuales se encuentran las definiciones de la “culpa” y del “dolo” (que supera la concepción del mero dolo positivo francés, dando cabida a la “omisión dolosa” sin tantos traumatismos como en Europa), entre otras. En este aparte de definiciones se evidencia la influencia del título XVI del libro L del Digesto que lleva como rúbrica de verborum signiticatione (de la significación de las palabras)9. En materia de bienes, por ejemplo, el CCFR arrancaba con la distinción entre bienes muebles e inmuebles. Bello, en cambio, acoge como primera clasificación la gayo-justinianea de cosas corporales e incorporales, que permitió la concepción de los “derechos” como cosas; distinción que, por ejemplo, retomó el nuevo Código de República Checa vigente desde 2014[10]. Fuera de otras innovaciones en el libro IV sobre las obligaciones en general y los contratos, en materia de tipos de obligaciones no comenzó como el CCFR con las obligaciones condicionales, sino que Bello partió de la distinción entre las obligaciones civiles y las meramente naturales, de la cual carecen muchas codificaciones.
Pero en tiempos de cambio es necesario hacer hincapié en que el Código de Bello vale no solo por los elementos que lo hicieron diferente de la codificación francesa y que lo hacen recibir el título de código autóctono o endógeno de América Latina11, sino que vale también por lo que comparte con ese y con otros códigos: por un lado, vale como código modelo en América Latina, constituyendo un factor de unidad del subsistema jurídico latinoamericano12, y por otro lado, sigue hermanado con muchas codificaciones de todo el sistema de derecho romano, como la francesa, y codificaciones posteriores al mismo Código de Bello, como la española de 1889 (junto con la segunda generación de centroamericanas que se influenciaron del Código español), la suiza de 1907, la italiana de 1942 e incluso codificaciones más recientes, como el Código Civil de Quebec de 1991 y el de Rumania, vigente desde 2011[13].
Lo que hermana al Código de Bello y a muchas codificaciones latinoamericanas y europeas es que responden al llamado modelo institucional14, esto es, un modo de distribución de las materias que toma como punto de partida géneros y divisiones de una obra didáctica, las Institutiones de Justiniano (que no por ser antigua, es ilógica)15. En las obras institucionales, luego de una estructuración del derecho a partir de su reducción a unos pocos genera, se procedía a explicarlo sobre la base de las divisiones de cada género. Una de estas divisiones es precisamente la que distingue el género del derecho civil en el relativo a las personas, a las cosas y a las acciones, y habiéndose separado con el paso de los tiempos el derecho de las acciones en una rama aparte, quedó reducida a la summa divisio personas-cosas16.
Las diferentes materias de una codificación civil se pueden distribuir o explicar de alguna manera en conexión con esta división, pero ello no significa que todos los códigos de modelo institucional sean completamente uniformes en la distribución de las materias17. Sin embargo, la hermandad que me interesa resaltar se evidencia a nivel sistemático, fundamentalmente por la presencia de un primer libro, dedicado íntegramente a las personas18, a veces junto con la parte de familia (y no las personas integradas en una parte general junto con otras materias y un derecho de familia ubicado extrañamente lejos de las personas, casi al final del Código). Estos códigos contienen por lo general un título preliminar, pero también pueden prescindir de él, como el Código de Quebec, que tiene solo una disposición preliminar. No tienen pues una parte general en la que pierde la centralidad de la categoría de las personas, sino que la categoría de las personas tiene un rol sobresaliente a nivel sistemático19.
Pero el hecho de que muchas codificaciones sigan el modelo didáctico institucional está lejos de constituir un dato interesante o algo que debe ser conservado por mero culto al pasado. No. Hablemos del presente. El fin didáctico de las instituciones, que puede reflejarse en las divisiones y clasificaciones de los códigos, pone sobre la mesa una cuestión que nos asalta en estos tiempos de cambio, en los que nos preguntamos cuál o cuáles son las funciones que cumple o debe cumplir un código civil. Bueno, por más viejo que sea el CCFR o por más viejo que ya sea el Código Civil de Andrés Bello, estos códigos tienen una clara pretensión de accesibilidad al derecho por parte de las personas que están llamados a regular, y de las personas que están llamadas a estudiarlos, a enseñarlos y a aplicarlos20.
El carácter poco accesible a la comprensión de las personas es algo que se critica a obras igualmente respetables por su ingenio, como es el caso del Código Civil alemán (BGB), que entró a regir en 1900 y que fue “actualizado” hace relativamente poco. Simplemente, a modo ilustrativo, quisiera transcribir estas palabras que hallé en el prólogo a la primera edición del BGB comentada por Gottlieb Planck, quien fue miembro de la primera comisión del BGB:
El 1.º de enero de 1900 entró a regir el Código Civil alemán. Alemania ha conseguido de este modo un derecho civil coherente/uniforme. Y entre más grande sea el significado jurídico y nacional de esta proeza, mayor es la importancia de que el Código Civil no se quede en letra muerta, sino que pase a la conciencia jurídica viva del pueblo. Solo así se convertirá en verdadero derecho alemán. Tarea de la ciencia jurídica y de la práctica es la de llevar la ley a la vida del pueblo. Los juristas alemanes nunca tuvieron una tarea más importante y nunca una más difícil21.
Se trata de un texto tan técnico en su concepción que el ciudadano del común necesita siempre de un intermediario que le lleve el derecho para poder entenderlo.
Pues bien, en estos tiempos de reflexión sobre la conveniencia de la modificación o derogación del Código Civil, es necesario no perder el carácter didáctico que cumple un código; y nosotros, con más veras, teniendo el ejemplo del Código de Bello, deberíamos conservar, en primer lugar, la facilidad de su comprensión, muchas de sus divisiones, pero sobre todo el rol sistemático fundamental de la categoría “personas”.