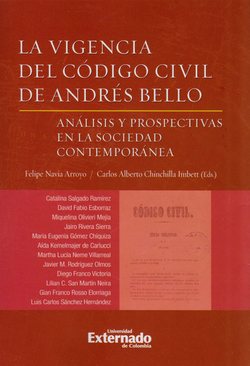Читать книгу La vigencia del Código Civil de Andrés Bello - Varios autores - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE REFORMA EN COLOMBIA
ОглавлениеDediquemos esta última parte a hacer unos breves comentarios sobre dos iniciativas de reforma del derecho privado en Colombia. La primera de ellas tiene una historia de casi cuarenta años; se trata del viejo proyecto del profesor Valencia Zea, que luego de muchos sostenidos y bemoles ha sido recientemente retomado por la Universidad Nacional con ocasión de los 150 años de su fundación34, por iniciativa de los profesores José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafont Pianetta, quienes fueron parte, junto al profesor Valencia Zea, de la comisión que nombró el gobierno en 1980 para la elaboración de un nuevo código civil. Valencia Zea trabajó solitariamente en un primer proyecto de código de derecho privado, esto es, un proyecto que unificaba los derechos civil y comercial en un solo código35. Este proyecto fue el material de base para el trabajo de la comisión. A la larga, después de algunos años de trabajo, esta comisión consideró que no era conveniente una unificación total de los regímenes civil y comercial, por lo que el proyecto inicial de Valencia Zea se simplificó, quedando sí unificadas las materias relativas al derecho de contratos civiles y comerciales, y del Código Civil, la regulación sobre las sociedades civiles pasaría al código de comercio. Aunque la comisión terminó el proyecto de Código Civil, que fue entregado al gobierno, este no se convirtió en código de la República36. Se trata de un proyecto que por su trayectoria merece ser estudiado y puede decirse que es serio y responsable en lo que tiene que ver con la envergadura de una tarea como la que se propuso. Sobre este proyecto quisiera aquí hacer unas anotaciones muy generales.
La primera, obviamente, tiene que ver con la sistemática. En el proyecto completo de que se tiene conocimiento, que es el viejo de la comisión, es evidente la influencia de la estructura sistemática del BGB37, aunque no la sigue del todo. Veamos. Tiene un libro I llamado “Parte general”, dentro del cual se encuentra el derecho de las personas junto con otras materias. Luego, otros dos libros, uno de bienes (II) y otro de obligaciones (III), aunque aquí ha reinvertido el orden de los libros en el BGB38, suponemos, conservando en algo la lógica del Código de Bello. Luego, divide la materia de las obligaciones, pues el siguiente libro (IV) se dedica solo a una de sus fuentes, los contratos. A continuación, trata del derecho de familia como libro V (nótese lo separado que se encuentra del derecho de las personas) y por último un libro sobre el derecho de sucesiones (VI). De este proyecto, la Universidad Nacional ha revisado y trabajado en los dos primeros libros, que se encuentran disponibles para el público en su página web39.
De lo que viene de exponerse, se comprenderá lo que a mi modo de ver debería repensarse en este valioso proyecto. No parece necesario en una actualización del derecho privado en Colombia renunciar de entrada a toda la estructura sistemática del Código que hasta hoy nos rige. Baste decir, solo deteniéndose en el índice del proyecto, las personas aparecen invisibilizadas. El derecho de familia, casi al final del Código, luego de las relaciones económicas… ¿En últimas, por qué renunciar a toda la sistemática del Código de Bello, que ya forma parte de nuestra tradición y que además nos permite un diálogo con muchas más codificaciones que aquellas que han seguido el modelo del BGB?
El lenguaje del proyecto es claro, comprensible al ciudadano. Sigue en mucho el estilo del Código de Bello, al gozar de muchas clasificaciones. Sin embargo, y fuera de los reparos que se puedan tener sobre el orden y el cómo el proyecto regula muchos aspectos, en particular los llamados negocios jurídicos, salvo algunas innovaciones que serían necesarias, se encuentra ya desactualizado (a nivel de avances jurisprudenciales en materia constitucional)40 y se vislumbra conservador en las estructuras del derecho de familia (lo que salta a los ojos en la regulación que del nombre hace el primer libro ya revisado)41. Este proyecto, con todo y su trayectoria, requiere todavía de mucha reflexión para tratar de superar realmente lo que debe ser cambiado del Código actual. Por último, se echan de menos en esta nueva fase de reelaboración de los dos primeros libros, que ha publicado la Universidad Nacional, las notas explicativas. Aunque cuando el proyecto viejo de la comisión se presentó al gobierno se acompañó de una extensa exposición de motivos, ella no logra suplir lo útil de las notas para comprender qué se abandona, qué se copia de otras experiencias y cuál es el “sustento” de una innovación. Un ejercicio de claridad al que no debería renunciarse por miedo a la interpretación que deban hacer los jueces en su momento42: el juez de hoy no es el juez del siglo XIX, no es el del siglo XX, es el juez del siglo XXI. Por lo demás, el trabajo a partir de notas explicativas es algo característico de la elaboración de los códigos del subsistema jurídico latinoamericano y se viene utilizando también en otras experiencias. No hay que temer a que sean utilizadas como argumento restrictivo en la interpretación y, en cambio, se constituyen en un instrumento de “transparencia histórica”.
Pasemos ahora a la otra iniciativa. Se trata ya de un proyecto de ley43 que tiene origen en la Universidad de San Buenaventura44, como proyecto de investigación, el cual pretende la unificación del Código Civil y el Código de Comercio, junto con otras “innumerables” disposiciones. Para esta labor, ha tomado la estructura del reciente Código Civil y Comercial de la Nación de la República Argentina, que en algo sigue la del antiguo Código Civil argentino de Vélez Sarsfield, un código que también recibe el título de código autóctono en Latinoamérica45. La sistemática de los códigos argentinos, sobre todo del de Vélez Sarsfield, es muy interesante, y es fundamentalmente el resultado del esfuerzo de Vélez sobre la horma de la obra otro gran jurista, el brasileño A. T. de Freitas, por superar las deficiencias sistemáticas que veía en las instituciones de Justiniano y en el CCFR46 (pero en esto no podemos detenernos en este momento)47. Sin embargo, el proyecto de la Universidad de San Buenaventura merece crítica no por el hecho de su elección sistemática, pues las elecciones sistemáticas admiten “reflexiones” sobre cómo comprendemos nuestro derecho civil. Sin menoscabo de las buenas intenciones y el esfuerzo de sus redactores, el proyecto se caracteriza por su falta de madurez, de técnica y de una debida diligencia en su redacción. Aunque sus redactores han hecho un llamado a la academia y a otros sectores (por lo menos en agosto del año pasado)48, con la pretensión de enriquecer el proyecto, este llamado resulta un poco tardío49 e inútil, si se tiene presente que decidieron presentarlo al Congreso de la República50, con su infinidad de referencias textuales al derecho argentino, completamente descontextualizadas de la tradición patria, entre otros muchos inconvenientes. Muy difícil dialogar y enriquecerlo a estas alturas, por lo que solo puede hacérsele una crítica vehemente.
A modo ilustrativo cabe aquí mencionar dos tipos de problemas de este proyecto (entre otros), ¡que incluso pueden confluir en una misma disposición! Por un lado, problemas de conveniencia, pues el proyecto, consciente o inconscientemente, pretende cambiar la legislación patria sin necesidad, o sin atender a nuestra idiosincrasia, trayendo sin más la regulación foránea; por otro, problemas de la falta de cuidado que hacen perder toda confianza en el mismo. Como ejemplo del primer tipo puede citarse el artículo 142[51], sobre el apellido de los hijos, que copia sin más la regulación argentina, y como por arte de magia, el uso de los dos apellidos, que nos caracteriza, queda sometido a la petición de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente. Como si ello no bastara, en la misma disposición se hace referencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es el nombre argentino del registro. Como ejemplo palmario del segundo tipo de inconvenientes, puede traerse a colación el artículo 1120[52], que no requiere mayor explicación.
La elaboración de un código es una tarea de décadas. Se requiere un estudio atento de todas las experiencias posibles, discutir con la academia, con los jueces y con los sectores involucrados; incluso, es necesario saber desistir de una idea. Este proyecto dista años luz de todo este proceso, pero cursa hoy en el Congreso y por eso no basta la crítica en las aulas. Es necesaria la advertencia sobre su poca solidez científica y el caos que implicaría su adopción.
Con todo, si algo positivo tiene este proyecto es que ha logrado unir a la academia colombiana, que se ha organizado, no solo para sentar su voz de alerta53, sino también para aportar constructivamente al sueño de una actualización conjunta y pluralista de la actualización de nuestro derecho privado54.
Volviendo al Código de Bello y su sistemática, de cara a una gran reforma de nuestro derecho privado, en mi opinión, el modelo institucional resalta la importancia de la persona y facilita una reforma por partes, que permita resultados apreciables al mediano plazo, al estar los libros divididos por materias claramente diferenciadas. Esta es simplemente una opinión dentro de la gama de posibilidades que se plantea de cara a una tarea tan relevante.