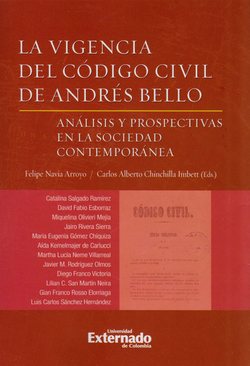Читать книгу La vigencia del Código Civil de Andrés Bello - Varios autores - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRESENTACIÓN
ОглавлениеEl Código Civil de Andrés Bello es un código autóctono de América Latina, el cual recogió las reglas de nuestra tradición jurídica, apoyadas en los principios generales del derecho, que luego fueron perfiladas y maduradas con el fin de responder a nuestra experiencia como latinoamericanos. Es un código que ha pervivido debido a su claridad, precisión y concisión en su redacción, así como por la forma institucional que presenta las figuras que rigen las relaciones de los privados.
Sin embargo, el Código se construye con base en una mentalidad, un método y unas circunstancias universales y nacionales diferentes a las de hoy, lo cual nos conlleva a reflexionar si dichas reglas responden a los desafíos de la sociedad contemporánea. En especial, cuando existe un movimiento reformador influenciado por las recientes reformas de códigos civiles en el mundo, como lo son, por ejemplo, la reforma del Código Civil francés de 2016 y la expedición del Código Civil y Comercial de la República Argentina en 2015.
El presente libro es el esfuerzo de profesores investigadores que han analizado la vigencia del Código Civil de Andrés Bello en el sistema jurídico latinoamericano, pero a través de algunas reglas contenidas en dicho Código, en atención a las particularidades de las relaciones privadas actuales y a los nuevos contextos y realidades sociales y económicas. Para cumplir con el objetivo de análisis, el libro se divide en cuatro partes: la primera trata sobre la vigencia del Código Civil de Andrés Bello en el sistema jurídico latinoamericano y algunas experiencias de reforma en Colombia; la segunda trata sobre el derecho de familia en el Código Civil de Andrés Bello en la sociedad contemporánea; la tercera analiza la interpretación e integración del contrato en el Código Civil de Andrés Bello a la luz de los nuevos retos de la contratación; y finalmente, la cuarta trata sobre los regímenes de responsabilidad civil frente a los retos de la sociedad moderna, para lo cual se estudian dos casos particulares, la responsabilidad por las actividades peligrosas y la responsabilidad de los empresarios por el hecho de los dependientes.
Así, en la primera parte se pone en evidencia el modelo institucional del Código Civil de Andrés Bello y su utilidad: es un código en el que la persona tiene un rol central, y los institutos se presentan de forma didáctica y comprensible, todo lo cual hace que se convierta en un modelo referente al momento de estudiar el derecho privado con sus retos, y en caso de que se quiera reformar, tenerse en cuenta en los trabajos de preparación del eventual proyecto de nuevo código1.
Además, la estructura del Código, el núcleo de valores y de principios que en él subyacen, respetan nuestra tradición jurídica y la realidad latinoamericana; también contiene un conjunto de reglas que han subsistido debido a su racionalidad y universalidad en cuanto expresan un sentido común de lo justo. Lo anterior hace que el propio Código Civil de Andrés Bello tenga vocación de generalidad y de perdurabilidad y, por lo tanto, sea un modelo de código que sirva de punto de partida, no solo al momento de reformar el derecho privado de cada país, al menos de aquellos que siguieron el modelo de Bello, sino, además, al momento de pensar en un proceso de armonización y unificación, en particular, en el tema de derecho de obligaciones en América Latina, como es el caso del Grupo para la Armonización del Derecho para América Latina (GADAL). De hecho, la propuesta es tomar algunas reglas ya existentes en el Código de Bello e innovar con base en estas, y en otros casos mejorarlas e, incluso, separarse de ellas por una opción de política del derecho y con conocimiento de causa fundamentado en el trafico jurídico, las exigencias de la sociedad y la dogmática del derecho2.
Ahora, al momento de reformar nuestro Código, es importante recordar las experiencias de reforma del derecho privado, dialogar con el derecho comercial y su proceso de descodificación, así como resolver el problema de soluciones contradictorias con relación a la aplicación de un instituto que es regulado por el derecho comercial como por el derecho civil. Este diálogo y valoración de los denominados “regímenes” civil y comercial nos permite comprender si estamos en el momento justo para unificar, o al menos racionalizar y dar seguridad a los ciudadanos destinatarios de sus preceptos3.
La segunda parte del libro pretende analizar dos aspectos del derecho de familia en el Código Civil de Andrés Bello y reflexionar sobre los aportes de la codificación argentina en materia de familia después de 2015. El primer aspecto, la filiación del Código Civil de Bello vista a la luz de la sociedad actual, requiere reconocer que Bello desconoció los derechos a la igualdad y a la libertad fruto de la Revolución francesa, debido a su formación religiosa y a la negación de la capacidad transformadora del derecho en la sociedad; esto trajo como consecuencia, por ejemplo, la discriminación a los niños debido a su origen familiar y nacimiento. Esta posición fue superada y corregida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la cual tuvo mayores y fundamentales progresos a partir de la Constitución de 1991, en cuanto la filiación comenzó a ser explicada desde la óptica de la protección de los derechos fundamentales, lo que constituye un presupuesto para atender las necesidades y los desafíos de la sociedad actual en materia de familia4.
Los aspectos patrimoniales de las relaciones de familia tienen una protección particular, puesto que el patrimonio representa la estabilidad y la seguridad de la familia, sea el motivo de crisis y vulneración de los derechos individuales de sus integrantes. Sin embargo, la mencionada protección en Colombia no fue originada por el Código Civil de Andrés Bello, sino por reformas posteriores a la expedición del Código, las cuales han sido más profundas debido a la Constitución de 1991, normas posteriores en materia de familia y sus desarrollos jurisprudenciales. De hecho, la sociedad contemporánea a la luz de los avances constitucionales exige desarrollar temas que parecen cada vez más comunes, como la autonomía privada en la disposición de bienes en caso de disolución de la relación familiar, el desequilibrio económico de la pareja después de una eventual ruptura, la administración de los bienes de los hijos con normas claras y un régimen expedito y garantista en materia de responsabilidad por la indebida administración, y el alcance de la autonomía privada en materia de disposición del patrimonio después de la muerte5.
Finalmente, en caso de una reforma del Código Civil colombiano, resulta útil reflexionar sobre los aportes que el derecho comparado en materia de derecho de familia pueda darnos, como es el caso del Código Civil y Comercial de la República de la Argentina. Tales aportes pueden ser el manejo del lenguaje por parte del legislador al momento de legislar en materia de familia; la comprensión del moderno sistema constitucional de fuentes, en especial, lo que corresponde al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la sensibilidad al momento de tratar supuestos de hecho de una sociedad cambiante y con desafíos permanentes6.
La tercera parte del libro analiza la interpretación e integración del contrato en el Código Civil de Andrés Bello a la luz de los nuevos retos de la contratación contemporánea. Cuando se habla de interpretación e integración constituye un paso obligado comprender el alcance de la buena fe sobre la materia, pues esta tiene una conexión innegable con las técnicas de interpretación, pues orienta todo el proceso interpretativo; esta fuerza se debe al valor que Bello le otorgó al momento de consagrarla en el artículo 1546 del Código Civil chileno y 1603 del Código Civil colombiano. De hecho, el alcance de la buena fe permite que el contrato en su proceso hermenéutico pueda adaptarse a una sociedad cada vez más compleja, con exigencias de modernidad, sin desconocer la centralidad de la persona y los intereses envueltos en la relación negocial, pues cuando se consagra que el contrato no obliga solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, se incorporan los principios generales del derecho, los derechos fundamentales y los intereses de las partes en el marco de la función social del contrato y de la magnitud de los mercados en donde el contrato surte sus efectos7.
Además, resulta adecuado observar la arquitectura en materia de interpretación en el Código Civil de Andrés Bello y compararla con las fuentes que sirvieron de base, como lo fue, por ejemplo, el Código Civil francés; esto nos ayuda a entender que la opción que toma Bello fue orientada por una perspectiva dinámica del contrato, en la que se tenga en cuenta la operación negocial en la que se encuadra la funcionalidad y el respeto por la humanitas; esa filosofía de las reglas se mantienen en la sociedad actual, las cuales, de todas formas, han venido actualizándose a través de la jurisprudencia y las normas especiales, con el fin de cumplir con las exigencias de justicia en la sociedad contemporánea, como, por ejemplo, en los casos de los contratos inteligentes o de los asimétricos8.
Un ejemplo también puede ser el del contrato estatal. La interpretación de los contratos estatales se caracteriza por hacer énfasis en la finalidad concreta y particular del contrato, la cual se determina por la formación del negocio, la protección de los derechos de los terceros respecto del contrato celebrado, la solemnidad del contrato estatal y los intereses y recursos públicos involucrados9.
Ahora, en materia de integración, se pueden evidenciar las principales ideas relativas a la colaboración entre las partes de la obligación en el Código Civil de Bello, las cuales resultan útiles en las relaciones negociales actuales, para lo cual es necesario encuadrar los deberes de colaboración que recíprocamente tienen acreedor y deudor, y calificar la naturaleza jurídica de la necesidad de colaboración al cumplimiento por parte del acreedor10.
Finalmente, la cuarta parte trata sobre los regímenes de responsabilidad civil frente a los retos de la sociedad moderna, en el que se estudian dos casos particulares. El primero es la responsabilidad civil por el hecho ajeno, la cual está basada en un sistema de atribución de responsabilidad subsidiaria directa por daños causados por sujetos bajo subordinación o cuidado, que es aplicable al empresario con sus problemas prácticos11. El segundo supuesto consiste en la responsabilidad sin culpa que puede extraerse de los artículos 2354 y 2355 del Código Civil colombiano, en cuanto, leído en clave romanista por ser supuestos de hecho nacidos en el derecho romano, permite responsabilizar al agente por el hecho de haber creado particulares y excepcionales peligros. Esta regla extraída puede ser aplicada hoy a aquellas actividades que revistan novedad y peligrosidad, las llamadas “actividades peligrosas”12.
En fin, este libro solo presenta pocas reglas de las muchas que se puedan analizar, pero es un inicio para abrir el debate sobre la vigencia del Código Civil colombiano, antes de pensar en su reforma sin mayor reflexión. El primer paso es identificar las raíces de nuestro sistema; verificar la aplicación de los institutos que el Código contiene a la luz de las exigencias de la sociedad actual y la Constitución con el fin ajustarlos y modernizarlos; revisar los desarrollos que la jurisprudencia y doctrina han adelantado superando o identificando los problemas en lo que se refiere a las lagunas, figuras obsoletas y contradicciones; provocar el diálogo con los otros ordenamientos jurídicos con el objetivo de aprender de las otras experiencias jurídicas sin necesidad de copiarlas; y escuchar las necesidades de nuestra realidad nacional y los desafíos de una sociedad en constante movimiento. Mientras adelantamos ese primer paso, retomando las palabras de nuestro maestro Fernando Hinestrosa,
me auguro, pues, que tendremos Código de Bello para un buen rato, especialmente en la medida en que, enarbolando sus principios de justicia, buena fe, equidad, equilibrio, prevalencia del interés público y solidaridad, la jurisprudencia los vaya proyectando a las nuevas circunstancias, con independencia, vigor e idealismo. Pues de otro modo, el muro de contención sería desbordado más pronto que tarde, con la fuerza centrífuga, dispersa e impulsiva que desencadena la represión13.
Felipe Navia Arroyo
Carlos Alberto Chinchilla Imbett
Editores