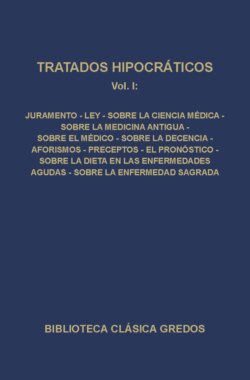Читать книгу Tratados hipocráticos I - Varios autores - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 En el caso de unos pocos tratados hay variaciones notables en cuanto a su datación. La más notable es la de Sobre las semanas, considerado generalmente como uno de los más antiguos, de mediados del siglo V a. C. Ahora J. MANSFELD (The pseudo-hippocratic tract. «Peri hebdomadon» c. 1-11 and Greek Philosophy, Assen, 1971) aboga por datarlo en el siglo I d. C., en razón de sus referencias a ideas de Posidonio y de la escuela de los pneumatistas. Pero éste es un caso extremo y se trata de un escrito que tiene una problemática especial. El tratado Sobre el alimento, que H. DILLER situaba en el siglo I d. C. («Eine stoischpneumatisch Schrift im Corpus Hippocraticum» [1936], recogido ahora en sus Kleine Schriften zur antiken Medizin, Berlin, 1973, págs. 17-30), lo fecha R. JOLY (en su edición de 1972, París, «Les Belles Lettres», Introd., págs. 131-35) en los siglos III O II a. C. Recordemos también que E. Littré creía que las Prenociones de Cos y las Predicciones I eran textos muy antiguos, anteriores a los auténticamente hipocráticos; pero hoy nadie retrotrae esos textos más allá de finales del siglo V.
2 Sobre el cambio de mentalidad ligado a la difusión de la escritura, cf. E. A. HAVELOCK, Preface to Plato, Cambridge-Mass., 1963, y M. DETIENNE, L’invention de la mythologie, París, 1981; con especial referencia al CH, cf. I. M. LONIE, «Literacy and the development of Hippocratic medicine», en Actes du Colloque internationale hippocratique de Lausanne (Lausana, 1981), Lausana, en prensa (1983).
3 Es un artesano que trabaja con sus manos, de ahí que en algunos textos se le caracterice como cheirotéchnēs o cheirônax (aplicado al médico corriente, no al cirujano especializado), que goza de un cierto prestigio a pesar de las reservas sobre el trabajo manual por parte de algunos grupos de la sociedad helénica. Cf. G. CAMBIANO, «Le médecin, la main et l’artisan», en Corpus hippocraticum. Actes du Coll. hipp. de Mons (sept. 1975), Mons, 1977, págs. 220-232.
4 De la concepción de la phýsis en CH trata con amplitud y claridad P. LAÍN ENTRALGO en La medicina hipocrática, Madrid, 1970, cap. II. Sobre la influencia de la filosofía presocrática en la medicina, véanse el libro de J. SCHUMACHER, Antike Medizin, Berlín, 19632, con numerosísima bibliografía, y el artículo de J. S. LASSO DE LA VEGA, «Pensamiento presocrático y medicina», en Hista Univ. de la Medicina, vol. II, Barcelona, 1972, págs. 37-71.
5 Sobre esa atmósfera cultural trata extensamente y con precisión M. VEGETTI en la introducción a Ippocrate. Opere, Turín, 19762.
6 Con el título «La medicina griega como paideía» ha escrito W. JAEGER unas memorables páginas en su Paideia (págs. 783-829, de la trad. esp., México, 1962). Las frases que citamos son las iniciales de ese brillante capítulo.
7 La palabra philanthrōpíē se halla ausente en los tratados más genuinos del CH, ya que, en su sentido de «amor a la humanidad», se trata de un concepto estoico, y, por tanto, mucho más tardío. Pero el humanitarismo es algo muy propio de la ética médica y, desde el comienzo, va unido al aprecio por el propio oficio (cf. L. EDELSTEIN, Ancient Medicine, Baltimore, 1967, págs. 335 y sigs.). La hermosa máxima de Preceptos 6, que dice: «Donde hay amor al hombre también hay amor a la ciencia» (ḕn gàr parêi philanthrōpíē, páresti kaì philotechníē), no hace más que expresar concisamente, muchos siglos después, un antiguo principio.
8 W. JAEGER, Paideia, loc. cit.
9 A. DIÈS, Autour de Platon, París, 1926 (2.a ed. 1972).
10 PLATÓN, Leyes 720d, 857c-d.
11 Sobre éstos, puede verse el artículo de J. S. LASSO DE LA VEGA, «Los grandes filósofos griegos y la medicina», en Hista Univ. de la Medicina, vol. II, págs. 119-145.
12 W. D. SMITH, The Hippocratic Tradition, Ithaca-Londres, 1979, pág. 201.
13 Las reflexiones de E. LITTRÉ sobre «la publicación de los libros de la colección hipocrática» en Oeuvres Complètes d’Hippocrate, vol. I, París, 1839, págs. 262-291, merecen ser leídas atentamente; pero, en algunos puntos, estaban demasiado influidas por las teorías acerca de la publicación de las obras de Aristóteles, tras un período de oscuridad, por Andronico de Rodas.
14 Sobre todo este período de la tradición hipocrática, son muy interesantes y precisos los datos y críticas de W. D. SMITH, The Hippocratic…, cap. 3.
15 Sobre Galeno y su relación con Hipócrates, es muy claro el libro de L. GARCÍA BALLESTER, Galeno, Madrid, 1972, cuyas observaciones pueden complementarse con el más reciente de SMITH, The Hippocratic…, págs. 61-176 («Galen’s Hippocratism» es el título del cap. central de este crítico y preciso estudio).
16 J. IRIGOIN, «Tradition manuscrite et histoire du texte. Quelques problèmes relatifs à la tradition hippocratique», en La collection hippocratique et son rôle dans l’histoire de la médecine (Estrasburgo, oct. 1972), Leiden, 1973, pág. 6. El breve estudio (págs. 3-18) de Irigoin apunta magistralmente las relaciones entre los testimonios más antiguos de la tradición manuscrita. De él hemos tomado los datos y fechas destacados en las líneas siguientes.
17 LAÍN ENTRALGO, La medicina hipocrática, págs. 37 y sigs. Con breves resúmenes sobre sus contenidos y opiniones sobre su autenticidad, cf. E. VINTRÓ, Hipócrates y la nosología hipocrática, Barcelona, 1973, págs. 36-75.
18 El texto original de perì hebdomádōn se ha perdido. LITTRÉ publicó (vol. VIII, págs. 634 y sigs.) una traducción latina bastante deficiente de este tratado, reintroduciéndolo así en el CH. (En el vol. IX, págs. 431-466, republicó el escrito en otra versión latina, notoriamente mejor, Cu. DAREMBERG, como apéndice final a la edición completa del CH de Littré.)
19 G. H. KNUTZEN, Technologie in den hipp. Schriften «Peri diaites oxeon», «Peri agmon», «Peri arthron emboles», Wiesbaden, 1963. Los estudios de Bourgey y Diller están citados en nuestra Nota bibliográfica.
20 L. EDELSTEIN, «Nachträge ‘Hippokrates’», en PAULY-WISSOWA, RE, 6, 1953, cols. 1290-1345. Sobre esta misma cuestión, pueden verse también los resúmenes de R. JOLY en su artículo «Hippocrates», en el Dictionnary of scientific biography, vol. VI, Nueva York, 1972, págs. 418-31, y de J. JOUANNA, «La Collection Hippocratique et Platon (Phèdre, 269c-272a)», Rev. Ét. Grecques XC (1977), págs. 15-28.
21 Como señala E. D. PHILLIPS (Greek Medicine, Londres, 1973, pág. 34), «la colección pudo haber recibido su nombre de Hipócrates porque él fue su primer propietario y recopilador», es decir, de quien primero organizó, en su escuela de Cos, recogiendo obras de varia procedencia, una primera biblioteca. Hipócrates pudo ser, en efecto, el primer depositario de la colección. Pero eso no despeja la cuestión de si él mismo había aportado algunas obras propias a la misma y cuáles pudieron ser. Por otro lado, es cierto, como apunta Lloyd, que la originalidad en una obra científica no es algo que se resalte en todo momento, y que los miembros de una escuela pueden repetir ideas e, incluso, párrafos de un maestro reconocido sin mencionarlo expresamente. Todo ello dificulta cualquier tentativa de zanjar el problema de un modo tajante.
22 Véase SMITH, The Hippocratic.., págs. 170 y sigs.
23 Editado y comentado por W. H. S. JONES, The Medical Writings of Anonymus Londinensis, Cambridge, 1947.
24 Más o menos, es semejante la propuesta de LAÍN ENTRALGO (La medicina hipocrática, pág. 36) al distinguir varias clases de hipocratismo en la heterogénea colección: «hipocratismo strictissimo sensu», «hipocratismo stricto sensu» (obras atribuibles a Hipócrates y a su escuela, respectivamente), frente al «hipocratismo lato sensu» que podría abarcar a todos los escritos del CH.
25 Esta diversidad de orientación y la polémica interna están muy bien indicadas en J.-H. KÜHN, System- und Methodenprobleme in Corpus Hippocraticum, Wiesbaden, 1956.
26 SMITH, The Hippocratic…, págs. 40-61 («Hippocrates, autor of Regimen»).
27 J. MANSFELD, «Plato and the Method of Hippocrates», Greek, Roman and Byz. Studies 21, 4, págs. 341-362. Rechaza la propuesta de Smith, y propone, de nuevo, Sobre los aires, aguas y lugares como el tratado al que Platón aludiría.
28 R. JOLY, «La question hippocratique et le témoignage du Phèdre», Rév. Ét. Grecques 74 (1961), 69-92, y «Platon, Phèdre et Hippocrate vingt ans après», en las actas del Colloque de Lausanne (en prensa). Joly sigue manteniendo sus críticas contra cualquier intento de identificar un escrito concreto dentro de nuestro CH, como el texto aludido por Platón, y sigue opinando que el filósofo se refiere al método en general, visto desde su propia perspectiva.
29 LITTRÉ, Oeuvres…, vol. I, págs. 299-301.
30 SMITH, The Hippocratic…, págs. 50-60.
31 El texto lo editó H. Diels, en 1893, y luego Jones, en 1947. Sobre esta desilusión, cf. L. BOURGEY, Observation et expérience chez les médecins de la Coll. Hipp., París, 1953, págs. 84-88. — Además, como señala MANSFELD («Plato and the Method…», pág. 344): «la primera parte del Anonymus no es una pieza fundamental citada verbatim de la Historia de la Medicina de Menón falsamente atribuida a Aristóteles, sino un resumen tardío de esa obra que muestra la mano de un estoico o al menos de una persona que encontraba muy natural usar conceptos que son estoicos en su origen. Por lo tanto, hay que asignar una fecha relativamente tardía al resumen de Menón utilizado por el Anónimo (posiblemente como fuente de lectura) para su compilación. Es imposible conjeturar la extensión en la que el texto original de Menón ha sido modificado, pero se puede estar seguro de que ha sido muy seriamente reescrito».
32 Esta mención de los residuos orgánicos superfluos como origen de las enfermedades se encuentra en varios textos del CH y a veces se ha considerado como privilegiada por la medicina cnidia. Es curioso observar que una explicación semejante se encuentra, muchos siglos antes, en algunos papiros de textos médicos egipcios. Cf. C. M. SAUNDERS, The Transitions from Ancient Egyptian to Greek Medicine, Kansas, 1963, especialmente págs. 21-29. Cf. PHILLIPS, Greek Medicine, pág. 33.
33 La cita corresponde a las líneas recogidas ahora en su ya citado Ancient Medicine, pág. 144.
34 Es muy probable que los resultados de los estudios cuantitativos, hechos con ayuda de ordenador, sobre el léxico y la sintaxis de los tratados del CH nos ofrezcan una información objetiva y precisa que nos permita distinguir autores y grupos de obras interrelacionadas muy estrechamente (desde el punto de vista lingūístico). Sobre estos intentos, en curso, cf. J. DESAUTELS, «Pour une étude quantitative du C.H.», y G. MALLONEY, «Le C. H. traité à l’ordinateur», en Corpus Hippocraticum, págs. 18-27 y 28-38.
35 Las líneas que vienen a continuación no pretenden ser un resumen de las teorías de la medicina hipocrática. El lector español tiene en el libro de LAÍN ENTRALGO, La medicina hipocrática, un excelente enfoque y una exposición más amplia y mucho más completa y clara de todos estos temas. Otro libro excelente —aunque ya difícil de encontrar— es el trabajo antes citado de L. BOURGEY, Observation et expérience chez les médecins de la Collection Hippocratique.., que ofrece una consideración global muy bien construida y, a la vez, insiste en las nociones fundamentales del método hipocrático con un estilo ágil y ameno, acompañado de un acopio de citas siempre pertinentes. Como obra breve sobre toda la medicina griega me parece muy útil la ya citada de PHILLIPS, Greek Medicine, redactada en estilo escueto, atenta a los rasgos y datos básicos con una exposición concisa y concreta. — En estas páginas hemos querido facilitar al lector el primer encuentro con los textos antiguos recordando nociones un tanto previas y harto generales, al menos para el ya entendido en estos temas. En las introducciones a cada tratado, que redacta el traductor respectivo, tras el estudio del texto y la lectura de los estudios de mayor interés, se expone con mayor precisión la información detallada (así como unas referencias bibliográficas más amplias) que aquí sería excesivo presentar. El CH es una colección un tanto heterogénea y cada escrito tiene una significación propia dentro del conjunto. Por ello hemos pensado que convenía ofrecer unas introducciones particulares cuidadas y actuales que, con las notas al texto, ofrezcan al lector una posibilidad de comprender cabalmente el escrito en cuestión. A riesgo de algunas repeticiones, sin embargo, no hemos suprimido estas líneas de una consideración general que tienen, ante todo, un interés provisional.
36 Sobre la medicina popular y las supervivencias de la magia pueden consultarse los libros de G. LANATA, Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all’età di Ippocrate, Roma, 1967, y de L. GIL, Therapeia. La medicina popular en el mundo clásico, Madrid, 1969, que ofrecen un panorama muy rico y curioso de esas prácticas subsistentes al margen de la medicina hipocrática.
37 El fragmento se nos ha conservado en un escolio a Ilíada XI 515. Sobre los comienzos de esa distinción, cf. F. KUDLIEN, Der Beginn des medizinischen Denkens bei den Griechen, Zurich, 1967.
38 Los testimonios del culto y las curas de Asclepio (en latín Esculapio) han sido estudiados por EMMA y LUDWIG EDELSTEIN, Asclepius. A Collection and Interpretation of the Testimonies, 2 vols., Baltimore, 1945. Sobre las excavaciones en los templos del mismo dios, cf. R. HERZOG, Die Wunderheiligen von Epidauros, Leipzig, 1931.
39 Cf. n. 4. Los textos de estos tres pensadores en traducción y con notas pueden verse en Los filósofos presocráticos II y III, Madrid, 1979 y 1980, de esta «Biblioteca Clásica Gredos».
40 Así lo comenta, con acierto, G. E. R. LLOYD, Early Greek Science: Thales to Aristotle, Londres, 1970, págs. 58-65 y 134 y sigs. De nuevo conviene referirse al estudio, ya citado, de KÜIIN, System- und Methodenprobleme im CH. Cf., desde otro punto de vista, el artículo de V. DI BENEDETTO, «Tendenza e probabilità nell’antica medicina greca», en Critica Storica 5, págs. 315-368, y el de J. MANSEELD, «Theoretical and empirical attitudes in early Greek scientific medicine», en Hippocratica. Actes du Coll. hipp. de Paris (sept. 1978), París, 1980, págs. 371-392.
41 Los mejores ejemplos en este aspecto son los libros de El pronôstico y de Epidemias (el término griego significa «llegada o estancia en un lugar», y son las notas de estos médicos periodeutas ejemplo de la capacidad de observación de los hipocráticos).
42 «Decir lo pasado, reconocer lo actual, predecir lo futuro, eso hay que practicar. En las enfermedades esforzarse en dos cosas: beneficiar o no dañar. El oficio se forma sobre tres factores: la enfermedad, el enfermo y el médico. El médico es un servidor de su oficio. El paciente ha de enfrentarse a la enfermedad con ayuda del médico» (Epidemias I 11 : légein tà progenómena, ginṓskein tà pareónta, prolégein tà esómena. meletân taûta. askeîn perì tà nosḗmata dýo, ōpheleîn ḕ mḕ bláptein. hē téchnē dià triôn, tò nósēma kaì ho noséōn kaì ho iētrós. ho iētròs hyperétēs tês téchnēs. hypenantioûsthai tôi nosḗomati tòn noséonta metà toû iētroû.)
43 Es interesante observar el léxico del médico, un léxico que todavía está en trance de devenir un vocabulario especializado. Cf. N. VAN BROCK, Recherches sur le vocabulaire médical du grec ancien, París, 1961.
44 Muy consciente de que la naturaleza impone un destino fatal en muchos casos, y de que, una vez «vencido» el enfermo por su mal, ya no tiene escapatoria, el médico prudente ha de evitar tratar a pacientes que no pueden recobrarse. La mejor ilustración de tal advertencia se encuentra en el mito: Asclepio murió fulminado por Zeus por haber transgredido las normas naturales al intentar resucitar a un moribundo. Recordemos el episodio como lo cuenta PÍNDARO (Pítica III 45-60):
Y entonces (Apolo) llevóse al niño (Asclepio) y se lo entregó al centauro de Magnesia (a Quirón) para que le enseñara a curarles a los hombres sus muy dolorosas enfermedades.
Y a ellos, a todos cuantos venían a él portadores de llagas surgidas en su cuerpo, o heridos en sus miembros por el pálido bronce o por un pedrusco arrojado de lejos, o con el cuerpo dañado por el ardor del verano, o por el rigor del invierno, los curaba y les libraba a cada uno de sus peculiares quebrantos, a unos tratándolos con sutiles conjuros, a otros dándoles a beber remedios salutíferos, o aplicando fármacos a sus miembros en cualquier parte, y a otros los puso en pie mediante incisiones.
Pero hasta la sabiduría está ligada al lucro. Hasta a él le persuadió el oro reluciente en otras manos a traer, por un espléndido salario, a un hombre de vuelta de la muerte, cuando éste ya estaba arrebatado. Mas entonces el hijo de Crono arrojó con ambas manos su dardo y a los dos les arrebató del pecho el hálito vital, y el fogoso rayo los golpeó de muerte. Ante los dioses hay que pretender lo apropiado a nuestras entrañas mortales, conociendo lo que está a nuestro alcance, cual es nuestro destino.
El castigo de Asclepio no es debido a que actúe por motivos de lucro, sino por haber intentado transgredir el sino mortal del enfermo. La frase sobre la motivación puede encubrir un reproche menor. También, al igual que los médicos, los sofistas y los poetas como Píndaro ponían su saber al servicio de quien les pagaba una buena suma. Allà kérdei kaì sophía dédetai tiene un aire de sentencia tradicional, aunque bien puede estar forjada por Píndaro.
45 Sobre las características de la medicina cnidia, véase la bibliografía mencionada en la Introducción a Sobre la dieta en las enfermedades agudas, en este mismo volumen. Actualmente, sin embargo, se tiende a pensar que la diferencia entre Cos y Cnido era menor que la supuesta en otros tiempos. Véase el artículo de M.-P. DUMINIL, «La recherche hippocratique aujourd’hui», en History and Philosophy of the Life Sciences, vol. I, 1, Florencia, 1979, págs. 153-81, especialmente págs. 173-81. Cf. además V. DI BENEDETTO, «Cos e Cnido», en Hippocratica…, págs. 97-111.
46 Por otra parte conviene resaltar la importancia cada vez mayor de la dietética, bien como medicina preventiva, bien como un régimen destinado a prolongar la vida y a ofrecer las mayores posibilidades físicas al cuerpo según la constitución individual. Los atletas, que seguían las indicaciones de los maestros de gimnasia, estaban muy atentos a un régimen saludable, pero no sólo ellos. Las recomendaciones dietéticas, que culminan en el tratado hipocrático Sobre la dieta, son objeto de la crítica platónica en un curioso pasaje de la República 405c-408e, como destinadas a gente ociosa y adinerada. (Y no deja de ser curioso que Platón esboce reproches que vuelven a sonar en B. FARRINGTON, Mano y cerebro en la Grecia antigua, trad. espa., Madrid, 1974, págs. 63 y sigs.) Pero no cabe duda de que, dejando esas críticas sociales aparte, los esfuerzos por encontrar una alimentación sana y un régimen de vida compensado significan un avance en la búsqueda de la salud, objetivo primordial del arte médico. Véase, en cuanto al panorama general, el artículo de W. D. SMITH, «The development of classical dietetic theory», en Hippocratica…, págs. 449-468.
47 Ver A. ROSELLI, La chirurgia ippocratica, Florencia, 1975.
48 Cf. G. HARIG, «Anfänge der theoretischen Pharmakologie im Corpus Hippocraticum», en Hippocratica…, págs. 223-246.
49 PHILLIPS, Greek Medicine, ant. cit., pág. 75.
50 En Le niveau de la science hippocratique, París, 1966, pág. 243. Joly considera «precientífico» el carácter de la medicina hipocrática en su conjunto aplicando un criterio derivado de G. Bachelard. Tal opinión ha sido muy discutida. Creo que es innegable la intención y el esfuerzo por construir una medicina científica pese a las continuas referencias a postulados extracientíficos y a la falta de comprobación experimental de muchos supuestos. La experimentación metódica está casi ausente de muchos libros del CH. Pero algunos de los testimonios que Joly subraya son residuos y rasgos marginales que no contradicen el empeño general hacia la ciencia. Por ello, su libro resulta estimulante. Cf., también, LLOYD, Early Greek Science…, cit. supra, n. 40.
51 Para una reseña de los estudios hipocráticos en España, remito a TERESA SANTANDER RODRÍGUEZ, Hipócrates en España. Siglo XVI, Madrid, 1971; LUIS S. GRANJEL, «Traducciones castellanas de Hipócrates», en Homenaje a A. Tovar, Madrid, 1972, págs. 169-176; L. GARCÍA BALLESTER, «Studien über die Schriften des Hippokrates im modernen und zeitgenössischen Zeit», en Hippocratica…, págs. 149-166; y J. ALSINA, «La aportación de la España contemporánea al estudio de la medicina antigua», en Los orígenes helénicos de la medicina occidental, Barcelona, 1982, págs. 152-172.