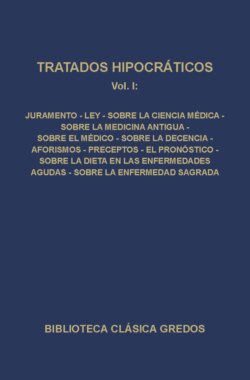Читать книгу Tratados hipocráticos I - Varios autores - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLEY
(Nómos)
INTRODUCCIÓN
La pequeña obra que se ha conservado en el Corpus Hippocraticum con el nombre de Nómos está rodeada de oscuridad: de su autor no se sabe nada y es bien poco lo que los críticos han podido conjeturar sobre su época de composición, a pesar del esfuerzo y el ingenio empleados a veces en ello. El escrito es mencionado por Erotiano y figura en la lista que los primeros comentadores del CH habían confeccionado. Quizás por ello pensó Littré1 que se trata de una obra muy temprana y es cierto que algunas semejanzas con Sobre la ciencia médica podrían abonar esa antigüedad; en especial, la idea de que la disposición natural del individuo y una buena enseñanza desde pequeño son condiciones indispensables para ser un médico competente.
Sin embargo, otras posibles afinidades hacen muy dudosa esa datación. B. Snell2 creyó ver un influjo platónico en la contraposición entre epistḗmē y dóxa que se insinúa en nuestro escrito. Fleischer3 detectó semejanzas de contenido con Preceptos y Sobre la decencia; pero, ante todo, relaciones con el pensamiento de Demócrito y la sofística y, en consecuencia, creyó poder situar Ley en medio de la discusión pedagógica de su tiempo, cuyos principios intentaría aplicar nuestro autor provechosamente a la medicina. Sin embargo, el mismo Fleischer reconocía la debilidad de su argumentación, pues tales ideas se convirtieron en patrimonio común de la pedagogía antigua, como había mostrado Jaeger4, y por ello no se atrevió a fijar una fecha. Más aún, ya antes Wilamowitz5 había cuestionado el influjo de la sofística en nuestro escrito y atribuía la paternidad de algunas de sus ideas a Demócrito. F. Müller6, en una minuciosa crítica de los argumentos de Wilamowitz, intentaba mostrar, por su parte, que esa influencia era, en realidad, inexistente y que Ley atestiguaba un pensamiento anterior tanto a la sofística, como a Demócrito. Con base, pues, en esto y en las semejanzas de estilo y fondo con Juramento que, siguiendo a Deichgräber, fechaba en el s. v, pensó que también Ley podía fecharse hacia la mitad de este siglo, aproximándose así a la opinión de Littré. Heinimann7, en una breve nota, se opone a esta datación temprana y rechaza, aunque sin detenerse a refutarlos, los intentos de Müller por probarla. La misma opinión defiende Edelstein8, quien, siguiendo a Wilamowitz, admite un influjo de Demócrito en Ley y, en consecuencia, lo fecha a fines del s. IV, ya que el pensamiento democríteo y su influjo directo no sobrevivieron mucho más tiempo.
Aunque los críticos no se han puesto de acuerdo y, a veces, se abonan a conjeturas difícilmente demostrables, el interés principal de una datación más precisa radicaría en saber si Ley ofrece un drástico resumen de ideas pedagógicas anteriores, como parece verosímil, o si, por el contrario, es un esbozo de esas ideas, que tuvieron ulteriores desarrollos. Hoy es imposible zanjar esta cuestión. Pero lo cierto es que Ley contiene una doctrina pedagógica que puede aplicarse, en principio, a cualquier campo del saber y no sólo a la medicina, y que su breve exposición, densa e incisiva, se inserta en la mejor tradición pedagógica de Grecia.
Se ha considerado a los sofistas como los padres de la pedagogía griega y los primeros que intentaron reflexionar de modo sistemático sobre las condiciones previas a toda educación. Esta reflexión fue posible gracias a la síntesis entre una pedagogía aristocrática anterior a la sofística y el nuevo racionalismo introducido por ésta. Se dio, como afirma Jaeger9, mediante el abandono de la ética de la sangre: el concepto de sangre divina fue sustituido por el de naturaleza humana (phýsis) y ésta se individualizó con todas las circunstancias y disposiciones que rodean a cada persona. Originariamente el concepto de phýsis fue la clave para la comprensión del cosmos. Aunque había nacido en el seno de la filosofía jonia y, especialmente, en el de su esfuerzo por comprender el mundo, fue pronto asimilado por los médicos, que ponían al hombre en el centro de su pensamiento y de su acción. La phýsis o naturaleza concreta del hombre, y no la general del cosmos, pasó a ser entonces objeto primordial de la reflexión médica, como atestiguan algunos tratados del CH, y con ello se convirtió en norma de su investigación10.
Un factor importante de esta evolución es, pues, la medicina: el concepto de naturaleza humana, tan usado por la sofística, se elaboró, en gran medida, en los escritos de los médicos. La cuestión de la phýsis se convirtió en problema acuciante en Atenas, pero ya desligado de las preocupaciones de la antigua cosmología jonia. El concepto, con su carácter normativo, acabó designando no sólo las condiciones «normales» del hombre, sino más en concreto sus condiciones individuales, su aptitud natural, que no puede ser suplantada por ninguna enseñanza posterior. Sin embargo, los pedagogos, que se esforzaban por convertir a los jóvenes en ciudadanos, hicieron que junto a la phýsis, cuya significación nadie podía negar, se acentuase también la necesidad de la enseñanza y el ejercicio. Esta pedagogía es también la de Ley. En ella la condición natural del hombre es decisiva para llegar a ser un buen profesional; pero también son necesarios otros requisitos, como una enseñanza adecuada, larga y tesonera, sin los cuales esa condición se malograría y no daría sus frutos. Por otro lado, la antigua idea del modelo personal, que dominaba la educación aristocrática desde Homero, fue sustituida por la ley, o al menos relegada a un segundo plano por ella11. Así quedaba reforzado el elemento normativo de la educación, ya que la ley se presentaba, en general, como la expresión de las normas válidas de actuación en todos los órdenes de la vida pública. Protágoras comparaba la ley con la enseñanza de la escritura, que marca las líneas fuera de las cuales no se puede escribir, o con el enderezamiento de un árbol. La función educadora de la ley pasó a ser, de ese modo, un elemento de la pedagogía ciudadana y organizada. En medicina, sin embargo, donde, aunque había escuelas, todo el mundo era libre de practicar el arte, no existía una regulación de requisitos ni la pólis controlaba su ejercicio público12. En tales circunstancias se producían abusos que quedaban impunes y que sólo podían tener un freno en la conciencia de ser buen profesional o en la decisión personal de hacerse responsable, para no caer en el desprestigio y el deshonor. No es extraño, pues, no encontrar en nuestro escrito la presencia del modelo personal como pedagogo, ni la alusión a la función educadora de la ley, pero sí la añoranza de penalizaciones para la actuación pública de los malos médicos, que por su incompetencia no sólo desprestigian la profesión, sino que ponen en peligro la salud del enfermo.
La breve exposición pedagógica de Nómos pretende conquistar y aleccionar a los jóvenes estudiantes, si no para el ejercicio correcto de la medicina como en otras obras del CH, sí para una seria preparación a él. Podría reflejar el discurso de bienvenida que el director de una escuela médica de Atenas dirigiría a los alumnos recién incorporados y que, en la tradición de la escuela, se convirtió ya en regla. El escrito comienza afirmando que la medicina es acreedora, con todo derecho, al más alto reconocimiento, pero que ese derecho se ha perdido por la incompetencia de la mayoría de los médicos. Sigue a ello la enumeración sucinta de los requisitos para adquirir una sólida formación: quienes los cumplan serán buenos médicos; quienes no lo hagan carecerán de preparación y serán sólo médicos de palabra e incompetentes. En su brevedad, Ley tiene tres partes claramente diferenciables, cada una de ellas ilustrada con una comparación. En la primera se habla de los malos médicos, semejantes a los actores extras, que sólo tienen en común con los verdaderos actores los gestos, los vestidos y las máscaras. En la segunda se trata de la formación del buen médico, que tiene lugar bajo las mismas condiciones que el cultivo y la producción agrícola. En la última se sintetizan los resultados de la buena y la mala formación y se anima a los estudiantes a recorrer las etapas de un largo aprendizaje, como el iniciado que debe haber recorrido las etapas de la iniciación, antes de acceder a los ritos sagrados.
Además de las normas pedagógicas hay, pues, tres comparaciones: con el arte dramático, con la agricultura y con la iniciación mistérica. Las tres se dan como punto de referencia para los buenos y los malos médicos y como guía para su adecuada formación. Ninguna de ellas parece haber sido elegida caprichosamente por el autor: son expresiones de un pensamiento que intenta manifestarse mediante datos objetivos y normales de la vida. El estilo es, por lo demás, sencillo y hasta gracioso, y el conjunto es de una claridad y rotundidad como en pocos escritos del CH puede encontrarse.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
El texto crítico que se ha seguido para la traducción es el de W. H. S. Jones, Hippocrates, vol. II, Loeb Classical Library, Londres, 1923 (1967), págs. 257-265.
Para fijar la traducción y las notas han sido de gran ayuda, entre otros: E. Littré, Oeuvres complètes d’Hippocrate, vol. IV, París, 1861, págs. 638-643, y el estudio de F. Müller, «Der hippokratische Nomos», Hermes 75 (1940), 93-105.
M.a DOLORES LARA NAVA