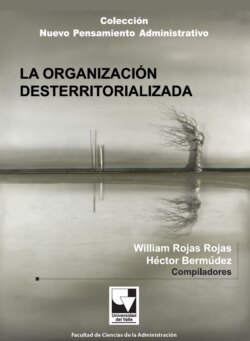Читать книгу La organización desterritorializada - William Rojas Rojas - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.3 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
ОглавлениеLa puesta en velocidad del tiempo y el espacio durante las diferentes modernidades de los siglos XVIII, XIX y XX, en cuanto barreras y límites, la mitología moderna sobre el progreso material y moral de la humanidad como un axioma cultural indiscutible, la organización de la vida alrededor de la racionalidad productiva instrumental, el trabajo humano como dimensión liberadora capaz de otorgar dignidad a la vida y sentido a la existencia, en fin, todo esto ingresó a la subjetividad moderna como marco básico de representación del mundo, como estructura dentro de la cual el ser humano moderno se vino a vivir la vida a manera de nueva morada de refugio.
Dentro de esta nueva subjetividad moderna, el trabajo y la generación de ingresos personales pasó a convertirse en un motor de generación de individualidad que llenó de sentido la existencia. Para las mujeres, sobre todo, el trabajo, por duro que fuese, pasó a convertirse en un factor fundamental, relacionado con su emancipación de los dominios masculinos. Desde el trabajo, hombres y mujeres decidieron vivir con dignidad y gozar racionalmente la vida. El trabajo como un valor emancipador fue la morada del hombre moderno desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Pero, en el sistema de representaciones mentales contemporáneo hipermoderno, ha ocurrido un cambio sustancial. Estas nuevas representaciones del mundo, que incluyen el trabajo, son vistas por algunos estudiosos como una especie de “mutación” generacional. Una mutación provocada, inducida, precipitada por los mass media y por las ideologías ligadas o anexas al consumismo.
Pero, volvamos un poco atrás. Esta nueva subjetividad moderna posrenacentista produjo una generación de hombres y mujeres definida, mucho más en razón de la configuración de su subjetividad, que por consideraciones y coordenadas de edad. Los hombres y mujeres modernos se unificaron como generación a partir de esta nueva mentalidad que, si bien se inició en el Renacimiento, maduró y se volvió casi hegemónica después de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX. Los hombres y mujeres modernos tuvieron esperanza y confianza suprema en la mítica moderna del progreso material y moral de la humanidad. Fueron optimistas antropológicos y creyeron en el futuro. Ligaron su sentido de vivir a esta esperanza y encontraron en el trabajo humano aquello que les daba dignidad, libertad y sensaciones de emancipación.
Sin embargo, las cosas son hoy muy diferentes. Dominique Méda, en su libro sobre el trabajo como un valor en extinción, hace énfasis en que para las nuevas generaciones el trabajo ya no es un valor, sino apenas una forma de ganarse la vida para gozar el presente en términos hedonistas.
Y, es aquí donde el concepto de generación vuelve a quedar problematizado, cuando se lo piensa en términos exclusivamente cronológicos, motivo por el cual es preferible utilizar para el análisis otro paradigma diferente, pues el simple referente cronológico lo reduce todo al mero paso del tiempo y no deja ver las transformaciones tan profundas que han ocurrido en la subjetividad hipermoderna contemporánea. Y no tanto esas transformaciones, sino los motores que las están causando.
Me refiero al paradigma conceptual denominado subjetividad, entendido como ese campo de representaciones del mundo propias del mundo contemporáneo, en el que los seres humanos se han instalado a vivir la vida y a relacionarse con los demás, pues lo que define, a mi entender, a las nuevas generaciones denominadas hipermodernas, es precisamente ese nuevo campo psíquico y cultural de representaciones del mundo que ha surgido con posterioridad a la mitad del siglo XX, y que se ha venido agudizando hasta nuestros días. Un paralelo con la subjetividad moderna podría en este momento ser útil, por lo tanto, se presenta a continuación.
Para el sujeto moderno posrenacentista la dimensión del tiempo más importante es el futuro, el cual es representado como horizonte de salida del progreso humano, para dirigirse hacia él y darle sentido secular a la existencia. Esto hace al sujeto humano moderno previsivo y ahorrativo de vida y de dinero. La vida queda futurizada.
En cambio, para el sujeto hipermoderno contemporáneo la dimensión del tiempo más importante es el presente. Para él, el futuro no existe aún, es por demás incierto e inasible y el pasado ya se fue. El presente es representado mentalmente como la dimensión temporal del goce de la vida, ya mismo y ahora mismo. La vida no debe ahorrarse ni diferirse, sino, por el contrario, gastarse ahora mismo en el advenimiento y provocación de sucesivos instantes veloces e intensos.
Para el sujeto moderno, su Yo psíquico deviene como una construcción profundamente derivada de la relación con la otredad. Dany-Robert Dufour define este Yo moderno como esencialmente binario. En tanto que el Yo propio de la subjetividad hiper-moderna es sustancialmente unario, en cuanto se configura a partir de una relación de desapego respecto del Otro, que sigue siendo necesario pero cada vez menos. Esa otredad es cada vez más virtual, ya que el sujeto contemporáneo quiere ser cada vez más autónomo y libre respecto de los límites, apegos y deberes que la presencia real del Otro impone. El Otro queda convertido, de esta manera, en una especie de espejo donde mirarse sin comprometerse.
Lo anterior conduce a la siguiente consideración adicional:
El sujeto moderno vive un relativo equilibrio entre los derechos que reclama y los deberes a los que se siente vinculado y obligado respecto de la alteridad. En cambio, en el sistema de representaciones del sujeto hipermoderno, hedonista y presentista, en el que el peso de la otredad ha palidecido, se observa un claro desequilibrio de la balanza entre derechos y deberes, de tal manera que pesan más para él los derechos que exige y espera, que los deberes que lo limitan.
La ética del sujeto hipermoderno no es pues “sacrificial”, como la define Lipovetski, puesto que no está dispuesto a sacrificarse por nada ni por nadie, en cuanto ha devenido como sujeto en extremo narciso e hiperindividualista.
El sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su libro La corrosión del carácter, lleva a cabo un paralelo comparativo entre los obreros y empleados de una generación a la siguiente, para concluir en una radical diferencia generacional entre los padres y los hijos. La pregunta que uno se hace es a qué podría deberse esta radical diferencia de apenas una generación a la siguiente, habida cuenta de que en épocas anteriores el tiempo era más lento y las generaciones de hijos eran tan similares a las de sus padres.
¿Qué es lo que hace, entonces, que una generación termine siendo tan diferente a la que inmediatamente la precede en el tiempo?
¿Esto lo produce, automáticamente, el simple paso del tiempo? Veamos:
Por supuesto que todo proceso histórico de la humanidad, mental y material, así como todo proceso de la naturaleza y de la materia en sí misma, están instalados en el tiempo. Pero, hay algo más en el mundo humano, diferente del simple paso del tiempo en cuanto medición humana del movimiento, capaz de producir tan profundas mutaciones y casi abismos entre una generación y la siguiente, como ocurre en el caso del sujeto hipermoderno contemporáneo.
Este algo más es, sin lugar a dudas, la emergencia de un nuevo sistema de representaciones del mundo en el que los “jóvenes”, desde mediados del siglo XX, se instalaron para vivir la vida y desde allí actuar, comportarse y entrar en relaciones con la alteridad.