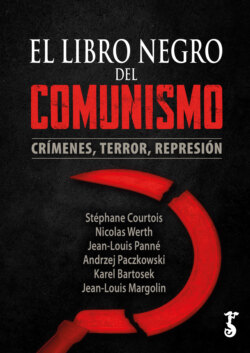Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS CRÍMENES DEL COMUNISMO
por
Stéphane Courtois
ОглавлениеTraducción: César Vidal
La vida ha perdido contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra la nada.
TZVETAN TODOROV, Los abusos de la memoria
Se ha podido escribir que «la historia es la ciencia de la desgracia de los hombres»1 y nuestro siglo de violencia parece confirmar la veracidad de esta frase de una manera contundente. Es cierto que en los siglos anteriores pocos pueblos y pocos estados se han visto libres de algún tipo de violencia en masa. Las principales potencias europeas se vieron implicadas en la trata de esclavos negros; la República francesa practicó una colonización que, a pesar de ciertos logros, se vio señalada por numerosos episodios repugnantes que se repitieron hasta su final. Los Estados Unidos siguen inmersos en una cierta cultura de la violencia que hunde sus raíces en dos crímenes enormes: la esclavitud de los negros y el exterminio de los indios.
Pero todo eso no contradice el hecho de que nuestro siglo parece haber superado al respecto a los siglos anteriores. Un vistazo retrospectivo impone una conclusión sobrecogedora: fue el siglo de las grandes catástrofes humanas —dos guerras mundiales, el nazismo, sin hablar de tragedias más localizadas en Armenia, Biafra, Ruanda y otros lugares—. El imperio otomano se entregó ciertamente al genocidio de los armenios y Alemania al de los judíos y gitanos. La Italia de Mussolini asesinó a los etíopes. Los checos han tenido que admitir a regañadientes que su comportamiento en relación con los alemanes de los Sudetes durante 1945-46 no estuvo por encima de toda sospecha. E incluso la pequeña Suiza se encuentra hoy en día atrapada por su pasado de gestora del oro robado por los nazis a los judíos exterminados, incluso aunque el grado de atrocidad de este comportamiento no tenga ningún punto de comparación con el del genocidio.
El comunismo se inserta en esta parte del tiempo histórico desbordante de tragedias. Constituye incluso uno de sus momentos más intensos y significativos. El comunismo, fenómeno trascendental de este breve siglo XX que comienza en 1914 y concluye en Moscú en 1991, se encuentra en el centro mismo del panorama. Se trata de un comunismo que existió antes que el fascismo y que el nazismo y que los sobrevivió, y que alcanzó los cuatro grandes continentes.
¿Qué es lo que designamos exactamente bajo la denominación de «comunismo»? Es necesario introducir aquí inmediatamente una distinción entre la doctrina y la práctica. Como filosofía política, el comunismo existe desde hace siglos, incluso milenios. ¿Acaso no fue Platón quien, en La República, estableció la idea de una ciudad ideal donde los hombres no serían corrompidos por el dinero ni el poder, donde mandarían la sabiduría, la razón y la justicia? Un pensador y hombre de estado tan eminente como sir Tomás Moro, canciller de Inglaterra en 1530, autor de la famosa Utopía y muerto bajo el hacha del verdugo de Enrique VIII, ¿acaso no fue otro precursor de esa tesis de la ciudad ideal? La trayectoria utópica da la impresión de ser perfectamente legítima como crítica útil de la sociedad. Participa del debate de ideas, oxígeno de nuestras democracias. Sin embargo, el comunismo del que hablamos aquí no se sitúa en el cielo de las ideas. Se trata de un comunismo muy real que ha existido en una época determinada, en países concretos, encarnado por dirigentes célebres —Lenin, Stalin, Mao, Hô Chi Minh, Castro, etc., y, más cerca de nuestra historia nacional, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais—.2
Sea cual sea el grado de implicación de la doctrina comunista anterior a 1917 en la práctica del comunismo real —un tema sobre el que volveremos—, fue este el que puso en funcionamiento una represión sistemática, hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de gobierno. ¿Es inocente, sin embargo, la ideología? Algunos espíritus apesadumbrados o escolásticos siempre podrán defender que ese comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal. Sería evidentemente absurdo imputar a teorías elaboradas antes de Jesucristo, durante el Renacimiento o incluso en el siglo XIX, sucesos acontecidos durante el siglo XX. No obstante, como escribió Ignazio Silone, «verdaderamente, las revoluciones como los árboles se reconocen por sus frutos». No careció de razones el que los socialdemócratas rusos, conocidos con el nombre de «bolcheviques», decidieran en noviembre de 1917 denominarse «comunistas». Tampoco se debió al azar el que erigieran al pie del Kremlin un monumento a la gloria de aquellos que consideraban precursores suyos: Moro o Campanella.
Superando los crímenes individuales, los asesinatos puntuales, circunstanciales, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder, erigieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno. Es cierto que al cabo de un lapso de tiempo variable —que va de algunos años en Europa del Este a varias décadas en la URSS o en China— el terror perdió su vigor y los regímenes se estabilizaron en una gestión de la represión cotidiana a través de la censura de todos los medios de comunicación, del control de las fronteras y de la expulsión de los disidentes. Pero la «memoria del terror» continuó asegurando la credibilidad, y por lo tanto la eficacia, de la amenaza represiva. Ninguna de las experiencias comunistas que en algún momento fueron populares en Occidente escapó de esa ley: ni la China del «Gran Timonel», ni la Corea de Kim Il Sung, ni siquiera el Vietnam del «agradable Tío Ho» o la Cuba del radiante Fidel, acompañado por el puro Che Guevara, sin olvidar la Etiopía de Mengistu, la Angola de Neto y el Afganistán de Najibullah.
Sin embargo, los crímenes del comunismo no han sido sometidos a una evaluación legítima y normal tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista moral. Sin duda, esta es una de las primeras ocasiones en que se intenta realizar un acercamiento al comunismo interrogándose acerca de esta dimensión criminal como si se tratara de una cuestión a la vez central y global. Se nos replicará que la mayoría de estos crímenes respondían a una «legalidad» aplicada por instituciones que pertenecían a regímenes en ejercicio, reconocidos en el plano internacional y cuyos jefes fueron recibidos con gran pompa por nuestros propios dirigentes. Pero ¿acaso no sucedió lo mismo con el nazismo? Los crímenes que exponemos en este libro no se definen de acuerdo con la jurisdicción de los regímenes comunistas, sino con la del código no escrito de los derechos naturales de la Humanidad.
La historia de los regímenes y de los partidos comunistas, de su política, de sus relaciones con sus sociedades nacionales y con la comunidad internacional, no se resumen en esa dimensión criminal, ni incluso en una dimensión de terror y de represión. En la URSS y en las «democracias populares» después de la muerte de Stalin, en China después de la de Mao, el terror se atenuó, la sociedad comenzó a recuperar su tendencia y la «coexistencia pacífica»; incluso si se trataba de «una continuación de la lucha de clases bajo otras formas» se convirtió en un dato permanente de la vida internacional. No obstante, los archivos y los abundantes testimonios muestran que el terror fue desde sus orígenes una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno. Abandonemos la idea de que determinado fusilamiento de rehenes, determinada matanza de obreros sublevados, determinada hecatombe de campesinos muertos de hambre solo fueron «accidentes» coyunturales, propios de determinado país o determinada época. Nuestra trayectoria supera cada terreno específico y considera la dimensión criminal como una de las dimensiones propias del conjunto del sistema comunista durante todo su período de existencia.
¿De qué vamos a hablar? ¿De qué crímenes? El comunismo ha cometido innumerables: primero, crímenes contra el espíritu, pero también crímenes contra la cultura universal y contra las culturas nacionales. Stalin hizo demoler centenares de iglesias en Moscú. Ceaucescu destruyó el corazón histórico de Bucarest para edificar en su lugar edificios y trazar avenidas megalómanas. Pol Pot ordenó desmontar piedra a piedra la catedral de Phnom Penh y abandonó a la jungla los templos de Angkor. Durante la Revolución cultural maoísta, los Guardias Rojos destrozaron o quemaron tesoros inestimables. Sin embargo, por graves que pudieran ser a largo plazo esas destrucciones para las naciones implicadas y para la Humanidad en su totalidad, ¿qué peso pueden tener frente al asesinato masivo de personas, de hombres, de mujeres, de niños?
Nos hemos limitado, por lo tanto, a los crímenes contra las personas, que constituyen la esencia del fenómeno de terror. Estos responden a una nomenclatura común incluso, aunque una práctica concreta se encuentre más acentuada en un régimen específico: la ejecución por medios diversos (fusilamientos, horca, ahogamiento, apaleamiento; y en algunos casos, gas militar, veneno o accidente automovilístico), la destrucción por hambre (hambrunas provocadas y/o no socorridas) y la deportación, o sea, la muerte que podía acontecer en el curso del transporte (marchas a pie o en vagones de ganado) o en los lugares de residencia y/o de trabajos forzados (agotamiento, enfermedad, hambre, frío). El caso de los períodos denominados de «guerra civil» es más complejo: no resulta fácil distinguir lo que deriva de la lucha entre el poder y los rebeldes y lo que es matanza de poblaciones civiles.
No obstante, podemos establecer un primer balance numérico que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones pero que, según estimaciones personales, proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema:
• URSS, 20 millones de muertos,
• China, 65 millones de muertos,
• Vietnam, 1 millón de muertos,
• Corea del Norte, 2 millones de muertos,
• Camboya, 2 millones de muertos,
• Europa oriental, 1 millón de muertos,
• América Latina, 150.000 muertos,
• Africa, 1,7 millones de muertos,
• Afganistán, 1,5 millones de muertos,
• Movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder, una decena de miles de muertos.
El total se acerca a la cifra de cien millones de muertos.
Este grado de magnitud oculta grandes diferencias entre las distintas situaciones. Resulta indiscutible que en términos relativos la «palma» se la lleva Camboya, donde Pol Pot, en tres años y medio, llegó matar de la manera más atroz —hambre generalizada, tortura— aproximadamente a la cuarta parte de la población total del país. Sin embargo, la experiencia maoísta sobrecoge por la magnitud de las masas afectadas. En cuanto a la Rusia leninista y estalinista hiela la sangre por su aspecto experimental pero perfectamente reflexionado, lógico y político.
Este acercamiento elemental no puede agotar la cuestión cuya profundización implica un salto «cualitativo», que descansa en una definición del crimen. Esta tiene que relacionarse con criterios «objetivos» y jurídicos. La cuestión del crimen cometido por un Estado fue abordada por primera vez desde un ángulo jurídico, en 1945, en el tribunal de Nüremberg instituido por los Aliados para juzgar los crímenes nazis. La naturaleza de esos crímenes quedó definida en el artículo 6 del estatuto del tribunal, que señala tres crímenes mayores: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la Humanidad. Ahora bien, un examen de conjunto de los crímenes cometidos bajo el régimen leninista/estalinista, y después en el mundo comunista en general, nos lleva a reconocer en los mismos cada una de estas tres categorías.
Los crímenes contra la paz aparecen definidos por el artículo 6a y se refieren a «la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la realización de una guerra de agresión, o de una guerra en que se violen tratados, pactos o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en una conspiración para la realización de uno cualquiera de los actos precedentes». Stalin cometió sin ningún género de dudas este tipo de crimen, aunque solo fuera al negociar en secreto con Hitler, mediante los tratados de 23 de agosto y de 28 de septiembre de 1939, el reparto de Polonia y la anexión a la URSS de los Estados bálticos, de la Bukovina del norte y de Besarabia. El tratado del 23 de agosto, al liberar a Alemania del peligro de una guerra en dos frentes, provocó de forma directa el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Stalin perpetró un nuevo crimen contra la paz al agredir a Finlandia el 30 de noviembre de 1939. El ataque inopinado de Corea del Norte contra Corea del Sur el 25 de junio de 1950 y la intervención masiva del ejército de China comunista tienen las mismas características. Los métodos de subversión, utilizados de manera alternativa por los partidos comunistas dirigidos desde Moscú, podrían ser igualmente asimilados a los crímenes contra la paz, porque su acción ha desembocado en guerras. Así, un golpe de Estado comunista en Afganistán llevó, el 27 de diciembre de 1979, a una intervención militar masiva de la URSS, dando inicio a una guerra.
Los crímenes de guerra aparecen definidos en el artículo 6b como «las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Estas violaciones comprenden, sin limitarse a estas conductas, el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o con cualquier otra finalidad, de las poblaciones civiles en los territorios ocupados, el asesinato o los malos tratos de los prisioneros de guerra o de las personas localizadas en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos o la devastación no justificada por las exigencias militares». Las leyes y costumbres de la guerra aparecen inscritas en convenciones de las que la más conocida es la Convención de La Haya de 1907, que estipula: «En tiempo de guerra, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo el imperio de los principios del derecho de gentes tal y como se derivan de los usos establecidos por las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública».
Ahora bien, Stalin ordenó o autorizó numerosos crímenes de guerra, siendo el más espectacular la liquidación de la casi totalidad de los oficiales polacos hechos prisioneros en 1939, de los que solo son un episodio los 45.000 muertos de Katyn. Sin embargo, otros crímenes de mucha mayor amplitud han pasado inadvertidos, como el asesinato o la muerte en el Gulag de centenares de miles de soldados alemanes capturados entre 1943 y 1945. A esto se añaden las violaciones en masa de mujeres alemanas por los soldados del Ejército Rojo en la Alemania ocupada, sin hablar del saqueo sistemático, llevado a cabo por el Ejército Rojo, de todo útil industrial localizado en los países ocupados. Tienen cabida en el mismo artículo 6b los resistentes organizados que combatieron el poder comunista de manera abierta, cuando fueron hechos prisioneros y fusilados o deportados. Por ejemplo, los militares de las organizaciones polacas de resistencia antinazi (POW, AK), los miembros de las organizaciones de guerrilleros armados bálticos y ucranianos, los resistentes afganos, etc.
La expresión «crimen contra la Humanidad» apareció por primera vez el 18 de mayo de 1915, en una declaración contra Turquía suscrita por Francia, Inglaterra y Rusia en relación con la matanza de los armenios, calificada de «nuevo crimen de Turquía contra la Humanidad y la civilización». Los abusos nazis impulsaron al tribunal de Nüremberg a redefinir la noción en su artículo 6c: «El asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra todas las poblaciones civiles, antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando estos actos o persecuciones hayan o no constituido una violación del derecho interno del país en que fueron perpetrados, fueran cometidos a continuación de cualquiera de los crímenes que entran dentro de la competencia del tribunal, o en relación con ese crimen».
En su requisitoria de Nüremberg, François de Menthon, fiscal del Tribunal Supremo francés, subrayaba la dimensión ideológica de estos crímenes:
Me propongo demostrarles que toda comisión de crímenes organizada y masiva deriva de lo que me permitiría denominar un crimen contra el espíritu, quiero decir de una doctrina que, negando todos los valores espirituales, racionales o morales, sobre los que los pueblos han intentando desde hace milenios hacer progresar la condición humana, pretende sumergir a la Humanidad en la barbarie, y no ya en la barbarie natural y espontánea de los pueblos primitivos, sino en una barbarie demoníaca ya que es consciente de sí misma y utiliza para la consecución de sus fines todos los medios materiales puestos a disposición del hombre por la ciencia contemporánea. El pecado original del nacionalsocialismo, a partir del cual se derivan todos los crímenes, es este pecado contra el espíritu. Esta doctrina monstruosa es la del racismo. (…) Ya se trate de crimen contra la paz o de crímenes de guerra, no nos encontramos ante una criminalidad accidental, ocasional, que los acontecimientos podrían ciertamente no justificar, pero sí explicar. Nos encontramos, por el contrario, ante una criminalidad sistemática que deriva de forma directa y necesaria de una doctrina monstruosa, servida con una voluntad deliberada por los dirigentes de la Alemania nazi.
François de Menthon precisaba igualmente que las deportaciones destinadas a asegurar una mano de obra suplementaria para la máquina de guerra alemana y las que pretendían exterminar a los opositores no eran sino «una consecuencia natural de la doctrina nacionalsocialista para la que el hombre no tiene ningún valor en sí, cuando no se halla al servicio de la raza alemana». Todas las declaraciones en el tribunal de Nüremberg insistían en una de las características mayores del crimen contra la Humanidad: el hecho de que el poder del Estado fuera puesto al servicio de una política y de una práctica criminales. Sin embargo, la competencia del tribunal se hallaba limitada a los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Resultaba, por lo tanto, indispensable ampliar la noción jurídica a situaciones que no se relacionaran con esta guerra. El nuevo Código penal francés, promulgado el 23 de julio de 1992, define así el crimen contra la Humanidad: «La deportación, la reducción a la esclavitud o la práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, de arrestos de personas seguidos por su desaparición, de la tortura o de actos inhumanos, inspirados por motivos políticos, filosóficos, raciales o religiosos, y organizados en ejecución de un plan concertado en relación con un grupo de la población civil» (el énfasis es nuestro).
Ahora bien, todas estas definiciones, en particular la reciente definición francesa, se aplican a numerosos crímenes cometidos bajo Lenin, y sobre todo bajo Stalin, y posteriormente en todos los países de régimen comunista con la excepción (a beneficio de inventario) de Cuba y de la Nicaragua de los sandinistas. La condición principal no parece que pueda discutirse: los regímenes comunistas han actuado «en el nombre de un Estado que ha practicado una política de hegemonía ideológica». Precisamente en nombre de esta doctrina, fundamento lógico y necesario del sistema, fueron asesinados decenas de millones de inocentes sin que pudiera imputárseles ningún acto en particular, a menos que se reconozca que era un crimen el ser noble, burgués, kulak, ucraniano e incluso obrero o… miembro del partido comunista. La intolerancia activa formaba parte del programa puesto en funcionamiento. ¿No fue el jefe supremo de los sindicatos soviéticos, Tomski, el que el 13 de noviembre de 1927 declaraba en Trud:? «Entre nosotros también pueden existir otros partidos. Pero este es el principio fundamental que nos distingue de Occidente. La situación imaginable es la siguiente: ¡un partido reina y todos los demás están en prisión!»3.
La noción de crimen contra la humanidad es compleja y abarca crímenes expresamente mencionados. Uno de los más específicos es el genocidio. Tras el genocidio de los judíos cometido por los nazis, y a fin de precisar el artículo 6c del tribunal de Nüremberg, la noción fue definida por una convención de las Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1948:
Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) asesinatos de miembros del grupo, b) atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) sumisión intencionada del grupo a condiciones de existencia que deben acarrear su destrucción física total o parcial, d) medidas que pretendan estorbar los nacimientos en el seno del grupo, e) traslados forzados de niños del grupo a otro grupo.
El nuevo Código penal francés proporciona una definición aún más amplia del genocidio: «El hecho, en ejecución de un plan concertado que tiende a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario» (el énfasis es nuestro). Esta definición jurídica no contradice el enfoque más filosófico de André Frossard para el que «existe crimen contra la Humanidad cuando se mata a alguien con el pretexto de que ha nacido»4. Y en su breve y magnífico relato titulado Todo pasa, Vassili Grossman dice de Iván Grigorievich, su héroe, que regresa de los campos de concentración: «Había seguido siendo lo que era desde su nacimiento, un hombre»5. Precisamente por eso había caído bajo el golpe del terror. La definición francesa permite subrayar que el genocidio no es siempre del mismo tipo (racial como en el caso de los judíos), sino que puede también ir dirigido contra grupos sociales. En un libro publicado en Berlín en 1924, titulado El terror rojo en Rusia, el historiador ruso, y socialista, Serguei Melgunov, citaba a Latzis, uno de los primeros jefes de la Cheka (la policía política soviética) que, el 1 de noviembre de 1918, proporcionó directrices a sus esbirros: «No hacemos la guerra contra las personas en particular. Exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis, durante la investigación, documentos o pruebas sobre lo que el acusado ha cometido, mediante acciones o palabras, contra la autoridad soviética. La primera pregunta que debéis formularle es la de a qué clase pertenece, cuáles son su origen, su educación, su instrucción, su profesión»6.
De entrada, Lenin y sus camaradas se situaron en el marco de una «guerra de clases» sin compasión en la que el adversario político, ideológico o incluso la población recalcitrante eran considerados —y tratados— como enemigos y debían ser exterminados. Los bolcheviques decidieron eliminar, legalmente pero también físicamente, toda oposición y toda resistencia, incluso pasiva, a su poder hegemónico, no solo cuando esta procedía de grupos de oposición política, sino también de grupos sociales en sentido estricto —la nobleza, la burguesía, la intelligentsia, la Iglesia, etc., y categorías profesionales (los oficiales, los policías…)— y confirieron en ocasiones a esta acción una dimensión genocida. Desde 1920, la «descosaquización» encaja ampliamente en la definición de genocidio: el conjunto de una población con una implantación territorial fuertemente determinada, los cosacos, fue exterminada por su condición de tal. Los hombres fueron fusilados, y las mujeres, los niños y los ancianos, deportados, las poblaciones arrasadas o entregadas a nuevos ocupantes no cosacos. Lenin asimilaba a los cosacos con la Vendée durante la Revolución francesa, y deseaba aplicarles el tratamiento que Gracchus Babeuf, «el inventor» del comunismo moderno, calificaba desde 1795 de «populicida»7.
La «deskulakización» de 1930-1932 solo fue una reanudación a gran escala de la «descosaquización» teniendo por añadidura la reivindicación de la operación por parte de Stalin, cuya frase oficial, pregonada por la propaganda del régimen, era «exterminar a los kulaks como clase». Los kulaks que se resistieron a la colectivización fueron fusilados; los demás resultaron deportados con mujeres, niños y ancianos. Es cierto que no todos fueron directamente exterminados, pero el trabajo forzado al que se vieron obligados, en zonas sin roturar de Siberia o del Gran Norte, les dejó pocas oportunidades de sobrevivir. Varios centenares de miles dejaron la vida en estos lugares pero el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido. Por lo que se refiere a la gran hambruna ucraniana de 1932-1933, vinculada a la resistencia de las poblaciones rurales contra la colectivización forzosa, provocó en unos meses la muerte de seis millones de personas.
En este caso, el genocidio «de clase» se unió al genocidio «de raza»: la muerte por inanición de un hijo de kulak ucraniano deliberadamente entregado al hambre por el régimen estalinista «equivale» a la muerte por inanición de un niño judío del gueto de Varsovia entregado al hambre por el régimen nazi. Esta constatación no pone en absoluto en tela de juicio la «singularidad de Auschwitz»: la movilización de los recursos técnicos más modernos y la puesta en funcionamiento de un verdadero «proceso industrial» —la construcción de una «fábrica de exterminio»—, el uso de gases y la cremación. Sin embargo, subraya una particularidad de muchos regímenes comunistas: la utilización sistemática del «arma del hambre». El régimen tiende a controlar la totalidad de las reservas de alimentos disponibles y, mediante un sistema de racionamiento a veces muy sofisticado, solo la redistribuye en función del «mérito» o del «demérito» de unos y de otros. Este salto puede llegar incluso a provocar gigantescas hambrunas. Recordemos que, en el período posterior a 1918, solo los países comunistas conocieron hambres que llevaron a la muerte a centenares de miles, incluso de millones de hombres. Todavía en la última década, dos de los países de África que se aferraban al marxismo-leninismo —Etiopía y Mozambique— tuvieron que experimentar mortíferas hambrunas.
Puede realizarse un primer balance global de estos crímenes:
• fusilamiento de decenas de miles de rehenes o de personas confinadas en prisión sin juicio y asesinato de centenares de miles de obreros y de campesinos rebeldes entre 1918 y 1922;
• hambruna de 1922 que provocó la muerte de cinco millones de personas;
• liquidación y deportación de los cosacos del Don en 1920;
• asesinato de decenas de miles de personas en los campos de concentración entre 1918 y 1930;
• liquidación de cerca de 690.000 personas durante la Gran Purga de 1937-1938;
• deportación de dos millones de kulaks (o de gente a la que se calificó de tales) en 1930-1932;
• destrucción por el hambre provocado y no auxiliado de seis millones de ucranianos en 1932-1933;
• deportación de centenares de miles de personas procedentes de Polonia, Ucrania, los países bálticos, Moldavia y Besarabia en 1939-1941 y después en 1944-1945;
• deportación de los alemanes del Volga en 1941;
• deportación-abandono de los tártaros de Crimea en 1943;
• deportación-abandono de los chechenos en 1944;
• deportación-abandono de los ingushes en 1944;
• deportación-liquidación de las poblaciones urbanas de Camboya entre 1975 y 1978;
• lenta destrucción de los tibetanos por los chinos desde 1950, etc.
No acabaríamos de enumerar los crímenes del leninismo y del estalinismo, a menudo reproducidos de forma casi idéntica por los regímenes de Mao Zedong, de Kim Il Sung, de Pol Pot.
Queda una difícil cuestión epistemológica: ¿está capacitado el historiador para utilizar, en su descripción y su interpretación de los hechos, nociones como las de «crimen contra la Humanidad» o «genocidio» que arrancan, como hemos visto, del ámbito jurídico? ¿Acaso no dependen demasiado estas nociones de imperativos coyunturales —la condena del nazismo en Nüremberg— para ser integradas en una reflexión histórica que pretende establecer un análisis pertinente a medio plazo? Además ¿no se encuentran estas nociones demasiado cargadas de «valores» susceptibles de «falsear» la objetividad del análisis histórico?
En relación con lo primero, la historia de este siglo ha puesto de manifiesto que la práctica, por parte de estados o de partidos estatales, de la matanza en masa no fue algo exclusivo de los nazis. Bosnia o Ruanda prueban que estas prácticas perduran y que constituyen sin lugar a dudas una de las características principales del siglo XX.
En relación con lo segundo, no es cuestión de regresar a las concepciones históricas del siglo XIX en virtud de las cuales el historiador pretendía más «juzgar» que «comprender». No obstante, frente a inmensas tragedias humanas directamente provocadas por algunas concepciones ideológicas y políticas, ¿puede el historiador abandonar cualquier principio de referencia a una concepción humanista —relacionada con nuestra civilización judeo-cristiana y con nuestra cultura democrática— por ejemplo, el respeto de la persona humana? Numerosos historiadores de prestigio no dudan en utilizar la expresión «crimen contra la Humanidad» para calificar los crímenes nazis, como es el caso de Jean-Pierre Azema en un artículo sobre «Auschwitz»8 o Pierre Vidal-Naquet a propósito del proceso Touvier9. Nos parece, por lo tanto, que no es ilegítimo utilizar estas nociones para definir algunos de los crímenes cometidos en los regímenes comunistas.
Además de la cuestión de la responsabilidad directa de los comunistas en el poder, se plantea la de la complicidad. El Código Penal canadiense, reformado en 1987, considera, en su artículo 8 (3.77), que los delitos de crimen contra la Humanidad incluyen los casos de tentativa, de complicidad, de consejo, de ayuda, de estímulo o de complicidad de hecho10. Son igualmente asimilados a los crímenes contra la Humanidad —artículo 7 (3.76)— «la tentativa, la conspiración, la complicidad después del hecho, el consejo, la ayuda o el estímulo en relación con este hecho» (el énfasis es nuestro). Ahora bien, de los años veinte a los años cincuenta, los comunistas de todo el mundo y otras muchas personas aplaudieron hasta romperse las manos la política de Lenin y después la de Stalin. Centenares de miles de personas entraron en las filas de la Internacional Comunista y de las secciones locales del «partido mundial de la revolución». En los años cincuenta-setenta, otros centenares de miles de personas incensaron al «Gran Timonel» de la revolución china y cantaron los méritos del Gran Salto Adelante o de la Revolución cultural. En una época aún más cercana a la nuestra, fueron numerosos los que se felicitaron por que Pol Pot había tomado el poder11. Muchos responderán que «no sabían nada» y es verdad que no era siempre fácil saber al haber convertido los regímenes comunistas el secreto en uno de sus métodos privilegiados de defensa. Pero muy a menudo, esta ignorancia era solo el resultado de una ceguera provocada por la fe militante y a partir de los años cuarenta y cincuenta, muchos de estos hechos eran conocidos e indiscutibles. Ahora bien, si muchos de estos turiferarios han abandonado hoy sus ídolos de antaño, lo han hecho de manera silenciosa y discreta. ¿Qué debe pensarse de la amoralidad profunda que se da en renunciar a un compromiso público en el secreto de las almas sin extraer ninguna lección de ello?
En 1969, uno de los precursores en el estudio del terror comunista, Robert Conquest, escribía: «El hecho de que tanta gente “avalara” de manera efectiva (la Gran Purga) fue sin duda uno de los factores que posibilitaron toda la Purga. Los procesos especialmente solo habrían despertado escaso interés de no ser porque fueron dados por buenos por algunos comentaristas extranjeros, por lo tanto “independientes”. Estos últimos deben, al menos en cierta medida, aceptar la responsabilidad de haber sido cómplices en estos asesinatos políticos, o, como mínimo, en el hecho de que estos se renovaran cuando la primera operación, el proceso Zinoviev (en 1936) se benefició de un crédito injustificado»12. Si se juzga por esta razón la complicidad moral e intelectual de cierto número de no comunistas, ¿qué se puede decir de la complicidad de los comunistas? ¿No se debe recordar que Louis Aragon lamentó públicamente en un poema de 1931 el haber solicitado la creación de una policía política en Francia13, incluso aunque por un momento pareció criticar el período estalinista?
Joseph Berger, antiguo cuadro de la Komintern14 que fue «purgado» y conoció los campos de concentración, cita la carta que recibió de una antigua deportada del Gulag, que siguió siendo miembro del partido después de su regreso de los campos de concentración: «Los comunistas de mi generación aceptaron la autoridad de Stalin. Aprobaron sus crímenes. Esto es cierto no solamente en relación con los comunistas soviéticos sino también respecto a los del mundo entero, y esta mancha nos marca de forma individual y colectiva. Solo podemos borrarla actuando de tal manera que nunca pueda volver a producirse nada parecido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdimos entonces el espíritu o es ahora cuando nos hemos convertido en traidores al comunismo? La verdad es que todos, incluidos aquellos que estaban más cerca de Stalin, convertimos ciertos crímenes en lo contrario de lo que eran. Los tomamos por contribuciones importantes a la victoria del socialismo. Creimos que todo lo que fortalecía el poder político del partido comunista en la Unión Soviética y en el mundo era una victoria para el socialismo. Nunca imaginamos que pudiera existir en el seno del comunismo un conflicto entre la política y la ética»15.
Por su parte, Berger matiza la afirmación: «Yo considero que si bien puede condenarse la actitud de aquellos que aceptaron la política de Stalin, lo que no fue el caso de todos los comunistas, es más difícil reprocharles el no haber conseguido que esos crímenes resultaran imposibles. Creer que algunos hombres, incluso de elevada posición, podían contrarrestar sus planes, significa que no se comprende nada de lo que fue su despotismo bizantino». Con todo, Berger tiene «la excusa» de haberse encontrado en la URSS y por lo tanto de haberse visto atrapado entre las fauces de la máquina infernal sin poder escapar de ella. Pero ¿qué ceguera empujó a los comunistas de Europa occidental que no caían bajo la amenaza directa del NKVD para que continuaran cantando las loas del sistema y de su jefe? ¡Ya tenía que haber sido poderoso el filtro mágico que los mantenía bajo aquella sumisión! En su notable obra sobre la Revolución rusa —La Tragedia soviética— Martin Malia levanta una esquina del velo al hablar de «esa paradoja de un gran ideal que llevó a un gran crimen»16. Annie Kriegel, otra relevante analista del comunismo, insistía en esta articulación casi necesaria de las dos caras del comunismo: una luminosa y la otra sombría.
Tzvetan Todorov proporciona una primera respuesta para esta paradoja: «El habitante de una democracia occidental desearía creer que el totalitarismo es completamente ajeno a las aspiraciones humanas normales. Ahora bien, si así hubiera sido el totalitarismo no se habría mantenido durante tanto tiempo ni habría arrastrado a tanto individuos en pos de sí. Por el contrario, es una máquina de una eficacia impresionante. La ideología comunista propone la imagen de una sociedad mejor y nos impulsa a aspirar a ella: ¿acaso no es parte integrante de la identidad humana el deseo de transformar el mundo en nombre de un ideal? (…) Además, la sociedad comunista priva al individuo de sus responsabilidades: son siempre “ellos” los que deciden. Ahora bien, la responsabilidad es un fardo que a menudo resulta pesado de llevar (…) La atracción ejercida por el sistema totalitario, experimentada inconscientemente por individuos muy numerosos, procede de cierto temor hacia la libertad y la responsabilidad, lo que explica la popularidad de todos los regímenes autoritarios (esa es la tesis de Erich Fromm en El miedo a la libertad). Existe una “servidumbre voluntaria” decía ya La Boétie»17.
La complicidad de aquellos que se han entregado a la servidumbre voluntaria no ha sido ni es siempre abstracta y teórica. El sencillo acto de aceptar y/o esparcir una propaganda destinada a ocultar la verdad evidenciaba y evidencia siempre complicidad activa. Porque la publicidad es el único medio —aunque no sea siempre eficaz como puso de manifiesto la tragedia de Ruanda— de combatir los crímenes en masa cometidos en secreto, al abrigo de las miradas indiscretas.
El análisis de esta realidad central del fenómeno comunista en el poder —dictadura y terror— no resulta fácil. Jean Ellenstein ha definido el fenómeno estalinista como una mezcla de tiranía griega y de despotismo oriental. La fórmula resulta seductora pero no tiene en cuenta el carácter moderno de esta experiencia y su alcance totalitario distinto del que encontramos en las formas de dictadura anteriormente conocidas. Un examen comparativo rápido permitirá que se la sitúe mejor.
En primer lugar se podría hacer referencia a la tradición rusa de opresión. Los bolcheviques combatieron el régimen de terror del zar que, no obstante, fue apenas una sombra de los horrores del bolchevismo en el poder. El zar enviaba a los prisioneros políticos ante una justicia verdadera; y la defensa podía expresarse tanto, o incluso más, que la acusación y utilizar como testigo a una opinión pública nacional inexistente en un régimen comunista y sobre todo a la opinión pública internacional. Los presos y los condenados se beneficiaban de una reglamento de prisiones y el régimen de confinamiento o incluso de deportación era relativamente suave. Los deportados podían marchar con su familia, leer y escribir lo que les pareciera, cazar, pescar y encontrarse en los momentos de ocio con sus compañeros de «infortunio». Lenin y Stalin lo pudieron experimentar personalmente. Incluso Los recuerdos de la casa de los muertos de Dostoyevski, que tanto sobrecogieron a la opinión pública al ser publicados, parecen bastante anodinos cuando se procede a compararlos con los horrores del comunismo. Ciertamente hubo en la Rusia de los años 1880-1914 tumultos e insurrecciones reprimidas duramente por un sistema político arcaico. Sin embargo, de 1825 a 1917, el número total de personas condenadas a muerte en Rusia por sus opiniones o su acción política fue de 6.360, de las que 3.932 fueron ejecutadas —191 de 1825 a 1905 y 3.741 de 1906 a 1910—, cifra que ya había sido superada por los bolcheviques en marzo de 1918, después de estar en el poder solamente cuatro meses. El balance de la represión zarista no tiene, por lo tanto, punto de comparación con el del terror comunista.
En los años veinte a cuarenta el comunismo estigmatizó violentamente el terror practicado por los regímenes fascistas. Un examen rápido de las cifras muestra, también en este caso, que las cosas no son tan sencillas. El fascismo italiano, el primero en actuar y que abiertamente se reivindicó como «totalitario», ciertamente encarceló y a menudo maltrató a sus adversarios políticos. Sin embargo, rara vez llegó hasta el asesinato y, por lo menos durante los años treinta, Italia contaba con algunos centenares de presos políticos y varios centenares de confinati —internados en residencia vigilada en las islas— y, es cierto, decenas de miles de exiliados políticos.
Hasta la guerra, el terror nazi apuntó hacia algunos grupos. Los opositores al régimen —principalmente comunistas, socialistas, anarquistas, algunos sindicalistas— fueron reprimidos de manera abierta, encarcelados en prisiones y sobre todo internados en campos de concentración, sometidos a severas vejaciones. En total, de 1933 a 1939, alrededor de 20.000 militantes de izquierdas fueron asesinados después de ser juzgados o sin ser juzgados en los campos de concentración y las prisiones. Esto sin mencionar los ajustes de cuentas internas del nazismo como la «Noche de los cuchillos largos» en junio de 1934. Otra categoría de víctimas destinada a la muerte fueron los alemanes de los que se consideraba que no correspondían a los criterios raciales del «gran ario rubio»: enfermos mentales, minusválidos, ancianos. Hitler decidió pasar a la acción aprovechando la guerra: 70.000 alemanes fueron víctimas de un programa de eutanasia mediante el gaseamiento entre el final de 1939 y el inicio de 1941, hasta que las Iglesias elevaron sus protestas y el programa fue detenido. Los métodos de gaseamiento puestos entonces a punto fueron aplicados al tercer grupo de víctimas, los judíos.
Hasta que se produjo el estallido de la guerra, las medidas de exclusión relacionadas con ellos fueron generalizadas, pero su persecución llegó a su apogeo durante la «Noche de los cristales rotos»18 con varios centenares de muertos y 35.000 detenciones en campos de concentración. Hasta que comenzó la guerra, y sobre todo a partir del ataque contra la URSS, no se produjo un desencadenamiento del terror nazi cuyo balance resumido es el siguiente: 15 millones de civiles muertos en los países ocupados; 5,1 millones de judíos; 3,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos; 1,1 millón de deportados muertos en los campos, varios centenares de miles de gitanos. A estas víctimas se añadieron 8 millones de personas condenadas a trabajos forzados y 1,6 millones de detenidos en campos de concentración que no fallecieron.
El terror nazi ha sobrecogido las mentes por tres razones. En primer lugar, porque afectó directamente a los europeos. Además, al haber sido vencidos los nazis y juzgados sus principales dirigentes en Nüremberg, sus crímenes fueron señalados y estigmatizados de manera oficial como tales. Finalmente, el descubrimiento del genocidio perpetrado contra los judíos constituyó un trauma para las conciencias por su carácter en apariencia irracional, su dimensión racista y la radicalidad del crimen.
No tenemos aquí el propósito de establecer no se sabe qué macabra aritmética comparativa, qué contabilidad por partida doble del horror o qué jerarquía en la crueldad. Sin embargo, los hechos son testarudos y ponen de manifiesto que los regímenes comunistas cometieron crímenes que afectaron a unos a cien millones de personas, contra unos 25 millones de personas aproximadamente del nazismo. Este sencillo dato debe por lo menos llevar a una reflexión comparativa acerca de la similitud entre el régimen que fue considerado a partir de 1945 como el más criminal del siglo, y un sistema comunista que conservó hasta 1991 toda su legitimidad internacional y que, hasta el día de hoy, se mantiene en el poder en algunos países y conserva adeptos en todo el mundo. Y aunque muchos partidos comunistas han reconocido tardíamente los crímenes del estalinismo, en su mayoría, no han abandonado los principios de Lenin y tampoco se interrogan sobre su propia implicación en el fenómeno terrorista.
Los métodos puestos en funcionamiento por Lenin y sistematizados por Stalin y sus émulos no solamente recuerdan los métodos nazis sino que muy a menudo los precedieron. A este respecto, Rudolf Höss, el encargado de crear el campo de Auschwitz, y su futuro comandante, pronunció frases muy significativas: «La dirección de Seguridad hizo llegar a los comandantes de los campos una documentación detallada en relación con el tema de los campos de concentración rusos. Partiendo de testimonios de evadidos, se exponían con todo detalle las condiciones que reinaban en los mismos. Se subrayaban en ellos de manera particular que los rusos aniquilaban poblaciones enteras empleándolas en trabajos forzados»19. Sin embargo, el hecho de que los comunistas inauguraran el grado y las técnicas de violencia en masa y que los nazis pudieran inspirarse en ellas no implica, desde nuestro punto de vista, que se pueda establecer una relación directa causa-efecto entre la toma del poder por los bolcheviques y el surgimiento del nazismo.
Desde finales de los años veinte, la GPU (nueva denominación de la Cheka) inauguró el método de cuotas: cada región, cada distrito debía detener, deportar o fusilar un porcentaje dado de personas que pertenecieran a segmentos sociales «enemigos». Esos porcentajes eran definidos por la dirección del partido. La locura planificadora y la manía estadística no solo afectaron a la economía sino que también se apoderaron del ámbito del terror. Desde 1920, con la victoria del Ejército Rojo sobre el Ejército Blanco, en Crimea aparecieron métodos estadísticos, incluso sociológicos: las víctimas fueron seleccionadas según criterios precisos establecidos sobre la base de cuestionarios a los que nadie podía sustraerse. Los mismos métodos «sociológicos» serán puestos en funcionamiento por los soviéticos para organizar las deportaciones y liquidaciones masivas en los estados bálticos y en la Polonia ocupada en 1939-1941. El transporte de los deportados en vagones de ganado dio lugar a las mismas «aberraciones» que en el caso nazi: en 1943-1944, en plena guerra, Stalin ordenó retirar del frente miles de vagones y centenares de miles de hombres de las tropas especiales del NKVD para asegurar en el plazo bien breve de unos días la deportación de los pueblos del Cáucaso. Esta lógica genocida —que consiste, citando el Código penal francés, en «la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario»— aplicada por el poder comunista a grupos designados como enemigos, a sectores de su propia sociedad, fue llevada hasta su paroxismo por Pol Pot y sus Jemeres Rojos.
La relación entre nazismo y comunismo por lo que se refiere a sus exterminios respectivos resulta susceptible de causar sorpresa. Sin embargo, fue Vassili Grossman —cuya madre fue asesinada por los nazis en el gueto de Berdichev, que escribió el primer texto sobre Treblinka y fue uno de los autores del Libro negro sobre el exterminio de los judíos de la URSS—, quien en su relato Todo fluye hace decir a uno de sus personajes en relación con el hambre en Ucrania: «Los escritores y el mismo Stalin decían todos lo mismo: los kulaks son parásitos, queman el trigo, matan a los niños. Y se nos afirmó sin ambages: hay que levantar a las masas contra ellos y aniquilar a todos esos malditos, como clase». Añade: «Para matarlos, había que declarar: los kulaks no son seres humanos. Era exactamente igual que los alemanes cuando decían: los judíos no son seres humanos. Es lo que dijeron Lenin y Stalin: los kulaks no son seres humanos». Y Grossman concluye a propósito de los hijos de los kulaks: «Es como los alemanes que mataron a los hijos de los judíos en las cámaras de gas: no tenéis derecho a vivir, ¡sois judíos!»20.
En cada caso el objeto de los golpes no fueron individuos sino grupos. El terror tuvo como finalidad exterminar a un grupo designado como enemigo que, ciertamente, solo constituía una fracción de la sociedad, pero que fue golpeado en cuanto tal por una lógica genocida. Así, los mecanismos de segregación y de exclusión del «totalitarismo de clase» se asemejan singularmente a los del «totalitarismo de raza». La sociedad nazi futura debía ser construida alrededor de la «raza pura», la sociedad comunista futura alrededor de un pueblo proletario purificado de toda escoria burguesa. La remodelación de estas dos sociedades fue contemplada de la misma manera, incluso aunque los criterios de exclusión no fueran los mismos. Resulta, por lo tanto, falso pretender que el comunismo sea un universalismo: aunque el proyecto tiene una vocación mundial, una parte de la humanidad es declarada indigna de existir, como sucedía en el nazismo. La diferencia reside en que la poda por estratos (clases) reemplaza a la poda racial y territorial de los nazis. Los crímenes leninistas, estalinistas y maoístas y la experiencia camboyana plantean, por lo tanto, a la humanidad —así como a los juristas y a los historiadores— una cuestión nueva: ¿cómo calificar el crimen que consiste en exterminar, por razones político-ideológicas, no ya a individuos o a grupos limitados de opositores, sino a segmentos masivos de la sociedad? ¿Hay que inventar una nueva denominación? Algunos autores anglosajones así lo piensan y han creado el término «politicidio». ¿O es preciso llegar hasta el punto, como lo hacen los juristas checos, de calificar los crímenes cometidos bajo el régimen comunista de simplemente «crímenes comunistas»?
¿Qué se sabía de los crímenes del comunismo? ¿Qué se quería saber? ¿Por qué ha sido necesario esperar a finales de siglo para que este tema acceda a la condición de objeto de estudio científico? Porque resulta evidente que el estudio del terror estalinista y comunista en general, comparado con el estudio de los crímenes nazis, presenta un enorme retraso que hay que compensar, incluso aunque en el Este los estudios se multipliquen.
Resulta inevitable sentirse sobrecogido por un fuerte contraste. Los vencedores de 1945 colocaron legítimamente el crimen —y en particular el genocidio de los judíos— en el centro de su condena del nazismo. Numerosos investigadores en el mundo entero trabajan desde hace décadas sobre este tema. Se le han consagrado miles de libros, decenas de películas, algunas de ellas muy célebres y con perspectivas muy distintas como Noche y niebla o Shoah, La decisión de Sophie o La lista de Schindler. Raúl Hilberg, por citarle solo a él, centró su obra más importante en la descripción detallada de las formas de asesinato de los judíos en el III Reich21.
Ahora bien, no existen análisis de este tipo en relación con la cuestión de los crímenes comunistas. Mientras que los nombres de Himmler o de Eichman son conocidos en todo el mundo como símbolos de la barbarie contemporánea, los de Dzerzhinski, Yagoda o Yezhov son ignorados por la mayoría. En cuanto a Lenin, Hô Chi Minh e incluso Stalin aún siguen teniendo derecho a una sorprendente reverencia. ¡Un organismo del Estado francés, la Lotería, tuvo incluso la inconsciencia de asociar a Stalin y a Mao a una de sus campañas publicitarias! ¿A quién se le habría ocurrido utilizar a Hitler o a Goebbels en una operación similar?
La atención excepcional otorgada a los crímenes hitlerianos está perfectamente justificada. Responde a la voluntad de los supervivientes de testificar, de los investigadores de comprender y de las autoridades morales y políticas de confirmar los valores democráticos. Pero ¿por qué ese débil eco en la opinión pública de los testimonios relativos a los crímenes comunistas? ¿Por qué ese silencio incómodo de los políticos? Y, sobre todo, ¿por qué ese silencio «académico» sobre la catástrofe comunista que ha afectado, desde hace ochenta años, a cerca de una tercera parte del género humano en cuatro continentes? ¿Por qué esa incapacidad para colocar en el centro del análisis del comunismo un factor tan esencial como el crimen, el crimen en masa, el crimen sistemático, el crimen contra la Humanidad? ¿Nos encontramos frente a una imposibilidad de comprender? ¿No se trata más bien de una negativa deliberada de saber, de un temor a comprender?
Las razones de esta ocultación son múltiples y complejas. En primer lugar, ha tenido su papel la voluntad clásica y constante de los verdugos de borrar las huellas de sus crímenes y de justificar lo que no podían ocultar. El «informe secreto» de Jrushchov de 1956, que constituyó el primer reconocimiento de los crímenes comunistas por los mismos dirigentes comunistas, es también el de un verdugo que intenta a la vez enmascarar y cubrir sus propios crímenes —como dirigente del partido comunista en el período más acentuado del terror— atribuyéndolos solo a Stalin y prevaliéndose de la obediencia a las órdenes, para ocultar la mayor parte del crimen —solo habla de las víctimas comunistas, mucho menos numerosas que las demás— para hacer comentarios eufemísticos sobre estos crímenes —los califica de «abusos cometidos bajo Stalin»— y, finalmente, para justificar la continuidad del sistema con los mismos principios, las mismas estructuras y los mismos hombres.
Jrushchov da testimonio de ello con crudeza cuando señala las oposiciones con las que chocó durante la preparación del «informe secreto», en particular por parte de uno de los hombres de confianza de Stalin: «Kaganovich era un tiralevitas de tal magnitud que habría degollado a su propio padre si Stalin se lo hubiera señalado con un parpadeo diciéndole que era en interés de la Causa: la causa del estalinismo, por supuesto. (…) Discutía conmigo a causa del miedo egoísta que le corría por la piel. Obedecía al deseo impaciente de escapar de toda responsabilidad. Aunque hubiera crímenes, Kaganovich solo deseaba una cosa: estar seguro de que sus huellas quedarían borradas»22. El hermetismo absoluto de los archivos en los países comunistas, el control total de la prensa, de los medios y de todas las salidas hacia el extranjero, la propaganda sobre los «éxitos del régimen», todo este aparato de bloqueo de la información pretendía en primer lugar impedir que saliera a la luz la verdad sobre los crímenes.
No contentos con esconder sus crímenes, los verdugos combatieron por todos los medios a los hombres que intentaban informar. Porque algunos observadores y analistas intentaron iluminar a sus contemporáneos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto resultó particularmente claro en Francia en dos ocasiones. De enero a abril de 1949 se desarrolló en París el proceso que enfrentó a Víctor Kravchenko —exalto funcionario soviético que había escrito Yo escogí la libertad, donde describía la dictadura estalinista— con el periódico comunista dirigido por Louis Aragon, Les Lettres françaises, que cubrió de injurias a Kravchenko. De noviembre de 1950 a enero de 1951 se desarrolló, igualmente en París, otro proceso entre Les Lettres françaises (de nuevo) y David Rousset, un intelectual, antiguo trotskista, que había sido deportado a Alemania por los nazis y que, en 1946, había recibido el premio Renaudot por su libro El universo concentracionario. El 12 de noviembre de 1949, Rousset convocó a todos los antiguos deportados de los campos de concentración nazis para que formaran una comisión de investigación sobre los campos de concentración soviéticos, y fue atacado violentamente por la prensa comunista que negaba la existencia de aquellos campos. Con posterioridad a la convocatoria de Rousset, el 25 de febrero de 1950, en un artículo del Figaro littéraire titulado «En favor de la investigación sobre los campos de concentración soviéticos. ¿Qué es peor, Satanás o Belcebú?», Margaret Buber-Neumann informaba de su doble experiencia de deportada en campos de concentración nazis y soviéticos.
Contra todos estos iluminadores de la conciencia humana, los verdugos desplegaron en un combate sistemático todo el arsenal de los grandes estados modernos capaces de intervenir en el mundo entero. A. Solzhenitsyn, V. Bukovski, A. Zinoviev, L. Plyuch fueron expulsados de su país. Andrei Sajarov fue exiliado a Gorki, el general Piotr Grigorenko fue internado en un hospital psiquiátrico, Markov resultó asesinado valiéndose de un paraguas envenenado.
Frente a semejante poder de intimidación y de ocultación, las mismas víctimas dudaban a la hora de manifestarse y eran incapaces de reintegrarse en una sociedad donde campaban a sus anchas sus delatores y verdugos. Vassili Grossman23 recuerda esta desesperanza. A diferencia de la tragedia judía —donde la comunidad judía internacional ha adquirido el compromiso de conmemorar el genocidio—, durante mucho tiempo ha resultado imposible para las víctimas del comunismo y para sus causahabientes mantener una memoria viva de la tragedia, al estar prohibidas cualquier conmemoración o solicitud de reparación.
Cuando no conseguían ocultar alguna verdad —la práctica de los fusilamientos, los campos de concentración, las hambrunas provocadas— los verdugos se las ingeniaban para justificar los hechos maquillándolos groseramente. Después de haber reivindicado el terror, lo erigieron en figura alegórica de la Revolución: «cuando se corta madera, saltan astillas», «no se puede hacer tortilla sin cascar huevos». A lo que Vladimir Bukovski replicaba que él había visto los huevos cascados pero que no había probado nunca la tortilla. Lo peor se alcanzó sin duda con la perversión del lenguaje. Mediante la magia de las palabras, el sistema concentracionario se convirtió en una obra de reeducación, y los verdugos de los educadores fueron dedicados a transformar a los hombres de la antigua sociedad en «hombres nuevos». A los zekos —término con el que se designa a los presos de los campos de concentración soviéticos— se les «rogaba», a la fuerza, que creyeran en un sistema que los convertía en esclavos. En China, el recluso de un campo de concentración es denominado «estudiante»: debe estudiar el pensamiento justo del partido y reformar su propio pensamiento defectuoso.
Como suele suceder a menudo, la mentira no es lo contrario, stricto sensu, de la verdad y toda mentira se apoya en elementos de verdad. Los términos pervertidos se sitúan en una visión desplazada que deforma la perspectiva de conjunto: se nos enfrenta con un astigmatismo social y político. Ahora bien, una visión deformada por la propaganda comunista es fácil de corregir, pero es muy difícil volver a llevar al que ve defectuosamente a una concepción intelectual idónea. La primera impresión está cargada de prejuicios y así permanece. Como si se tratara de judokas, y gracias a su incomparable poder propagandístico —fundado en buena medida en la perversión del lenguaje—, los comunistas han utilizado la misma fuerza de las críticas dirigidas contra sus métodos terroristas para volverlas en contra de esas mismas críticas, apretando en cada caso las filas de sus militantes y simpatizantes en virtud de la renovación del acto de fe comunista. Así han recuperado el principio primero de la creencia ideológica formulado en su tiempo por Tertuliano: «Creo porque es absurdo».
En el terreno de estas operaciones de contrapropaganda, los intelectuales se prostituyeron literalmente. En 1928, Gorki aceptó ir de «excursión» a las islas Solovki, el campo de concentración experimental que en virtud de una «metástasis» (Solzhenitsyn) dará nacimiento al sistema del Gulag. Con posterioridad, participó en la redacción de un libro dedicado a la gloria de las Solovki y del gobierno soviético. Un escritor francés, premio Goncourt 1916, Henri Barbusse, no dudó, gracias al dinero, en lanzar incienso sobre el régimen estalinista, publicando en 1928 un libro sobre la «maravillosa Georgia» —donde, precisamente en 1921, Stalin y su acólito Ordzhonikidze se habían entregado a una verdadera carnicería, y donde Beria, jefe del NKVD, se hacía notar por su maquiavelismo y su sadismo— y, en 1935, la primera biografía oficiosa de Stalin. Más recientemente, Maria-Antonietta Macciochi ha cantado las alabanzas de Mao, Alain Peyrefitte le hizo eco en tono menor, mientras que Danielle Mitterrand pisaba los talones a Castro. Codicia, abulia, vanidad, fascinación por la fuerza y la violencia, pasión revolucionaria: fuera cual fuese la motivación, los dictadores totalitarios siempre encontraron los turiferarios que necesitaban, ya fuera la dictadura comunista o cualquier otra.
Frente a la propaganda comunista, Occidente durante mucho tiempo dio muestras de una ceguera excepcional, enredado a la vez por la ingenuidad frente a un sistema particularmente retorcido, por el temor del poderío soviético y por el cinismo de los políticos y de los especuladores. Hubo ceguera en la conferencia de Yalta, cuando el presidente Roosevelt abandonó Europa del Este a Stalin a cambio de la promesa, redactada en buena y debida forma, de que este convocaría de la manera más rápida elecciones libres. El realismo y la resignación se dieron cita en el encuentro de Moscú cuando, en diciembre de 1944, el general De Gaulle cambió el abandono de la desgraciada Polonia a Moloc por la garantía de paz social y política, asegurada por un Maurice Thorez regresado a París.
Esta ceguera se vio confirmada, casi legitimada, porque los comunistas occidentales y muchos hombres de izquierda creían que estos países estaban «construyendo el socialismo», que esta utopía, que en las democracias alimentaba conflictos sociales y políticos, se convertía «allí» en una realidad cuyo prestigio había subrayado Simone Weil: «Los obreros revolucionarios están demasiado felices de tener a sus espaldas un Estado: un Estado que confiere a su acción ese carácter oficial, esa legitimidad, esa realidad, que solo confiere el Estado, y que al mismo tiempo está situado muy lejos de ellos, geográficamente para poder asquearlos»24. El comunismo presentaba entonces su cara más favorable: apelaba a la Ilustración, a una tradición de emancipación social humana, y al sueño de la «igualdad real» y de la «felicidad para todos» inaugurado por Gracchus Babeuf. Y es este rostro luminoso el que ocultaba casi totalmente la faz de las tinieblas.
A esa ignorancia —querida o no— de la dimensión criminal del comunismo se añadió, como siempre, la indiferencia de nuestros contemporáneos por sus hermanos humanos. No es que el ser humano tenga el corazón duro. Por el contrario, en numerosas situaciones límites, muestra recursos insospechados de solidaridad, de amistad, de afecto e incluso de amor. Sin embargo, como subraya Tzvetan Todorov, «la memoria de nuestros duelos nos impide percibir el sufrimiento de los otros»25. Y, al salir de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pueblo europeo o asiático no estaba ocupado en cicatrizar las heridas de innumerables duelos? Las dificultades encontradas por los franceses en su propio país para afrontar la historia de los años sombríos resultan suficientemente elocuentes. La historia —o más bien la no historia— de la ocupación continúa envenenando la conciencia francesa. Sucede lo mismo, a veces en menor grado, con la historia de los períodos «nazi» en Alemania, «fascista» en Italia, «franquista» en España, de la guerra civil en Grecia, etc. En este siglo de hierro y de sangre, todos han estado demasiado ocupados en sus desgracias para compartir las de los demás.
La ocultación de la dimensión criminal del comunismo se relaciona, sin embargo, con tres razones más específicas. La primera tiene que ver con la idea misma de revolución. Todavía hoy en día, el duelo por la idea de revolución, tal como fue contemplada en los siglos XIX y XX, está lejos de haber concluido. Sus símbolos —bandera roja, Internacional, puño en alto— resurgen en cada movimiento social de envergadura. El Che Guevara vuelve a ponerse de moda. Grupos abiertamente revolucionarios están activos y se expresan con toda legalidad, tratando con desprecio la menor reflexión crítica sobre los crímenes de sus predecesores y no dudando en reiterar los viejos discursos justificadores de Lenin, de Trotski o de Mao. Esta pasión revolucionaria no ha sido solamente la de los demás. Varios de los autores de este libro han creído también, durante un tiempo, en la propaganda comunista.
La segunda razón tiene que ver con la participación de los soviéticos en la victoria sobre el nazismo, que permitió a los comunistas enmascarar bajo un patriotismo ardiente sus objetivos finales que tenían como meta la toma del poder. A partir de junio de 1941, los comunistas del conjunto de los países ocupados entraron en una situación de resistencia activa —y a menudo armada— contra el ocupante nazi o italiano. Como los resistentes de otras obediencias, pagaron el precio de la represión, y sufrieron miles de fusilamientos, de asesinatos y de deportaciones. Y se aprovecharon de estos mártires para sacralizar la causa del comunismo y prohibir toda crítica en relación con ella. Además, en el curso de los combates de la resistencia, muchos no comunistas fraguaron relaciones de solidaridad, de combate y de sangre con comunistas, lo que impidió que se les abrieran los ojos. En Francia, la actitud de los gaullistas ha venido a menudo determinada por esta memoria común, y fue estimulada por la política del general De Gaulle que utilizaba el contrapeso soviético frente a los estadounidenses26.
Esta participación de los comunistas en la guerra y en la victoria sobre el nazismo hizo triunfar de manera definitiva la noción de antifascismo como criterio de la verdad para la izquierda, y, por supuesto, los comunistas se presentaron como los mejores representantes y los mejores defensores de este antifascismo. El antifascismo se convirtió para el comunismo en una etiqueta definitiva y le ha sido fácil, en nombre del antifascismo, hacer callar a los recalcitrantes. François Furet escribió páginas luminosas sobre este punto crucial. Tras ser considerado el nazismo vencido por los aliados como el «mal absoluto», el comunismo basculó casi mecánicamente al campo del bien. Eso resultó evidente durante el proceso de Nüremberg en que los soviéticos se encontraban en las filas de los fiscales. Fueron así rápidamente escamoteados los episodios vergonzosos en relación con los valores democráticos, como los pactos germano-soviético de 1939 o la matanza de Katyn. Se consideró que la victoria sobre el nazismo aportaba la prueba de la superioridad del sistema comunista. Tuvo especialmente como consecuencia el suscitar, en la Europa liberada por los angloamericanos, un doble sentimiento de gratitud hacia el Ejército Rojo (cuya ocupación no se había sufrido) y de culpabilidad frente a los sacrificios soportados por los pueblos de la URSS, sentimientos que la propaganda comunista no dejó de aprovechar.
En paralelo, las modalidades de la «liberación» de la Europa del Este llevadas a cabo por el Ejército Rojo, permanecieron ampliamente desconocidas en Occidente, donde los historiadores asimilaron dos tipos de «liberación» muy diferentes: uno conducía a la restauración de las democracias, el otro abría el camino a la instauración de dictaduras. En Europa central y oriental, el sistema soviético pretendía suceder al Reich de los mil años y Witold Gombrowicz expresó en pocas palabras el drama de estos pueblos: «El final de la guerra no trajo la liberación a los polacos. En esta triste Europa central, significaba solamente el cambio de una noche por otra, de los verdugos de Hitler por los de Stalin. En el momento en el que en los cafés parisinos las almas nobles saludaban con un canto radiante la “emancipación del polaco del yugo feudal” en Polonia el mismo cigarrillo encendido cambiaba simplemente de mano y continuaba quemando la piel humana»27. Ahí se encuentra la fractura entre dos memorias europeas. Sin embargo, algunas obras descorrieron muy deprisa el velo sobre la manera en que la URSS había liberado del nazismo a polacos, alemanes, checos y eslovacos28.
La última razón de la ocultación es más sutil, y también más delicada de expresar. Después de 1945, el genocidio de los judíos apareció como el paradigma de la barbarie moderna, hasta ocupar todo el espacio reservado a la percepción del terror de masas durante el siglo XX. Después de haber negado, en una primera época, la especificidad de la persecución de los judíos llevada a cabo por los nazis, los comunistas comprendieron inmediatamente la ventaja que podían obtener de un reconocimiento de ese tipo al reactivar regularmente el antifascismo. El espectro de «la bestia inmunda cuyo vientre aún continua siendo fecundo» —según la famosa fórmula de Bertolt Brecht— fue agitado de manera permanente, a hora y a deshora. Más recientemente, el que se pusiera de manifiesto la «singularidad» del genocidio de los judíos, enfocando la atención sobre una atrocidad excepcional, ha impedido también percibir otras realidades del mismo orden en el mundo comunista. Y, ¿cómo se podía imaginar además que aquellos que habían contribuido con su victoria a destruir un sistema genocida podían practicar también esos métodos? El reflejo más extendido fue el negarse a contemplar una paradoja así.
El primer gran cambio en el reconocimiento oficial de los crímenes comunistas se sitúa el 24 de febrero de 1956. Esa tarde, Nikita Jrushchov, Primer secretario, sube a la tribuna del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PCUS. La sesión es a puerta cerrada. Solo los delegados al congreso asisten a la misma. En medio de un silencio absoluto, aterrados, escuchan al Primer secretario del Partido destruir metódicamente la imagen del «padrecito de los pueblos», del «genial Stalin» que fue, durante treinta años, el héroe del comunismo mundial. Este informe, conocido desde entonces como el «informe secreto», constituye una de las inflexiones fundamentales del comunismo contemporáneo. Por primera vez, un dirigente comunista del más alto rango reconoció oficialmente, aunque solo para información de los comunistas, que el régimen que se había apoderado del poder en 1917 había conocido una «derivación» criminal.
Las razones que impulsaron al «señor K» a quebrantar uno de los mayores tabúes del régimen soviético eran múltiples. Su objetivo principal era imputar los crímenes del comunismo solo a Stalin y así circunscribir el mal y sajarlo a fin de salvar al régimen. Influía igualmente en su decisión la voluntad de desencadenar un ataque contra el clan de los estalinistas que se oponía con su poder en nombre de los métodos de su antiguo patrón, y por tanto, en el verano de 1957 estos hombres fueron apartados de todas sus funciones. Sin embargo, por primera vez desde 1934, su «muerte política» no se vio seguida por una muerte real, y se comprende, por este simple «detalle», que los motivos de Jrushchov eran más profundos. Él, que había sido el jefe máximo de Ucrania durante años y, por esa razón, había llevado a cabo y ocultado gigantescas matanzas, parecía cansado de toda esa sangre. En sus memorias29, donde, sin duda, se concede el papel de bueno de la historia, Jrushchov recuerda sus estados de ánimo: «el Congreso va a terminarse; serán adoptadas algunas resoluciones, todas formales. ¿Y qué? Aquellos que fueron fusilados por centenares de miles permanecerán sobre nuestras conciencias»30.
De repente increpa con dureza a sus camaradas:
¿Qué vamos a hacer con aquellos que fueron detenidos, liquidados? (…) Ahora sabemos que las víctimas de las represiones eran inocentes. Tenemos la prueba irrefutable de que «lejos de ser enemigos del pueblo, eran hombres y mujeres honrados, dedicados al Partido, a la Revolución, a la causa leninista de la edificación del socialismo y del comunismo. (…) Es imposible ocultar todo. Antes o después, aquellos que están en prisión, en los campos de concentración, saldrán y volverán a sus casas. Relatarán entonces a sus padres, a sus amigos, a sus camaradas lo que sucedió. (…) Por eso estamos obligados a confesar a los delegados todo sobre la manera en que se ha dirigido el Partido durante estos años. (…) ¿Cómo pretender que no sabíamos lo que sucedió? (…) Sabemos lo que era el reinado de la represión y de la arbitrariedad en el Partido y debemos decir al Congreso lo que sabemos. (…) En la vida de cualquiera que ha cometido un crimen llega un momento en que la confesión le asegura la indulgencia e incluso la absolución31.
En el caso de alguno de estos hombres que habían participado directamente en los crímenes perpetrados bajo Stalin y que, en su mayoría, debían su ascenso al exterminio de sus predecesores en la función emergía cierta forma de remordimiento. Ciertamente se trataba de un remordimiento obligado, interesado, propio de políticos, pero en cualquier caso un remordimiento. Era necesario que se detuviera la matanza. Jrushchov tuvo ese valor, incluso, aunque en 1956 no dudó en enviar los blindados soviéticos a Budapest.
En 1961, durante el XXII Congreso del PCUS, Jrushchov recordó no solamente a las víctimas comunistas sino también al conjunto de víctimas de Stalin, y propuso incluso que se erigiera un monumento en su memoria. Sin duda había traspasado el límite invisible más allá del cual se ponía en cuestión el principio mismo del régimen: el monopolio del poder absoluto reservado al Partido comunista. El monumento nunca vio la luz. En 1962 el Primer secretario autorizó la publicación de Un día en la vida de Iván Denissovich32 de Aleksandr Solzhenitsyn. El 24 de octubre de 1964, Jrushchov fue brutalmente depuesto de todas sus funciones pero no fue liquidado y murió en el anonimato en 1971.
Todos los analistas reconocen la importancia decisiva del «informe secreto» que suscitó una ruptura fundamental en la trayectoria del comunismo durante el siglo XX. François Furet, que precisamente acababa de abandonar el Partido Comunista Francés en 1954, escribió al respecto: «Ahora bien, lo que el “informe secreto” de febrero de 1956 trastorna de golpe, nada más conocerse, fue la condición de la idea comunista en el universo. La voz que denuncia los crímenes de Stalin no procede ya de Occidente sino de Moscú, y del sancta sanctorum de Moscú, el Kremlin. Ya no es la voz de un comunista que quebranta el destierro sino la del primero de los comunistas del mundo, el jefe del Partido en la Unión Soviética. En lugar, por lo tanto, de verse alcanzada por la sospecha que afecta el discurso de los antiguos comunistas, está revestida por la autoridad suprema de que el sistema ha dotado a su jefe. (…) El extraordinario poder de “informe secreto” sobre los espíritus procede del hecho de que carece de contradictores»33.
El suceso resultaba tanto más paradójico en la medida en que, desde sus orígenes, numerosos contemporáneos habían puesto en guardia a los bolcheviques contra los peligros de su actuación. Desde 1917-18, se habían enfrentado en el seno mismo del movimiento socialista los creyentes de la «Gran luz en el Este» y los que criticaban sin remisión a los bolcheviques. La disputa giraba esencialmente sobre el método de Lenin: violencia, crímenes y terror. Mientras que desde los años veinte hasta los años cincuenta, el lado sombrío de la experiencia bolchevique fue denunciado por numerosos testigos, víctimas u observadores cualificados, así como en innumerables artículos y obras, hubo que esperar a que los comunistas en el poder reconocieran por sí mismos —e incluso entonces de manera limitada— la realidad para que una fracción más amplia de la opinión pública comenzara a adquirir conciencia del drama. Se trataba de un reconocimiento tendencioso puesto que el «informe secreto» solo abordaba la cuestión de las víctimas comunistas. No obstante, era un reconocimiento que aportaba una primera confirmación de los testimonios y estudios anteriores y corroboraba lo que todos sospechaban desde hacía mucho tiempo: el comunismo había provocado en Rusia una inmensa tragedia.
De entrada, los dirigentes de muchos de los «partidos hermanos» no quedaron convencidos de que fuera preciso entrar por el camino de la revelación. Comparados con el precursor Jrushchov, dieron la impresión incluso de ir con retraso: hubo que esperar a 1979 para que el Partido Comunista Chino distinguiera en la política de Mao «grandes méritos» —hasta 1957— y «grandes errores» a continuación. Los vietnamitas no abordaron la cuestión más que con la distorsión de condenar el genocidio perpetrado por Pol Pot. En cuanto a Castro, negó las atrocidades cometidas bajo su égida.
Hasta este momento, la denuncia de los crímenes comunistas no había procedido más que de sus enemigos o de disidentes trotskistas o anarquistas. Y no había sido particularmente eficaz. La voluntad de testificar fue tan fuerte en los huidos de las matanzas comunistas como en los huidos de las matanzas nazis. Sin embargo, se les escuchó poco o nada, en particular en Francia donde la experiencia concreta del sistema concentracionario soviético no afectó directamente más que a algunos grupos restringidos tales como los Malgré-nous34 de Alsacia-Lorena35. La mayoría de las veces, los testimonios, las explosiones de la memoria, los trabajos de las comisiones independientes creadas a iniciativa de algunos individuos —como la Comisión internacional sobre el régimen concentracionario de David Rousset, o la Comisión para establecer la verdad sobre los crímenes de Stalin— fueron cubiertos por el bombo de la propaganda comunista acompañada por un silencio ruin o indiferente. Este silencio, que se produce generalmente en algún momento de sensibilización debido a la aparición de alguna obra —Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn— o de un testimonio más indiscutible que otros —Los relatos de Kolimá, de Varlam Shalamov o La utopia asesina de Pin Yathay— muestra una resistencia frente a los impactos propia de sectores más o menos amplios de las sociedades occidentales en relación con el fenómeno comunista. Se han negado hasta ahora a mirar a la realidad de frente: el sistema comunista implica, aunque en grados diversos, una dimensión fundamentalmente criminal. Con esta negativa, han participado en el engaño, en el sentido en que lo entendía Nietzsche: «Negarse a ver algo que se ve, negarse a ver algo cuando se ve».
A pesar de todas estas dificultades para abordar la cuestión, numerosos observadores lo han intentado. De los años veinte a los años cincuenta —y a falta de datos más fiables cuidadosamente escondidos por el régimen soviético— la investigación descansaba esencialmente en el testimonio de los tránsfugas. Susceptibles de ser alimentados por la venganza, la difamación sistemática o de ser manipulados por un poder anticomunista, estos testimonios —sometidos a la crítica de los historiadores como todo testimonio— eran sistemáticamente rechazados por los turiferarios del comunismo. ¿Qué había que pensar, en 1959, de la descripción del Gulag proporcionada por un tránsfuga de alto rango del KGB, tal y como aparecía en un libro de Paul Barton?36 ¿Y qué pensar de Paul Barton, a su vez exiliado de Checoslovaquia, y cuyo verdadero nombre era Jiri Veltrusky, que fue uno de los organizadores de la insurrección antinazi de Praga en 1945, y se vio obligado a huir de su país en 1948? Lo cierto es que al contrastarse su información de 1959 con los archivos ahora abiertos queda de manifiesto que era completamente digna de confianza.
En los años setenta y ochenta, la gran obra de Solzhenitsyn —Archipiélago Gulag y después el ciclo de los «Nudos» de la revolución rusa37— provocó un verdadero trauma en la opinión pública. Fue, sin duda, más el trauma de la literatura, del cronista de genio, que la toma de conciencia general del horrible sistema que describía. Y, pese a todo, Solzhenitsyn tuvo dificultades para atravesar la costra de la mentira, él que fue comparado en 1975 por un periodista de un gran diario francés con Pierre Laval, Doriot y Déat, «que acogían a los nazis como liberadores»38. Su testimonio, no obstante, fue decisivo para desencadenar una primera toma de conciencia, igual que el de Shalamov sobre Kolimá, o el de Pin Yathay sobre Camboya. Aún más recientemente, Vladimir Bukovski, una de las principales figuras de la disidencia soviética bajo Brezhnev, lanzó un nuevo grito reclamando, bajo el título de El juicio de Moscú, la creación de un nuevo tribunal de Nüremberg para juzgar las actividades criminales del régimen. Su libro fue acogido en Occidente con un éxito de crítica. Simultáneamente, se publicaron obras de rehabilitación de Stalin39.
¿Qué motivación, a finales de este siglo XX, pudo impulsar la exploración de un terreno tan trágico, tan tenebroso y tan polémico? Hoy en día, no solamente los archivos confirman estos testimonios puntuales sino que permiten ir mucho más allá. Los archivos internos del sistema de represión de la antigua Unión Soviética, de las antiguas democracias populares y de Camboya, arrojan luz sobre una realidad aterradora: el carácter masivo y sistemático del terror, que, en muchos casos, ha desembocado en un crimen contra la Humanidad. Ha llegado el momento de abordar de una manera científica —documentada con hechos incontestables y liberada de las cuestiones político-ideológicas que pesaban sobre ella— la cuestión recurrente que todos los observadores se han planteado: «¿Qué lugar tiene el crimen en el sistema comunista?».
Con esta perspectiva, ¿cuál puede ser nuestra aportación específica? Nuestra acción responde, en primer lugar, a un deber histórico. Ningún tema es tabú para el historiador y las cuestiones y presiones de todo tipo —políticas, ideológicas, personales— no deben impedirle seguir el camino del conocimiento, de la exhumación y de la interpretación de los hechos, sobre todo cuando estos han estado durante mucho tiempo y de manera voluntaria hundidos en el secreto de los archivos y de las conciencias. Ahora bien, esta historia del terror comunista constituye uno de los elementos mayores de una historia europea que sostendría firmemente los dos extremos de la gran cuestión historiográfica del totalitarismo. Este ha conocido una versión hitleriana pero también una versión leninista y estalinista, y no es de recibo elaborar una historia hemipléjica, que ignore la vertiente comunista. De la misma manera, no resulta aceptable la respuesta que consiste en reducir la historia del comunismo a su única dimensión nacional, social y cultural. Tampoco puede quedar esta participación en el fenómeno totalitario limitada a Europa y al episodio soviético. Se aplica igualmente a la China maoísta, a Corea del Norte y a la Camboya de Pol Pot. Cada comunismo nacional ha estado unido por una especie de cordón umbilical a la matriz rusa y soviética contribuyendo a desarrollar ese movimiento mundial. La historia con la que nos enfrentamos es la de un fenómeno que se ha desarrollado en el mundo entero y que afecta a toda la Humanidad.
El segundo deber al que responde esta obra es un deber relacionado con la memoria. Honrar la memoria de los muertos constituye una obligación moral, sobre todo cuando se trata de las víctimas inocentes y anónimas de un Moloc de poder absoluto que ha buscado borrar hasta su recuerdo. Después de la caída del Muro de Berlín y del colapso del centro del poder comunista en Moscú, Europa, continente matriz de las experiencias trágicas del siglo XX, está en camino de recomponer una memoria común. Podemos contribuir a ella por nuestra parte. Los autores mismos de este libro son portadores de esa memoria. Uno de ellos estuvo relacionado con Europa central por su vida personal, y el otro con la idea y la práctica revolucionarias en virtud de compromisos contemporáneos a 1968 o más recientes.
Este doble deber, de memoria y de historia, se inscribe en marcos muy diversos. Aquí, afecta a países en que el comunismo no ha tenido prácticamente ningún peso, ni en la sociedad ni en el poder: Gran Bretaña, Australia, Bélgica, etc. Allí se manifiesta en países donde el comunismo ha sido un poder puesto en tela de juicio —los Estados Unidos después de 1946— o ha disfrutado de cierta importancia, incluso aunque no haya alcanzado el poder —Francia, Italia, España, Grecia, Portugal—. Además, todavía continúa imponiéndose con fuerza en los países en que el comunismo ha perdido un poder que había detentado durante varias décadas —Europa del Este, Rusia—. Finalmente, su pequeña llama vacila en medio de peligros allí donde el comunismo se encuentra todavía en el poder —China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam.
Según las distintas situaciones, difiere la actitud de los contemporáneos frente a la historia y a la memoria. En los dos primeros casos se relacionan con una actitud relativamente simple de conocimiento y de reflexión. En el tercer caso, se enfrentan con la necesidad de reconciliación nacional, con o sin castigo de los verdugos. A este respecto, la Alemania reunificada ofrece, sin duda, el ejemplo más sorprendente y más «milagroso» —basta pensar en el desastre yugoslavo—. Pero la antigua Checoslovaquia —convertida en República Checa y en Eslovaquia—, Polonia y Camboya chocan igualmente con los sufrimientos derivados de la memoria y de la historia del comunismo. Un cierto grado de amnesia espontáneo u oficial, puede parecer indispensable para curar las heridas morales, psíquicas, afectivas, personales y colectivas provocadas por medio siglo o más de comunismo. Allí donde el comunismo aún continúa en el poder, los verdugos o sus herederos llevan a cabo o una negación sistemática, como en Cuba o en China, o incluso continúan reivindicando el terror como forma de gobierno —en Corea del Norte.
Este deber de la historia y de la memoria posee indudablemente un aspecto moral. Claro que algunos podrían increparnos: «¿Quién les autoriza a ustedes a decir lo que es el Bien y lo que es el Mal?».
Según criterios que le son propios, eso es lo que pretendía la Iglesia católica cuando, apenas a unos días de distancia, el papa Pío XI condenó mediante dos encíclicas distintas el nazismo —Mit Brennender Sorge el 14 de marzo de 1937— y el comunismo —Divini redemptoris, el 19 de marzo de 1937—. Esta última afirmaba que Dios había dotado al hombre de prerrogativas: «el derecho a la vida, a la integridad corporal, a los medios necesarios para la existencia; el derecho de tender hacia su fin último en el camino trazado por Dios; el derecho de asociación, de propiedad, y el derecho de utilizar esa propiedad». E incluso aunque se pueda denunciar una cierta hipocresía de la Iglesia que garantizaba el enriquecimiento excesivo de unos a costa de la expropiación de otros, no por ello continúa siendo menos esencial su llamada al respeto de la dignidad humana.
Ya en 1931, en la encíclica Quadragesimo Anno, Pío XI había escrito: «el comunismo tiene en su enseñanza y en su acción un doble objetivo que persigue no en secreto y por caminos desviados, sino abiertamente, a la luz del día y por todos los medios, incluidos los más violentos: una implacable lucha de clases y la completa desaparición de la propiedad privada. Para lograr este objetivo, no hay nada a lo que no se atreva, no hay nada que respete; allí donde ha conquistado el poder, se muestra salvaje e inhumano hasta un grado que apenas se puede creer y que resulta extraordinario, tal y como testifican las terribles matanzas y las ruinas que ha acumulado en inmensos países de Europa Oriental y de Asia». La advertencia adquiría todo su sentido al proceder de una institución que, durante varios siglos, y en nombre de su fe, había justificado la matanza de infieles, creado la Inquisición, y amordazado la libertad de pensamiento y que iba a apoyar a regímenes dictatoriales como el de Franco o el de Salazar.
Sin embargo, si la Iglesia representaba su papel de censor moral, ¿cuál debe ser, cuál puede ser el discurso del historiador frente al relato «heroico» de los partidarios del comunismo o al relato patético de sus víctimas? En sus Memorias de ultratumba, François-René de Chateaubriand escribió: «Cuando, en el silencio de la abyección, solo se oye sonar la cadena del esclavo y la voz del delator; cuando todo tiembla ante el tirano y es tan peligroso incurrir en su favor como merecer su desdén, aparece el historiador, cargado con la venganza de los pueblos. En vano prospera Nerón porque Tácito ya ha nacido en el Imperio»40.
Lejos de nosotros la idea de convertirnos en detentadores de la enigmática «venganza de los pueblos» en la que Chateaubriand ya no creía al final de sus días. Sin embargo, a escala modesta, el historiador se convierte, casi a pesar suyo, en el portavoz de aquellos, que en razón del terror, han carecido de la posibilidad de decir la verdad acerca de su condición. Allí se encuentra para llevar a cabo una obra que permita conocer. Su primer deber es establecer hechos y elementos de verdad que se convertirán en conocimiento. Además, su relación con la historia del comunismo es particular: se limita a convertirse en el historiógrafo del engaño. E incluso si la apertura de los archivos le proporciona los materiales indispensables, tiene que guardarse de cualquier ingenuidad, ya que muchas cuestiones complejas están llamadas a convertirse en objeto de controversias a veces no exentas de prejuicios. No obstante, este conocimiento histórico no puede separarse de un juicio que responde a algunos valores fundamentales: el respeto hacia las reglas de la democracia representativa y, sobre todo, el respeto por la vida y la dignidad humanas. Con esta vara de medir «juzga» el historiador a los actores de la historia.
A estas razones generales para llevar a cabo un trabajo relacionado con la memoria y la historia se añade para algunos una motivación personal. Los autores del libro no han sido siempre extraños a la fascinación del comunismo. A veces, incluso, han sido partícipes, desde su modesta situación, del sistema comunista, ya sea en su refrito ortodoxo leninista-estalinista, ya sea en refritos anexos y disidentes (trotskistas, maoístas). Y aunque permanecen anclados en la izquierda —y precisamente porque permanecen anclados en la izquierda— tienen que reflexionar sobre las razones de su ceguera. Esta reflexión se ha valido también de las vías de conocimiento, jalonadas por la elección de sus temas de estudio, por sus publicaciones científicas y su participación en revistas como La Nouvelle Alternative o Communisme. Este libro aún es solo un momento de esa reflexión. Esta debe ser guiada sin descanso por aquellos que tienen conciencia de que no hay que dejar a una extrema derecha cada vez más presente el privilegio de decir la verdad. En nombre de los valores democráticos, y no en el de los ideales nacionalfascistas, deben condenarse y analizarse los crímenes del comunismo.
Este acercamiento implica un trabajo comparativo, de China a la URSS, de Cuba a Vietnam. Ahora bien, no disponemos, en estos momentos, de una calidad homogénea de documentación. En algunos casos, los archivos están abiertos —o entreabiertos—, en otros no. Tal circunstancia no nos ha parecido una razón suficiente para retrasar el trabajo. Sabemos bastante de fuentes «seguras», para lanzarnos a una empresa que, aunque no tiene ninguna pretensión de ser exhaustiva, se desea precursora y anhela inaugurar un vasto trabajo de investigación y reflexión. Hemos iniciado una primera recensión con un máximo de hechos. Se trata de una primera aproximación que merecerá, al final, otras muchas obras. Pero hay que comenzar inmediatamente, reteniendo solamente los hechos más claros, más indiscutibles y más graves.
Nuestra obra contiene muchas palabras y pocas imágenes. En ella se aborda uno de los puntos sensibles de la ocultación de los crímenes del comunismo: en una sociedad mundial hipermediatizada, en que la imagen —fotografiada o televisada— es lo único que merece credibilidad ante la opinión pública, solamente disponemos de algunas escasas fotografías de los archivos dedicados al Gulag o al Laogai, y ninguna foto de la deskulakización o del hambre durante el Gran Salto Adelante. Los vencedores de Nüremberg pudieron fotografiar y filmar con profusión los miles de cadáveres del campo de concentración de Bergen-Belsen y se han encontrado las fotos tomadas por los mismos verdugos, como ese alemán que dispara a bocajarro sobre una mujer que lleva a su hijo en brazos. Nada de eso existe en relación con el mundo comunista en que se había organizado el terror en el seno del secreto más estricto.
No se contente el lector con algunos documentos iconográficos reunidos aquí. Consagre el tiempo necesario a conocer, página a página, el calvario sufrido por millones de seres humanos. Realice el indispensable esfuerzo de imaginación para representarse lo que fue esa inmensa tragedia que va a continuar marcando la historia mundial durante las próximas décadas. Entonces se planteará la cuestión esencial: ¿por qué? ¿Por qué Lenin, Trotski, Stalin y los demás consideraron necesario exterminar a todos aquellos a los que designaban como «enemigos»? ¿Por qué se creyeron autorizados a conculcar el código no escrito que rige la vida de la Humanidad: «No matarás»?
Intentamos responder a esa pregunta al final de la obra.