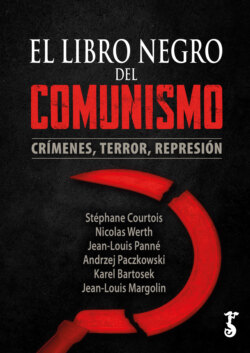Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Paradojas y malentendidos de Octubre
ОглавлениеCon la caída del comunismo, la necesidad de mostrar el carácter, «históricamente ineluctable», de la «gran revolución socialista de octubre» ha desaparecido. 1917 podía finalmente convertirse en un objeto histórico «normal». Desgraciadamente, ni los historiadores ni nuestra sociedad están dispuestos a romper con el mito fundador del año cero, de ese año en el que todo habría comenzado: la fortuna o la desgracia del pueblo ruso.
Estas frases de un historiador ruso contemporáneo ilustran una cuestión permanente: un siglo después del acontecimiento, la «batalla por el relato» de 1917 continúa.
Para una primera escuela histórica, que se podría calificar de «liberal», la revolución de octubre no fue sino un golpe impuesto por la violencia sobre una sociedad pasiva, resultado de una hábil conspiración tramada por un puñado de fanáticos disciplinados y cínicos, desprovistos de toda base real en el país. Hoy en día, la práctica totalidad de los historiadores rusos, tanto las elites cultivadas como los dirigentes de la Rusia poscomunista, ha hecho suya la vulgata liberal. Privada de toda profundidad social e histórica, la revolución de octubre de 1917 es releída como un accidente que ha arrancado de su curso natural a la Rusia anterior a la revolución, una Rusia rica, laboriosa, y en el buen camino a la democracia. Teniendo en cuenta además que perdura una notable continuidad de las elites dirigentes que han pertenecido totalmente a la nomenklatura comunista, la ruptura simbólica con el «monstruoso paréntesis del sovietismo» presenta un triunfo considerable: el de liberar a la sociedad rusa del peso de la culpabilidad, y de un arrepentimiento que pesó mucho durante los años de la perestroika, marcados por el redescubrimiento doloroso del estalinismo. Si el golpe de Estado bolchevique de 1917 no fue más que un accidente, entonces el pueblo ruso no fue más que una víctima inocente.
Frente a esta interpretación, la historiografía soviética ha intentado demostrar que octubre de 1917 había sido la conclusión lógica, previsible, e inevitable, de un itinerario liberador emprendido por las «masas» conscientemente seguidoras del bolchevismo. Bajo sus diversos avatares, esta corriente historiográfica ha unido la «batalla por el relato» de 1917 con la cuestión de la legitimidad del régimen soviético. Si la gran revolución socialista de octubre ha sido el cumplimiento del sentido de la historia, un acontecimiento portador de un mensaje de emancipación dirigido a los pueblos del mundo entero, entonces el sistema político, las instituciones y el Estado que surgieron de ella siguen siendo, por encima y en contra de todos los errores que pudieran haber sido cometidos por el estalinismo, legítimos. El colapso del régimen soviético ha implicado de manera natural una deslegitimación completa de la revolución de octubre de 1917 y la desaparición de la vulgata marxista, arrojada, por retomar una célebre fórmula bolchevique, «al cubo de basura de la historia». No obstante, como la memoria del miedo, la memoria de esta vulgata sigue viva, tanto —si no más— en Occidente como en la antigua URSS.
Rechazando tanto la vulgata liberal como la marxista, una tercera corriente historiográfica se ha esforzado por «desideologizar» la historia de la revolución rusa, por comprender, como escribe Marc Ferro, que «la insurrección de octubre de 1917 pudo ser, a la vez, un movimiento de masas y haber participado en él un número pequeño de personas». Figuran problemas claves entre las numerosas cuestiones que se plantean, a propósito de 1917, muchos historiadores que niegan el sistema simplista de la historiografía liberal hoy en día dominante. ¿Qué papel desempeñaron la militarización de la economía y la brutalización de las relaciones sociales posteriores a la entrada del imperio ruso en la Primera Guerra Mundial? ¿Se produjo la emergencia de una violencia social específica que iba a preparar la violencia política ejercida después contra la sociedad? ¿Cómo una revolución popular y plebeya profundamente antiautoritaria y antiestatal llevó al poder al grupo político más dictatorial y más estatalista? ¿Qué vínculo se puede establecer entre la innegable radicalización de la sociedad rusa a lo largo del año 1917 y el bolchevismo?
Con la perspectiva del tiempo y gracias a numeroso trabajos de una historiografía conflictiva, aunque intelectualmente estimulante, la revolución de octubre de 1917 se nos aparece como la convergencia momentánea de dos movimientos: una toma del poder político, fruto de una minuciosa preparación insurreccional, por un partido que se distingue radicalmente, por sus prácticas, su organización y su ideología, de todos los demás actores de la revolución; y una vasta revolución social, multiforme y autónoma. Esta revolución social se manifiesta bajo muy diversos aspectos: una inmensa revuelta campesina primero, vasto movimiento de fondo que hunde sus raíces en una larga historia marcada no solamente por el odio frente al propietario terrateniente, sino también por una profunda desconfianza del campesinado hacia la ciudad, el mundo exterior y hacia toda forma de injerencia estatal.
El verano y el otoño de 1917 aparecen así como la conclusión, finalmente victoriosa, de un gran ciclo de revueltas iniciado en 1902, y que culmina una primera vez en 1905-1907. El año 1917 es la etapa decisiva de una gran revolución agraria, del enfrentamiento entre el campesinado y los grandes propietarios por la apropiación de tierras, la realización tan esperada del «reparto negro», un reparto de todas las tierras en función del número de bocas que había que alimentar en cada familia. Pero es también una etapa importante en el enfrentamiento entre el campesinado y el Estado, por el rechazo de toda tutela del poder de las ciudades sobre los campos. En esa área, 1917 es solo uno de los jalones de un ciclo de enfrentamientos que culminará en 1918-1922, y después en los años 1929-1933, concluyendo con una derrota total del mundo rural, quebrantado hasta las raíces por la colectivización forzosa de las tierras.
En paralelo a la revolución campesina, se asiste, a lo largo del año 1917, a una descomposición en profundidad del ejército, formado por cerca de diez millones de campesinos-soldados movilizados desde hacía más de tres años en una guerra cuyo sentido no comprendían —casi todos los generales deploraban la falta de patriotismo de estos soldados-campesinos políticamente poco integrados en la nación, y cuyo horizonte cívico no iba más allá de su comunidad rural—.
Un tercer movimiento de fondo afecta a una minoría social que representa apenas el 3 por 100 de la población activa, pero que era políticamente activa, muy concentrada en las grandes ciudades del país, el mundo obrero. Este medio que condensa todas las contradicciones sociales de una modernización económica en marcha desde hacía apenas una generación, da nacimiento a un movimiento reivindicativo obrero específico, alrededor de lemas auténticamente revolucionarios —el «control obrero», el «poder de los soviets»—.
Finalmente, un cuarto movimiento se dibuja a través de la emancipación rápida de las nacionalidades y de los pueblos alógenos del antiguo imperio zarista que reclaman su autonomía y después su independencia.
Cada uno de estos movimientos tiene su propia temporalidad, su dinámica interna, sus aspiraciones específicas, que no podrían evidentemente quedar reducidas ni a los lemas bolcheviques ni a la acción política de este partido. Estos movimientos actúan, a lo largo de 1917, como tantas «fuerzas disolventes» que contribuyen poderosamente a la destrucción de las instituciones tradicionales y, de manera más general, a la de todas las formas de autoridad. Durante un breve pero decisivo instante —el final de 1917— la acción de los bolcheviques, minoría política que actúa en el vacío institucional reinante, discurre en el sentido de las aspiraciones de un número cada vez mayor de personas, aunque los objetivos a medio y largo plazo sean diferentes para unos y otros. Momentáneamente, el golpe de Estado político y la revolución social convergen o, más exactamente, colisionan, antes de separarse hacia décadas de dictadura.
Los movimientos sociales y nacionales que explotan en el otoño de 1917 se desarrollan a favor de una coyuntura muy particular que combina en sí misma, en una situación de guerra total, una fuente de regresión y de brutalización generales, una crisis económica y el trastorno de las relaciones sociales y la debilidad del Estado.
Lejos de proporcionar un nuevo impulso al régimen zarista y de reforzar la cohesión, todavía muy imperfecta, del cuerpo social, la Primera Guerra Mundial actuó como un formidable revelador de la fragilidad de un régimen autocrático ya quebrantado por la revolución de 1905-1906 y debilitado por una política inconsecuente que alternaba las concesiones insuficientes con la recuperación del poder en manos conservadoras. La guerra acentuó igualmente las debilidades de una modernización económica inconclusa que dependía de una afluencia regular de capitales, de especialistas y de tecnologías extranjeras. Reactivó la fractura profunda existente entre una Rusia urbana, industrial y tutora, y la Rusia rural, políticamente no integrada y todavía ampliamente cerrada sobre sus estructuras locales y comunitarias.
Como los otros beligerantes, el Gobierno zarista había contado con que la guerra sería corta. La clausura de los estrechos del mar Negro y el bloqueo económico de Rusia revelaron brutalmente la dependencia del Imperio en relación con sus suministradores extranjeros. La pérdida de las provincias occidentales, invadidas por los ejércitos alemanes y austrohúngaros en 1915, privó a Rusia de los productos de la industria polaca, una de las más desarrolladas del Imperio. La economía nacional no resistió durante mucho tiempo la continuación de la guerra: en 1915, el sistema de transportes ferroviarios cayó en la desorganización al carecer de piezas de recambio. La reconversión de la casi totalidad de las fábricas en pro del esfuerzo militar destrozó el mercado interior. Al cabo de algunos meses, la retaguardia carecía de productos manufacturados y el país se vio sumergido en la escasez y la inflación. En los campos, la situación se degradó rápidamente: la detención brutal del crédito agrícola y de la concentración parcelaria, la movilización masiva de los hombres en el ejército, las requisas de ganado y de cereales, la escasez de bienes manufacturados, y la ruptura de los circuitos de cambio entre las ciudades y el campo detuvieron claramente el proceso de modernización de las explotaciones rurales llevado a cabo con éxito, desde 1906, por el primer ministro Piotr Stolypin, asesinado en 1910. Tres años de guerra reforzaron la percepción que los campesinos tenían del Estado como una fuerza hostil y extraña. Las vejaciones cotidianas en un ejército en que el soldado era, por añadidura, tratado más como un siervo que como un ciudadano, exacerbaron las tensiones entre los reclutas y los oficiales, mientras que las derrotas minaban lo que quedaba de prestigio de un régimen imperial demasiado lejano. De esta situación salió reforzado el viejo fondo de arcaísmo y violencia siempre presente en el campo, y que se había expresado con fuerza en inmensas revueltas campesinas durante los años 1902-1906.
Desde finales de 1915, el poder no controlaba ya la situación. Ante la pasividad del régimen se pudo ver cómo por todas partes se organizaban comités y asociaciones que afrontaban la tarea de la gestión de lo cotidiano que el Estado no parecía ya en posición de asegurar: cuidado de los enfermos y suministro de las ciudades y del ejército. Los rusos comenzaron a gobernarse por sí mismos. Se puso en marcha un gran movimiento, procedente del trasfondo de la sociedad y de cuyo tamaño nadie se había percatado hasta entonces. Pero, para que este movimiento triunfara sobre las fuerzas disolventes que también estaban actuando, habría sido preciso que el poder le estimulara y le tendiera la mano. Ahora bien, en lugar de construir un puente entre el poder y los elementos más avanzados de la sociedad civil, Nicolás II se aferró a la utopía monárquico-populista del «padrecito-zar-comandante-del-ejército-de-su-buen-pueblo-campesino». Asumió en persona el mando supremo de los ejércitos, acto suicida para la autocracia en plena derrota nacional. Aislado en su tren especial del cuartel general de Mogilev, Nicolás II dejó, en realidad, en 1915, de dirigir al país, entregándoselo a su esposa, la emperatriz Alejandra, muy impopular a causa de su origen alemán.
En el curso del año 1916, dio la impresión de que el poder se disolvía. La Duma del Imperio, única asamblea elegida, por poco representativa que fuera, no se reunía en sesión más que algunas semanas al año. Los gobiernos y los ministros se sucedían, tan incompetentes como impopulares. El rumor público acusaba a la influyente camarilla dirigida por la emperatriz y por Rasputín de abrir a sabiendas el territorio nacional a la invasión enemiga. Resultaba manifiesto que la autocracia no era ya capaz de dirigir la guerra. A finales del año 1916, el país se convirtió en ingobernable. En una atmósfera de crisis política ilustrada por el asesinato el 31 de diciembre de Rasputín, las huelgas, que habían descendido a un nivel insignificante a principios de la guerra, recuperaron su amplitud. La agitación se apoderó del ejército, y la desorganización total de los transportes quebró el conjunto del sistema de suministros. A este régimen, a la vez desacreditado y debilitado, fue al que vinieron a sorprenderle las jornadas de febrero de 1917.
La caída del régimen zarista, producida después de cinco días de manifestaciones obreras y del amotinamiento de algunos miles de hombres de la guarnición de Petrogrado reveló no solamente la debilidad del zarismo y el estado de descomposición de un ejército al que el Estado Mayor no se atrevió a llamar para sofocar una revuelta popular, sino también la falta de preparación política de todas las fuerzas de oposición profundamente divididas, desde los liberales del partido constitucional-demócrata hasta los socialdemócratas.
En ningún momento de esta revolución popular espontánea, iniciada en la calle y concluida en los gabinetes tapizados del palacio de Tauride, sede de la Duma, las fuerzas políticas de oposición dirigieron el movimiento. Los liberales tenían miedo a la calle. En cuanto a los partidos socialistas, temían una reacción militar. Entre los liberales, inquietos por la extensión de los disturbios, y los socialistas, para los que la hora era evidentemente la de la revolución «burguesa» —primera etapa de un largo proceso que podría, con el tiempo, abrir camino a una revolución socialista— se produjeron negociaciones que llegaron, después de largas conversaciones, a la fórmula inédita de un doble poder. Por un lado, estaba el Gobierno provisional, un poder preocupado por el orden cuya lógica era la del parlamentarismo, y cuyo objetivo era el de una Rusia capitalista, moderna y liberal, resueltamente anclado en sus aliados franceses y británicos. Por el otro, se hallaba el poder del Soviet de Petrogrado, que un puñado de militantes socialistas acababa de constituir y que pretendía ser, en la gran tradición del Soviet de San Petesburgo de 1905, una representación más directa y más revolucionaria de las «masas». Pero este «poder de los soviets» era en sí mismo una realidad móvil y cambiante, según el grado de evolución de sus estructuras descentralizadas e incipientes y, todavía más, de los cambios de una versátil opinión pública.
Los tres gobiernos provisionales que se sucedieron, del 2 de marzo al 25 de octubre de 1917, demostraron que eran incapaces de resolver los problemas que les había dejado en herencia el antiguo régimen: la crisis económica, la continuación de la guerra, la cuestión obrera y el problema agrario. Los nuevos hombres en el poder —los liberales del partido constitucional-demócrata, mayoritarios en los dos primeros gobiernos, al igual que los mencheviques, y los socialistas revolucionarios, mayoritarios en el tercero— pertenecían todos a estas elites urbanas, cultivadas, a estos elementos avanzados de la sociedad civil que estaban divididos entre una confianza ingenua y ciega en «el pueblo», y un temor a las «masas sombrías» que los rodeaban y a las que conocían además muy mal. En su mayoría, consideraban, al menos en los primeros meses de una revolución que había afectado a los espíritus por su aspecto pacífico, que había que dejar curso libre al impulso democrático liberado por la crisis, y después por la caída del antiguo régimen. Convertir a Rusia en «el país más libre del mundo» era el sueño de idealistas como el príncipe Lvov, jefe de los dos primeros gobiernos provisionales.
«El espíritu del pueblo ruso», dijo en una de sus primeras declaraciones, «demuestra ser, por su misma naturaleza, un espíritu universalmente democrático. Está dispuesto no solo a fundirse en la democracia universal, sino a ponerse a la cabeza en el camino del progreso jalonado por los grandes principios de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.»
Asentado sobre estas convicciones, el gobierno provisional multiplicó las medidas democráticas —libertades fundamentales, sufragio universal, supresión de toda discriminación de casta, de raza o de religión, reconocimiento del derecho de Polonia y de Finlandia a la autodeterminación, promesa de autonomía para las minorías nacionales, etc.— que debían, según pensaba, permitir un vasto salto patriótico, consolidar la cohesión social, asegurar la victoria militar al lado de los aliados y unir sólidamente al nuevo régimen con las democracias occidentales. Por un escrupuloso cuidado de la legalidad, el Gobierno se negó, sin embargo, en una situación de guerra, a tomar toda una serie de medidas importantes, que influirían en el porvenir, antes de la reunión de una asamblea constituyente, que debía ser elegida en otoño de 1917. Se empeñó deliberadamente en seguir siendo «provisional», dejando en suspenso los problemas más acuciantes: el problema de la paz y el problema de la tierra. En cuanto a la crisis económica, vinculada a la continuación de la guerra, no más que el régimen anterior, el Gobierno provisional no llegó a concluirla durante los meses de su existencia. Los problemas de abastecimiento, penurias, inflación, ruptura de los circuitos de cambio, clausura de empresas y explosión del paro, no hicieron más que exacerbar las tensiones sociales.
Frente a la política de espera del régimen, la sociedad continuó organizándose de manera autónoma. En algunas semanas, por miles, los soviets, los comités de fábrica y de cuartel, las milicias obreras armadas («los Guardias Rojos»), los comités de campesinos, los comités de soldados, de cosacos, y de amas de casa se fusionaron. Eran otros tantos lugares de discusión, de iniciativas, de enfrentamientos donde se expresaban reivindicaciones, una opinión pública, y otra manera de hacer política. La mitingovanie (el mitin permanente) estaba en las antípodas de la democracia parlamentaria en la que soñaban los políticos del nuevo régimen. Era una verdadera fiesta de la libere fue cobrando mayor violencia con el paso de los días, al haber desatado la revolución de febrero el resentimiento y las frustraciones sociales largamente acumulados. A lo largo del año 1917 se asistió a una innegable radicalización de las reivindicaciones y de los movimientos sociales.
Los obreros pasaban de las reivindicaciones económicas —la jornada de ocho horas, la supresión de las multas y otras medidas vejatorias, los seguros sociales, los aumentos de salario— a las demandas sociales, que implicaban un cambio radical de las relaciones sociales entre patronos y asalariados y otra forma de poder. Organizados en comités de fábrica, cuyo objetivo primero era controlar la contratación y los despidos e impedir a los patronos que cerraran abusivamente la empresa con el pretexto de la interrupción de los suministros, los obreros llegaron a exigir el «control obrero» de la producción. Pero para que este control obrero llegara a tener vida, era preciso una forma absolutamente nueva de gobierno, el «poder de los soviets», único capaz de adoptar medidas radicales, fundamentalmente la ocupación de empresas, y su nacionalización, una reivindicación desconocida en la primavera de 1917, pero cada vez más situada en primer lugar seis meses más tarde.
En el curso de las revoluciones de 1917, el papel de los soldados-campesinos —una masa de diez millones de hombres movilizados— fue decisivo. La descomposición rápida del ejército ruso, vencido por las deserciones y el pacifismo, desempeñó un papel de entrenamiento en la debilitación generalizada de las instituciones. Los comités de soldados, autorizados por el primer texto adoptado por el Gobierno provisional —el famoso decreto número 1, verdadera «declaración de derechos del soldado», que abolió las reglas de disciplina más vejatorias del antiguo régimen— no dejaron de sobrepasar sus prerrogativas. Llegaron a recusar a cualquier oficial, a «elegir» a otros nuevos, y a involucrarse en la estrategia militar, planteando un «poder soldado» de un tipo inédito. Este poder soldado abrió camino a un «bolchevismo de trincheras» específico, que el general Brusilov, comandante en jefe del ejército ruso, describía así: «los soldados no tenían la menor idea de lo que era el comunismo, el proletariado o la constitución. Deseaban la paz, la tierra, la libertad de vivir sin leyes, sin oficiales ni propietarios terratenientes. Su “bolchevismo” no era, en realidad, más que una formidable aspiración a una libertad sin trabas, a la anarquía».
Después del fracaso de la última ofensiva del ejército ruso, en junio de 1917, el ejército se desmoronó: centenares de oficiales de los que las tropas sospechaban que eran «contrarrevolucionarios» fueron arrestados por los soldados y a menudo asesinados. El número de desertores se disparó, para alcanzar en agosto-septiembre varias decenas de miles al día. Los campesinos-soldados no tuvieron más que una sola idea en la cabeza: regresar a su casa, para no faltar en el reparto de las tierras y del ganado de los grandes propietarios. De junio a octubre de 1917, más de dos millones de soldados, cansados de combatir o de esperar con el estómago vacío en las trincheras y las guarniciones, desertaron de un ejército que se disolvía. Su regreso a la aldea alimentó, a su vez, los disturbios en los campos.
Hasta el verano, los disturbios agrarios seguían estando bastante ceñidos a zonas concretas, sobre todo en comparación con lo que había sucedido durante la revolución de 1905-1906. Una vez conocida la abdicación del zar, como era costumbre cuando se producía un acontecimiento importante, la asamblea campesina se reunió y redactó una petición exponiendo las quejas y los deseos de los campesinos. La primera reivindicación era que la tierra perteneciera a aquellos que la trabajaban, que fueran inmediatamente redistribuidas las tierras no cultivadas de los grandes propietarios y que los arrendamientos fueran revaluados a la baja. Poco a poco, los campesinos se organizaron, poniendo en funcionamiento comités agrarios, tanto en el nivel de la aldea como en el del cantón, dirigidos por regla general por miembros de la intelligentsia rural —maestros, popes, agrónomos, funcionarios de sanidad— cercanos a los medios socialistas revolucionarios. A partir de mayo-junio de 1917, el movimiento campesino se endureció: para no dejarse desbordar por una base impaciente, numerosos comités agrarios comenzaron a apoderarse del material agrícola y del ganado de los propietarios terratenientes y ocuparon bosques, pastos y tierras sin explotar. Esta lucha ancestral por el «reparto negro» de las tierras se hizo a expensas de los grandes propietarios terratenientes, pero también de los «kulaks», esos campesinos acomodados que, aprovechando las reformas de Stolypin, habían abandonado la comunidad rural para establecerse en una parcela disponiendo de una propiedad plena y completa, liberada de todas las servidumbres comunitarias. Desde antes de la revolución de octubre de 1917, el kulak, bestia negra de todos los discursos bolcheviques que estigmatizaban al «campesino rico y rapaz», al «burgués rural», al «usurero», al «kulak chupasangre», no era más que la sombra de sí mismo. Efectivamente, había tenido que devolver a la comunidad aldeana la mayor parte de su ganado, de sus máquinas, de sus tierras, devueltas al fondo común y compartidas según el ancestral principio igualitario de «las bocas que hay que alimentar».
En el curso del verano, los disturbios agrarios, atizados por el regreso a la aldea de centenares de desertores armados, fueron adquiriendo una violencia cada vez mayor. A partir de finales del mes de agosto, decepcionados por las promesas no cumplidas de un Gobierno que no dejaba de retrasar para más adelante la reforma agraria, los campesinos marcharon al asalto de los dominios señoriales, sistemáticamente saqueados y quemados, para expulsar de una vez por todas al vergonzante propietario terrateniente. En Ucrania, en las provincias centrales de Rusia —Tambov, Penza, Voronezh, Saratov, Orel, Tula, Riazán— miles de residencias señoriales fueron quemadas, y centenares de propietarios asesinados.
Ante la extensión de esta revolución social, las elites dirigentes y los partidos políticos —con excepción notable de los bolcheviques sobre cuya actitud volveremos— dudaban entre dos tentativas para controlar, de mejor o peor manera, el movimiento y la tentación del golpe militar. Tras haber aceptado, en el mes de mayo, entrar en el Gobierno, los mencheviques, populares en los medios obreros y los socialistas revolucionarios, mejor implantados en el mundo rural que cualquier otra formación política, se revelaron incapaces, por la participación de algunos de sus dirigentes en un Gobierno cuidadoso de respetar el orden y la legalidad, de realizar las reformas que siempre habían preconizado, fundamentalmente, en lo que se refería a los socialistas revolucionarios, el reparto de tierras. Convertidos en gestores y guardianes del Estado «burgués», los partidos socialistas moderados abandonaron el terreno de la oposición a los bolcheviques, sin obtener beneficio de su participación en un Gobierno que cada día controlaba la situación del país un poco menos.
Frente a la anarquía que invadía todo, los medios patronales, los propietarios, los terratenientes, el Estado Mayor y un cierto número de liberales desengañados se sintieron tentados por la solución del golpe de fuerza militar que proponía el general Kornílov. Esta solución fracasó ante la oposición del gobierno provisional presidido por Aleksandr Kérenski. La victoria del golpe militar habría ciertamente aniquilado el poder civil, que, por débil que fuera, se aferraba a la dirección formal de los asuntos del país. El fracaso del golpe del general Kornílov, los días 24 a 27 de agosto 1917, precipitó la crisis final de un Gobierno provisional que no controlaba ya ninguno de los resortes tradicionales del poder. Mientras que en la cumbre los juegos del poder distraían a los civiles y militares que aspiraban a una dictadura ilusoria, los pilares sobre los que reposaba el Estado —la justicia, la administración, el ejército— cedieron, el derecho era escarnecido y la autoridad, bajo todas sus formas, era objeto de contestación.
¿Acaso la radicalización incontestable de las masas urbanas y rurales significaba su bolchevización? No hay nada menos seguro. Detrás de los lemas comunes —«control obrero», «todo el poder para los soviets»— los militantes obreros y los militantes bolcheviques no otorgaban a los términos el mismo significado. En el ejército, el «bolchevismo de trincheras» reflejaba ante todo una aspiración a la paz, compartida por los combatientes de todos los países implicados desde hacía tres años en la más mortífera y total de las guerras. En cuanto a la revolución campesina, seguía una vía completamente autónoma, mucho más cerca del programa socialista revolucionario favorable al «reparto negro» que al programa bolchevique que preconizaba la nacionalización de las tierras y su explotación en grandes unidades colectivas. En los campos no se conocía a los bolcheviques más que por los relatos que de ellos hacían los desertores, precursores de un bolchevismo difuso, portador de dos palabras mágicas: la paz y la tierra. Todos los descontentos estaban lejos de adherirse al partido bolchevique, que contaba, según cifras discutibles, entre cien y doscientos mil miembros a principios de octubre de 1917. No obstante, en el vacío institucional del otoño de 1917, en que toda autoridad estatal había desaparecido para ceder su lugar a una pléyade de comités, soviets y otros grupúsculos, bastaba con que un núcleo bien organizado y decidido actuara con determinación para que ejerciera de manera inmediata una autoridad desproporcionada a su fuerza real. Eso es lo que hizo el partido bolchevique.
Desde su fundación en 1903, este partido se había separado de las otras corrientes de la socialdemocracia, tanto rusa como europea, fundamentalmente por su estrategia voluntarista de ruptura radical con el orden existente y por su concepción del partido, un partido fuertemente estructurado, disciplinado, elitista y eficaz, vanguardia de revolucionarios profesionales, situada en las antípodas del gran partido de unión, ampliamente abierto a simpatizantes de tendencias diferentes, tal y como lo concebían los mencheviques y los socialdemócratas europeos en general.
La Primera Guerra Mundial acentuó todavía más la especificidad del bolchevismo leninista. Al rechazar cualquier colaboración con las otras corrientes socialdemócratas, Lenin, cada vez más aislado, justificó teóricamente su posición en su ensayo El imperialismo, fase superior del capitalismo. En él explicaba que la revolución estallaría no en el país en el que el capitalismo fuera más fuerte, sino en un estado económicamente poco desarrollado como Rusia a condición de que el movimiento revolucionario fuera dirigido en el mismo por una vanguardia disciplinada, dispuesta a ir hasta el final, es decir, hasta la dictadura del proletariado y la transformación de la guerra imperialista en una guerra civil.
En una carta de 17 de octubre de 1914, dirigida a Aleksandr Shliapnikov, uno de los dirigentes bolcheviques, Lenin escribía:
El mal menor en el ámbito de lo inmediato sería la «derrota» del zarismo en la guerra. (…) La esencia entera de nuestro trabajo (persistente, sistemático, quizá de larga duración) es dirigirnos hacia la transformación de la guerra en una guerra civil. Cuándo se producirá esto es otra cuestión, y no resulta todavía claro. Debemos dejar que madure el momento y «forzarlo a madurar» sistemáticamente… No podemos ni «prometer» la guerra civil, ni «decretarla», pero tenemos el deber de actuar —el tiempo que sea necesario— «en esa dirección».
Al revelar las «contradicciones interimperialistas», la «guerra imperialista» revertía así los términos del dogma marxista e indicaba que la explosión era más probable en Rusia que en ninguna otra parte. A lo largo de toda la guerra, Lenin volvió sobre la idea de que los bolcheviques debían de estar dispuestos a estimular, por todos los medios, el estallido de una guerra civil.
«Cualquiera que acepte la guerra de clases, escribía en septiembre de 1916, debe aceptar la guerra civil, que en toda sociedad de clases representa la continuación, el desarrollo y la acentuación naturales de la guerra de clases».
Después de la victoria de la revolución de febrero, en la que ningún dirigente bolchevique de envergadura había tomado parte, al encontrarse todos en el exilio o en el extranjero, Lenin, contra la opinión de la inmensa mayoría de los dirigentes del partido, predijo el fracaso de la política de conciliación con el gobierno provisional que intentaba llevar a cabo el Soviet de Petrogrado, dominado por una mayoría de socialistas revolucionarios y de socialdemócratas, de todas las tendencias unidas. En sus cuatro Cartas desde lejos, escritas en Zurich desde el 20 al 25 de marzo de 1917, y de las que el diario bolchevique Pravda no se atrevió a publicar más que la primera, en la medida en que estos escritos rompían con las posiciones políticas entonces defendidas por los dirigentes bolcheviques de Petrogrado, Lenin exigía la ruptura inmediata entre el Soviet de Petrogrado y el gobierno provisional, así como la preparación activa de la fase siguiente, la «proletaria», de la revolución. Para Lenin, la aparición de los soviets era señal de que la revolución ya había superado su «fase burguesa». Sin esperar más, estos órganos revolucionarios debían de hacerse con el poder por la fuerza, y poner fin a la guerra imperialista, incluso al precio de una guerra civil, inevitable en todo proceso revolucionario.
De regreso en Rusia, el 3 de abril de 1917, Lenin continuó defendiendo posiciones extremas. En sus célebres Tesis de abril, repitió su hostilidad incondicional hacia la república parlamentaria y el proceso democrático. Acogidas con estupefacción y hostilidad por la mayoría de los dirigentes bolcheviques de Petrogrado, las ideas de Lenin progresaron con rapidez, fundamentalmente entre los nuevos reclutas del partido, a los que Stalin denominaba, con justicia, los praktiki (los «prácticos») por oposición a los «teóricos». En algunos meses, los elementos plebeyos, entre los que los soldados-campesinos ocupaban un lugar central, sumergieron a los elementos urbanizados e intelectuales, viejos compañeros de las luchas sociales institucionalizadas. Portadores de una gran violencia enraizada en la cultura campesina y exacerbada por tres años de guerra, menos prisioneros del dogma marxista que no conocían, estos militantes de origen popular, poco formados políticamente, representantes típicos de un bolchevismo plebeyo que iba muy pronto a destacarse con fuerza del bolchevismo teórico intelectual de los bolchevique originales, no se planteaban ya la cuestión: ¿Era o no necesaria una «etapa burguesa» para «pasar al socialismo»? Partidarios de la acción directa, del golpe de fuerza, eran los activistas más fervientes de un bolchevismo en el que los debates teóricos dejaban lugar a la única cuestión entonces en el orden del día, la de la toma del poder.
Entre una base plebeya cada vez más impaciente y dispuesta a la aventura —los marinos de la base naval de Kronstadt, cercana a Petrogrado, algunas unidades de la guarnición de la capital, los guardias rojos de los barrios obreros de Viborg— y algunos dirigentes atormentados por el fracaso de una insurrección prematura abocada al fracaso, la vía leninista seguía siendo estricta. Durante todo el año 1917, el partido bolchevique siguió siendo, en contra de una idea ampliamente extendida, un partido profundamente dividido, desgarrado entre los excesos de unos y las reticencias de otros. La famosa disciplina de partido era más algo que se aceptaba por fe que una realidad. A inicios del mes de julio de 1917, los excesos de la base, impaciente por separarse de las fuerzas gubernamentales, no lograron arrastrar al partido bolchevique, declarado fuera de la ley después de manifestaciones sangrientas los días 3, 4 y 5 de julio en Petrogrado y cuyos dirigentes fueron o arrestados, u obligados, como Lenin, a marchar al exilio.
La impotencia del Gobierno para enfrentarse con los grandes problemas, la debilidad de las instituciones y de las autoridades tradicionales, el desarrollo de los movimientos sociales, y el fracaso de la tentativa de golpe militar del general Kornílov permitieron al partido bolchevique volver a salir a la superficie, a finales del mes de agosto de 1917, en una situación propicia para tomar el poder mediante una insurrección armada.
Una vez más, el papel personal de Lenin como teórico y estratega de la toma del poder, fue decisivo. En las semanas que precedieron al golpe de Estado bolchevique de 25 de octubre de 1917 Lenin fue siguiendo todas las etapas de un golpe de Estado militar, que no podría ni ser desbordado por una sublevación imprevista de las «masas» ni ser frenado por el «legalismo revolucionario» de los dirigentes bolcheviques, tales como Zinoviev o Kamenev, que, escaldados de la amarga experiencia de los días de julio, deseaban llegar al poder con una mayoría rural de socialistas revolucionarios y de socialdemócratas de distintas tendencias mayoritarios en los soviets. Desde su exilio finlandés, Lenin no dejó de enviar al Comité Central del partido bolchevique cartas y artículos que llamaban a desencadenar la insurrección.
«Al proponer una paz inmediata y al entregar la tierra a los campesinos, los bolcheviques establecerán un poder que nadie derribará, escribía. Sería vano esperar una mayoría formal favorable a los bolcheviques. Ninguna revolución espera una cosa así. La historia no nos perdonará si no tomamos ahora el poder».
Estos llamamientos dejaban a la mayor parte de los dirigentes bolcheviques sumidos en el escepticismo. ¿Por qué forzar las cosas, si la situación se radicalizaba cada día más? ¿No bastaba con unir a las masas estimulando su violencia espontánea, con dejar que actuaran las fuerzas disolventes de los movimientos sociales, con esperar a la reunión del II Congreso ruso de los Soviets prevista para el 20 de octubre? Los bolcheviques tenían todas las posibilidades de obtener una mayoría relativa en esta asamblea en la que los delegados de los soviets de los grandes centros obreros y de los comités de soldados estaban ampliamente sobrerrepresentados en relación con los soviets rurales de predominio socialista revolucionario. Ahora bien, para Lenin, si la transferencia del poder se realizaba en virtud de un voto en un Congreso de los Soviets, el gobierno que surgiera de él sería un gobierno de coalición en el que los bolcheviques deberían compartir el poder con otras formaciones socialistas. Lenin, que reclamaba desde hacía meses todo el poder para los bolcheviques únicamente, quería a toda costa que estos se apoderaran del poder por sí mismos mediante una insurrección militar antes de la convocatoria del II Congreso pan-ruso de los soviets. Sabía que los otros partidos socialistas condenarían el golpe de Estado insurreccional y que no les quedaría entonces más remedio que pasar a la oposición dejando todo el poder a los bolcheviques.
El 10 de octubre, después de haber regresado clandestinamente a Petrogrado, Lenin reunió a doce de los veintiún miembros del partido bolchevique. Después de dos horas de discusiones, llegó a convencer a la mayoría de los presentes para que votaran la más importante decisión que nunca había tomado el partido: el principio de una insurrección armada en el tiempo más breve posible. Esta decisión fue aprobada por diez votos contra dos, los de Zinoviev y Kamenev, resueltamente apegados a la idea de que no había que hacer nada antes de la reunión del II Congreso de los Soviets. El 16 de octubre, Trotski puso en funcionamiento, pese a la oposición de los socialistas moderados, una organización militar que emanaba teóricamente del Soviet de Petrogrado, pero que era controlada, de hecho, por los bolcheviques, el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado (CMRP), encargado de poner en funcionamiento la toma del poder según el arte de la insurrección militar, en las antípodas de una sublevación popular espontánea y anárquica susceptible de desbordar al partido bolchevique.
Como deseaba Lenin, el número de los participantes directos en la gran revolución socialista de octubre de 1917 fue muy limitado: algunos miles de soldados de la guarnición, marinos de Kronstadt y guardias rojos vinculados con el CMRP, y algunos centenares de militantes bolcheviques de los comités de fábrica. Los raros enfrentamientos, y un número de víctimas insignificante atestiguan la facilidad de un golpe de Estado esperado, cuidadosamente preparado y perpetrado sin oposición. De manera significativa, la toma del poder se realizó en nombre del CMRP. Así los dirigentes bolcheviques atribuían la totalidad del poder a una instancia a la que nadie, fuera del Comité Central bolchevique, había otorgado mandato, y que no dependía, por lo tanto, de ninguna manera del Congreso de los Soviets.
La estrategia de Lenin demostró ser la justa: enfrentados con los hechos consumados, los socialistas moderados, después de haber denunciado «la conspiración militar organizada a espaldas de los soviets», abandonaron el II Congreso de los Soviets. Abandonados al lado de sus únicos aliados, los miembros del pequeño grupo socialista revolucionario de izquierda, los bolcheviques hicieron ratificar su golpe de fuerza por parte de los diputados del Congreso aún presentes, que votaron un texto redactado por Lenin, atribuyendo «todo el poder a los soviets». Esta resolución puramente formal permitió a los bolcheviques acreditar una ficción que iba a engañar a generaciones de crédulos: gobernaban en nombre del pueblo en el «país de los soviets». Algunas horas más tarde, el Congreso estableció, antes de separarse, la creación del nuevo Gobierno bolchevique —el Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin— y aprobó unos decretos sobre la paz y sobre la tierra, primeros actos del nuevo régimen.
Muy rápidamente, los malentendidos, y después los conflictos, se multiplicaron entre el nuevo poder y los movimientos sociales, que habían actuado de manera autónoma como fuerzas disolventes del antiguo orden político, económico y social. El primer malentendido estuvo relacionado con la revolución agraria. Los bolcheviques, que siempre habían impulsado la nacionalización de las tierras, debieron, en una relación de fuerzas que no les era favorable, retomar, «robar» el programa socialista revolucionario y aprobar la redistribución de las tierras a los campesinos. El «Decreto sobre la tierra» —cuya disposición principal proclamaba que «la propiedad privada de la tierra es abolida sin indemnización, y son puestas todas las tierras a disposición de los comités agrarios locales para su redistribución»— se limitaba, en realidad, a legitimar lo que numerosas comunidades campesinas habían realizado desde el verano de 1917: la apropiación brutal de las tierras que pertenecían a los grandes propietarios terratenientes y a los campesinos acomodados, los kulaks. Obligados momentáneamente a «colaborar» con esta revolución campesina autónoma, que había facilitado tanto su llegada al poder, los bolcheviques iban a recuperar su programa diez años más tarde. La colectivización forzada de los campos, apogeo del enfrentamiento entre el régimen surgido en octubre de 1917 y el campesinado, será la resolución trágica del malentendido de 1917.
Segundo malentendido: las relaciones del partido bolchevique con todas las instituciones —comités de fábrica, sindicatos, partidos socialistas, comités de cuartel, guardias rojos y, sobre todo soviets— que habían participado a la vez en la destrucción de las instituciones tradicionales y luchado en favor de la afirmación y la extensión de sus propias competencias. En algunas semanas, estas instituciones fueron despojadas de su poder, subordinadas al partido bolchevique o eliminadas. El «poder para los soviets», el lema, sin duda, más popular en la Rusia de 1917, se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en el poder del partido bolchevique sobre los soviets. En cuanto al «control obrero», otra reivindicación fundamental de aquellos en nombre de los cuales los bolcheviques pretendían actuar, los proletarios de Petrogrado y de otros grandes centros industriales, fue rápidamente descartada en beneficio de un control del Estado pretendidamente «obrero», sobre las empresas y los trabajadores. Una incomprensión mutua se instaló entre el mundo obrero, obsesionado con el paro, por la degradación continua de su poder adquisitivo y por el hambre, y un Estado preocupado por la eficacia económica. Desde el mes de diciembre de 1917, el nuevo régimen tuvo que enfrentarse con una oleada de reivindicaciones obreras y de huelgas. En algunas semanas, los bolcheviques perdieron lo esencial del capital de confianza que habían acumulado en una parte del mundo laboral durante el año 1917.
Tercer malentendido: las relaciones del nuevo poder con las nacionalidades del antiguo Imperio zarista. El golpe de Estado bolchevique aceleró las tendencias centrífugas que los nuevos dirigentes parecieron, en un principio, garantizar. Al reconocer la legalidad y la soberanía de los pueblos del antiguo Imperio, y el derecho a la autodeterminación, a la federación, y a la secesión, los bolcheviques parecían invitar a los pueblos alógenos a emanciparse de la tutela del poder central ruso. En unos meses, polacos, fineses, bálticos, ucranianos, georgianos, armenios y aceríes proclamaron su independencia. Desbordados, los bolcheviques subordinaron inmediatamente el derecho de los pueblos a la autodeterminación a la necesidad de conservar el trigo ucraniano, el petróleo y los minerales del Cáucaso, y, en resumen, los intereses vitales del nuevo Estado, que se afirmó rápidamente, al menos en el plano territorial, como el heredero del antiguo Imperio más aún que el Gobierno provisional.
La ligazón de revoluciones sociales y nacionales multiformes y de una práctica política específica que excluía todo reparto del poder debía conducir rápidamente a un enfrentamiento, generador de violencia y de terror, entre el nuevo poder y amplios sectores de la sociedad.