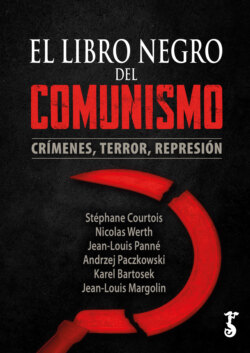Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 De la tregua al «Gran Giro»
ОглавлениеDurante poco menos de cinco años, de inicios de 1923 a finales de 1927, el enfrentamiento entre el régimen y la sociedad conoció una pausa. Las luchas por la sucesión de Lenin, muerto el 24 de enero de 1924, pero totalmente apartado de cualquier actividad política desde marzo de 1923, después de su tercer ataque cerebral, monopolizaron una gran parte de la actividad política de los dirigentes bolcheviques. Durante esos años, la sociedad se curó las heridas.
En el curso de esta tregua, el campesinado, que representaba más del 85 por 100 de la población, intentó reanudar los vínculos del cambio, negociar los frutos de su trabajo y vivir, según la hermosa fórmula del gran historiador del campesinado ruso Michael Confino, «como si la utopía campesina funcionara». Esta «utopía campesina», que los bolcheviques denominaban de buena gana eserovschina —término cuya traducción más parecida sería «mentalidad socialista revolucionaria»—, descansaba sobre cuatro principios que habían estado en la raíz de todos los programas campesinos desde hacía décadas: el final de los terratenientes y el reparto de la tierra en función de las bocas que había que alimentar; la libertad de disponer libremente de los frutos de su trabajo y la libertad de comercio; un autogobierno campesino representado por la comunidad aldeano-tradicional, y la presencia exterior del Estado bolchevique reducida a su expresión más sencilla: ¡un soviet rural para algunas aldeas y una célula del partido comunista en una aldea de cada cien!
Parcialmente reconocidos por el poder, tolerados momentáneamente como un signo de «atraso» en un país de mayoría campesina, los mecanismos del mercado, rotos de 1914 a 1922, volvieron a ponerse en funcionamiento. Inmediatamente las migraciones estacionales hacia las ciudades, tan frecuentes bajo el antiguo régimen, volvieron a iniciarse. Al descuidar la industria estatal el sector de los bienes de consumo, el artesanado rural conoció un desarrollo notable, se espaciaron las carestías y las hambrunas y los campesinos volvieron a poder comer para saciar el hambre.
La calma aparente de estos años no podría sin embargo enmascarar las tensiones profundas que subsistían entre el régimen y una sociedad que no había olvidado la violencia de la que era víctima. Para los campesinos, las causas de descontento seguían siendo numerosas1. Los precios agrícolas eran demasiado bajos; los productos manufacturados demasiado caros y demasiado raros; los impuestos demasiado elevados. Tenían el sentimiento de ser ciudadanos de segunda categoría en relación con los pobladores de las ciudades y fundamentalmente de los obreros considerados como privilegiados. Los campesinos se quejaban sobre todo de innumerables abusos de poder de los representantes de base del régimen soviético formados en la escuela del «comunismo de guerra». Seguían sometidos a la arbitrariedad absoluta de un poder local heredero a la vez de cierta tradición rural y de las prácticas terroristas de los años anteriores. «Los aparatos judicial, administrativo y policial están totalmente gangrenados por un alcoholismo generalizado, la práctica corriente de los sobornos. (…) El burocratismo y una actitud de grosería general hacia las masas campesinas», reconocía a finales de 1925 un largo informe de la policía política sobre «el estado de la legalidad socialista en el campo»2.
Aunque condenaran los abusos más escandalosos de los representantes del poder soviético, los dirigentes bolcheviques, en su mayoría, no consideraban por ello el campo menos como una terra incognita peligrosa, «un medio abarrotado de elementos kulaks, de socialistas-revolucionarios, de popes, de antiguos propietarios terratenientes que no han sido todavía eliminados», según la expresión repleta de imágenes de un informe del jefe de la policía política de la provincia de Tula3.
Tal y como testifican los documentos del departamento de información de la GPU, el mundo obrero seguía estando sometido a una estrecha vigilancia. Grupo social en reconstrucción después de los años de guerra, de revolución y de guerra civil, el mundo obrero seguía siendo sospechoso de conservar vínculos con el mundo hostil del campo. Los informadores presentes en cada empresa perseguían las palabras y los actos desviados, «los humores campesinos» que los obreros, de regreso del trabajo del campo después de sus permisos, habían traído a la ciudad. Los informes policiales diseccionaban el mundo obrero en «elementos hostiles», necesariamente bajo la influencia de grupúsculos contrarrevolucionarios, en «elementos políticamente atrasados» generalmente venidos del campo, y en elementos dignos de ser reconocidos «políticamente conscientes». Los paros en el trabajo y las huelgas, bastante poco numerosas en este año de fuerte desempleo y de relativa mejora del nivel de vida para aquellos que tenían un trabajo, eran cuidadosamente analizados y los agitadores detenidos.
Los documentos internos, hoy en día parcialmente accesibles, de la policía política muestran que después de años de formidable expansión esta institución conoció algunas dificultades, debidas precisamente a la pausa en la empresa voluntarista bolchevique de transformación de la sociedad. En 1924-1926, Dzerzhinski debió batallar con firmeza contra ciertos dirigentes que consideraban que era preciso reducir considerablemente los efectivos de una policía política cuyas actividades iban declinando. Por primera y única vez hasta 1953, los efectivos de la policía política disminuyeron muy considerablemente. En 1921, la Cheka proporcionaba empleo a 105.000 civiles aproximadamente y a cerca de 180.000 militares de las diversas tropas especiales, incluidas las guardias fronterizas, las chekas destinadas a los ferrocarriles y los guardias de los campos de concentración. En 1925, estos efectivos se habían reducido a 26.000 civiles aproximadamente y a 63.000 militares. A estas cifras se añadían alrededor de 30.000 informadores, cuyo número en 1921 es desconocido en razón del estado actual de la documentación4. En diciembre de 1924, Nikolai Bujarin escribió a Feliks Dzerzhinski: «Considero que debemos pasar con mayor rapidez a una forma más “liberal” de poder soviético: menos represión, más legalidad, más discusiones, más poder local (bajo la dirección del partido naturaliter), etc.»5.
Algunos meses más tarde, el primero de mayo de 1925, el presidente del tribunal revolucionario, Nikolai Krylenko, que había presidido la mascarada judicial del proceso de los socialistas-revolucionarios, dirigió al Politburó una larga nota en la que criticaba los abusos de la GPU que, según él, sobrepasaba los derechos que le habían sido conferidos por la ley. Varios decretos, promulgados en 1922-1923, habían limitado efectivamente las competencias de la GPU a los asuntos de espionaje, de bandidismo, de moneda falsa y de «contrarrevolución». Para estos crímenes, la GPU era el único juez y podía pronunciar penas de deportación y de destierro en residencia vigilada (hasta tres años), de campo de concentración o incluso la pena de muerte. En 1924, de 62.000 expedientes abiertos por la GPU, un poco más de 52.000 habían sido transmitidos a los tribunales ordinarios. Las jurisdicciones especiales de la GPU se habían ocupado de más de 9.000 asuntos, cifra considerable dada la coyuntura política estable, recordaba Nikolai Krylenko, que concluía:
Las condiciones de vida de las personas deportadas y asignadas a residencias en agujeros perdidos de Siberia, sin el menor peculio, son espantosas. Se envía tanto a jóvenes de 18-19 años de medios estudiantiles como a ancianos de 70 años, sobre todo miembros del clero y ancianas «que pertenecen a clases socialmente peligrosas».
También Krylenko proponía limitar el calificativo de «contrarrevolucionario» solamente a los miembros reconocidos de partidos políticos que representaban los intereses de la «burguesía» a fin de evitar «una interpretación abusiva del término por parte de los servicios de la GPU»6.
Frente a esas críticas, Dzerzhinski y sus adjuntos no dejaban de proporcionar a los dirigentes más importantes del partido, y especialmente a Stalin, informes alarmistas sobre la persistencia de graves problemas interiores, sobre amenazas diversionistas orquestadas por Polonia, los países Bálticos, Gran Bretaña, Francia y Japón. Según el informe de actividad de la GPU para el año 1924, la policía política habría:
• detenido a 11.453 «bandidos», de los que 1.858 fueron ejecutados sobre el terreno;
• prendido a 926 extranjeros (de los que 357 habrían sido expulsados) y a 1.542 «espías»;
• evitado una «sublevación» de guardias blancos en Crimea (132 personas ejecutadas en el desarrollo de ese asunto);
• procedido a 81 «operaciones» contra grupos anarquistas que se habrían solventado con 266 arrestos;
• «liquidado» 14 organizaciones mencheviques (540 arrestos, 6 organizaciones de socialistas revolucionarios de derechas (152 arrestos), 7 organizaciones de socialistas revolucionarios de izquierdas (52 arrestos), 117 organizaciones «diversas de intelectuales» (1.360 arrestos), 24 organizaciones «monárquicas» (1.245 arrestos), 85 organizaciones «clericales» y «sectarias» (1.765 arrestos), 675 «grupos kulaks» (1.148 arrestos);
• expulsado, en dos grandes operaciones, en febrero y julio de 1924, alrededor de 4.500 «ladrones», «reincidentes» y «nepmen»7 (comerciantes y pequeños empresarios privados) de Moscú y de Leningrado;
• reducido «a vigilancia individual» a 18.000 personas «socialmente peligrosas»;
• supervisado 15.501 empresas y administraciones diversas;
• leído 5.078.174 cartas y correspondencias diversas8.
¿En qué medida estos datos, cuya precisión escrupulosa alcanza al ridículo burocrático, resultan fiables? Incluidos en el proyecto de presupuestos de la GPU para 1925, tenían como función demostrar que la policía política no bajaba la guardia frente a todas las amenazas exteriores y merecía, por lo tanto, los fondos que le eran asignados. No son menos preciosos por ello para el historiador porque, más allá de las cifras, de la arbitrariedad de la categoría, revelan la permanencia de los métodos, de los enemigos potenciales y de una red momentáneamente menos activa pero siempre operativa.
A pesar de los recortes presupuestarios y de algunas críticas que surgían de dirigentes bolcheviques inconsecuentes, el activismo de la GPU no podía más que verse estimulado por el endurecimiento de la legislación penal. En efecto, los Principios fundamentales de la legislación penal de la URSS, adoptados el 31 de octubre de 1924, al igual que el nuevo Código Penal de 1926, ampliaban sensiblemente la definición del crimen contrarrevolucionario y tipificaban la noción de «persona socialmente peligrosa». La ley incluía entre los crímenes revolucionarios todas las actividades que, sin pretender directamente derribar o debilitar al poder soviético, eran por sí mismas «notablemente para el delincuente», un «atentado contra las conquistas políticas o económicas de la revolución proletaria». Así, la ley sancionaba no solamente las intenciones directas, sino también las intenciones eventuales o indirectas.
Además se consideraba como «socialmente peligrosa (…) a toda persona que hubiera cometido un acto peligroso contra la sociedad, o cuyas relaciones con un medio criminal o cuya actividad pasada representaran un peligro». Las personas designadas según estos criterios muy extensos podían ser condenadas, incluso en el caso de que no existiera ninguna culpabilidad. Estaba claramente precisado que «el tribunal puede aplicar las medidas de protección social a las personas reconocidas como socialmente peligrosas, sea por haber cometido un delito determinado, sea en el caso de que, perseguidas bajo la acusación de haber realizado un delito determinado sean declaradas inocentes por el tribunal pero reconocidas socialmente peligrosas». Todas estas disposiciones, codificadas en 1926, y entre las que figuraba el famoso artículo 58 del Código Penal, con sus 14 párrafos que definían los crímenes contrarrevolucionarios, reforzaban el fundamento legal del terror9. El 4 de mayo de 1926, Dzerzhinski envió a su adjunto Yagoda una carta en la que exponía un vasto programa de «lucha contra la especulación», muy revelador de los límites de la NEP y de la permanencia del «espíritu de guerra civil» entre los más altos dirigentes bolcheviques:
La lucha contra la «especulación» reviste hoy en día una extrema importancia… Es indispensable limpiar Moscú de sus elementos parásitos y especuladores. He solicitado a Pauker que me reúna toda la documentación disponible sobre las fichas de los habitantes de Moscú en relación con este problema. De momento no he recibido nada de él. ¿No pensáis que debería crearse en la GPU un departamento especial de colonización que sería financiado mediante un fondo especial alimentado por las confiscaciones…? Es preciso poblar con estos elementos parásitos (incluida su familia) de nuestras ciudades las zonas inhóspitas de nuestro país, siguiendo un plan preestablecido aprobado por el Gobierno. Debemos limpiar a cualquier precio nuestras ciudades de centenares de miles de especuladores y de parásitos que prosperan en ellas… estos parásitos nos devoran. A causa de ellos no hay mercancías para los campesinos, a causa de ellos los precios suben y nuestro rublo baja. La GPU debe enfrentarse a brazo partido con este problema, con la mayor energía10.
Entre las otras especificidades del sistema penal soviético figuraba la existencia de dos sistemas distintos de instrucción en materia criminal, uno judicial y el otro administrativo, y de dos sistemas de lugares de detención, uno gestionado por el comisariado del pueblo para el Interior, y el otro por la GPU. Al lado de las prisiones tradicionales en que estaban encarceladas las personas condenadas en virtud de un proceso «ordinario» existía un conjunto de campos de concentración gestionado por la GPU donde eran encerradas las personas condenadas por las jurisdicciones especiales de la policía política por uno de los crímenes relativos a esta institución: contrarrevolución bajo cualquiera de sus formas, bandidismo en gran escala, moneda falsa y delitos cometidos por miembros de la policía política.
En 1922, el Gobierno propuso a la GPU instalar un vasto campo de concentración en el archipiélago de las Solovki, cinco islas del mar Blanco frente a Arcángel, de las que la principal abrigaba uno de los mayores monasterios de la Iglesia ortodoxa rusa. Después de haber expulsado a los monjes, la GPU organizó en el archipiélago un conjunto de campos de concentración reagrupados bajo las siglas SLON (Campos especiales de las Solovki). Los primeros efectivos, procedentes de los campos de Jolmogori y de Pertaminsk, llegaron a las Solovki a inicios del mes de julio de 1923. A finales de ese año, se contaba ya con 4.000 detenidos, en 1927 con 15.000 y a finales de 1928 con cerca de 38.000.
Una de las especificidades del conjunto penitenciario de las Solovki era su autogestión. Aparte del director y de algunos responsables, todos los puestos del campo de concentración estaban ocupados por detenidos. En su aplastante mayoría, eran antiguos colaboradores de la policía política condenados por abusos particularmente graves. Practicada por esta clase de individuos, la autogestión era sinónimo de la arbitrariedad más total que muy rápidamente agravó la situación casi privilegiada, ampliamente heredada del antiguo régimen, de la que se beneficiaban los detenidos que habían obtenido la condición de prisionero político. Bajo la NEP, la administración de la GPU distinguía en efecto tres categorías de detenidos.
La primera reunía a los políticos, es decir, exclusivamente a los miembros de los antiguos partidos menchevique, socialista-revolucionario y anarquista. Estos detenidos habían arrancado a Dzerzhinski en 1921 —él mismo durante largo tiempo prisionero político bajo el zarismo, durante el que había pasado cerca de diez años en prisión o en el exilio— un régimen político relativamente clemente: recibían una mejor alimentación, denominada «ración política», conservaban algunos efectos personales, y podían hacerse enviar periódicos y revistas. Vivían en comunidad y estaban sobre todo liberados de cualquier trabajo forzado. Este estatus privilegiado fue suprimido a finales de los años veinte.
La segunda categoría, la más numerosa, reagrupaba los «contrarrevolucionarios», miembros de los partidos políticos no socialistas o anarquistas, miembros del clero, antiguos oficiales del ejército zarista y antiguos funcionarios, cosacos participantes en las revueltas de Kronstadt o de Tambov, y a cualquier otra persona condenada en virtud del artículo 58 del Código Penal.
La tercera categoría reagrupaba a los delincuentes de derecho común condenados por la GPU (bandidos, falsificadores de moneda) y a los antiguos chequistas condenados por diversos crímenes y delitos por su institución. Los contrarrevolucionarios, obligados a cohabitar con los delincuentes de derecho común que marcaban la ley en el interior del campo, estaban sometidos a la arbitrariedad más absoluta, al hambre, al frío extremo en invierno, a los mosquitos en verano —una de las torturas más frecuentes consistía en atar a los prisioneros desnudos en los bosques, como pasto de los mosquitos, particularmente numerosos y terribles en estas islas septentrionales sembradas de lagos. Para pasar de un sector a otro, recordaba uno de los más célebres prisioneros de las Solovki, el escritor Varlam Shalamov, los detenidos exigían tener las manos atadas detrás de la espalda y esto fue expresamente mencionado en el reglamento: «era el único medio de autodefensa de los detenidos contra la fórmula lacónica “muerto durante una tentativa de evasión”»11.
Fue en el campo de las Solovki donde se puso realmente en funcionamiento, después de los años de improvisación de la guerra civil, el sistema de trabajo forzado que iba a conocer un desarrollo fulgurante a partir de 1929. Hasta 1925, los detenidos fueron ocupados de manera bastante poco productiva en diversos trabajos en el interior de los campos de concentración. A partir de 1926, la administración decidió suscribir contratos de producción con algunos organismos del Estado y explotar más «racionalmente» el trabajo forzado, que se había convertido en una fuente de beneficio y ya no constituía, según la ideología de los primeros campos «de trabajo correccional» de los años 1919-1920, una fuente de «reeducación». Reorganizados bajo las siglas USLON (Dirección de los Campos Especiales del Norte), los campos de concentración de las Solovki se extendieron por el continente, primero en el litoral del mar Blanco. Fueron creados nuevos campos de concentración en 1926-1927 cerca de la desembocadura del Pechora, en Kem y en otros lugares de un litoral inhóspito, pero cuyas inmediaciones eran ricas en bosques. Se encargó a los detenidos que ejecutaran un programa preciso de producción, principalmente la tala de bosques. El crecimiento exponencial de los programas de producción necesitó rápidamente un número creciente de detenidos. Debía conducir, en junio de 1929, a una reforma capital del sistema de detención: el traslado de todos los detenidos condenados a penas superiores a tres años de prisión hacia los campos de trabajo. Esta medida iba a permitir un formidable desarrollo del sistema de los campos de trabajo. Laboratorio experimental del trabajo forzado, los «campos especiales» del archipiélago de las Solovki fueron la matriz de otro archipiélago en gestación, uno inmenso que crecería siguiendo la escala del país-continente entero: El Archipiélago Gulag.
Las actividades ordinarias de la GPU, con su cupo anual de algunos miles de condenas a penas de campos de concentración o de destierro en residencia vigilada, no excluían numerosas operaciones represivas específicas de gran amplitud. Durante los años tranquilos de la NEP, de 1923 a 1927, los episodios más masivos y sangrientos de la represión tuvieron lugar en realidad en las repúblicas periféricas de Rusia, en Transcaucasia y en Asia central. Estos países habían resistido ferozmente en su mayoría la conquista rusa del siglo XIX y no habían sido reconquistados sino tardíamente por los bolcheviques: Azerbaiyán en abril de 1920, Armenia en diciembre de 1920, Georgia en febrero de 1921, Daguestán a finales de 1921 y el Turkestán, con Bujara, en otoño de 1920. Todos ellos continuaron oponiendo una fuerte resistencia a la sovietización. «No controlamos más que las ciudades principales o más a menudo el centro de las ciudades principales», escribía en enero de 1923 Peters, el enviado plenipotenciario de la Cheka a Turkestán. En 1918, a finales de los años veinte y en ciertas regiones hasta 1935-1936, la mayor parte de Asia Central, con excepción de las ciudades, fue controlada por los basmachies. El término basmachies («bandoleros», en uzbeko) era aplicado por los rusos a los diversos tipos de guerrilleros, sedentarios, pero también nómadas, uzbekos, kirguises, turkmenos, que actuaban en varias regiones de manera independiente unos de otros.
El principal foco de la revuelta se situaba en el valle de la Fergana. Después de la conquista de Bujara por el Ejército Rojo en septiembre de 1920, la sublevación se extendió a las regiones oriental y meridional del antiguo emirato de Bujara y a la región septentrional de las estepas turkmenas. A inicios de 1921, el Estado Mayor del Ejército Rojo estimaba en 30.000 el número de basmachies armados. La dirección del movimiento era heterogénea, formada por jefes locales, surgidos de los notables de la aldea o del clan, por jefes religiosos tradicionales pero también por nacionalistas musulmanes extraños en la región, como Enver Pashá, el antiguo ministro de Defensa de Turquía, muerto en un enfrentamiento con destacamentos de la Cheka en 1922.
El movimiento basmachi era una sublevación espontánea, instintiva, contra el «infiel», el «opresor ruso», el antiguo enemigo que había vuelto a aparecer bajo una forma nueva, que se proponía no solamente apropiarse de las tierras y del ganado, sino también profanar el mundo espiritual musulmán. Guerra de «pacificación» de carácter colonial, la lucha contra los basmachies movilizó, durante más de diez años, a una parte importante de las fuerzas armadas y de las tropas especiales de la policía política, uno de cuyos departamentos era precisamente el departamento oriental. Actualmente resulta imposible evaluar, incluso de manera aproximada, el número de víctimas de esta guerra12.
El segundo gran sector del departamento oriental de la GPU era la Transcaucasia. En la primera mitad de los años veinte, el Daguestán, Georgia y Chechenia se vieron particularmente afectados por la represión. El Daguestán resistió a la penetración soviética hasta finales de 1921. Bajo la dirección del jeque Uzun Hadji, la confraternidad musulmana de los Nakshnandíes se puso al frente de una gran revuelta de montañeses, y la lucha adoptó el carácter de guerra santa contra el invasor ruso. Duró más de un año, pero ciertas regiones no fueron «pacificadas» más que en 1923-1924 y al precio de bombardeos masivos y de matanzas de civiles13.
Después de tres años de independencia bajo un Gobierno menchevique, Georgia fue ocupada por el Ejército Rojo en febrero de 1921, y seguía siendo, según propia confesión de Aleksandr Myasnikov, el secretario del comité del partido bolchevique de Transcaucasia, «un asunto bastante arduo». El esquelético partido bolchevique local, que en tres años de poder había podido reclutar apenas a 10.000 personas, se enfrentaba con un segmento intelectual y nobiliario de cerca de 100.000 personas, muy antibolchevique, y a redes mencheviques todavía bastante vigorosas puesto que el partido menchevique había contado allí en 1920 con más de 60.000 afiliados. A pesar del terror ejercido por la todopoderosa cheka de Georgia, ampliamente independiente de Moscú y dirigida por un joven dirigente policial de 25 años al que se le auguraba un gran porvenir, Lavrenti Beria, los dirigentes mencheviques en el exilio llegaron a finales de 1922 a organizar con otros partidos antibolcheviques un comité secreto para la independencia de Georgia, que preparó una sublevación. Iniciada el 28 de agosto de 1924 en la pequeña ciudad de Chiatura, esta sublevación, cuyos participantes esencialmente eran campesinos de la región de Guria, se apoderó en algunos días de cinco de los veinticinco distritos georgianos. Enfrentada con fuerzas superiores dotadas de artillería y de aviación, la insurrección fue aplastada en una semana. Sergo Ordzhonikidze, primer secretario del comité del partido bolchevique de Transcaucasia, y Lavrenti Beria se valieron del pretexto de esta sublevación para «acabar de una vez por todas con el menchevismo y la nobleza georgiana». Según datos publicados, 12.578 personas fueron fusiladas del 29 de agosto al 5 de septiembre de 1924. La amplitud de la represión fue tal que el mismo Politburó quedó sobrecogido por ella. La dirección del partido envió a Ordzhonikidze una llamada al orden, pidiéndole que no procediera ni a ejecuciones masivas y desproporcionadas ni a ejecuciones políticas sin haber sido expresamente autorizado por el Comité Central. Las ejecuciones sumarias continuaron, no obstante, durante meses. En el pleno del Comité Central, reunido en octubre de 1924 en Moscú, Sergo Ordzhonikidze concedió: «¡Quizá hemos exagerado un poco, pero allí no se puede hacer nada más!»14.
Un año después de la represión de la sublevación georgiana de agosto de 1924, el régimen lanzó una vasta operación de «pacificación» de Chechenia en la que todos se habían empeñado en decir que el poder soviético no existía. Del 27 de agosto al 15 de septiembre de 1925, más de 10.000 hombres de las tropas regulares del Ejército Rojo, bajo la dirección del general Uborevich, apoyadas por unidades especiales de la GPU, procedieron a un intento de desarme de los guerrilleros chechenos que controlaban el país profundo. Decenas de miles de armas fueron aprehendidas y cerca de 1.000 «bandidos» detenidos. Frente a la resistencia de la población, el dirigente de la GPU, Unchlicht, reconoció que «las tropas debieron recurrir a la artillería pesada y al bombardeo de los nidos de bandidos más coriáceos». En virtud de esa nueva operación de «pacificación», llevada a cabo durante lo que se ha convenido en llamar «el apogeo de la NEP», Unchlicht concluía también su informe: «Como ha mostrado la experiencia de la lucha contra los basmachies del Turkestán, y contra el bandidismo en Ucrania, en la provincia de Tambov y en otros lugares, la represión militar no es eficaz más que en la medida en que es seguida por una sovietización en profundidad del país»15.
A partir de finales de 1926, después de la muerte de Dzerzhinski, la GPU, dirigida entonces por el brazo derecho de la fundación de la Cheka, Vyacheslav Rudolfovích Menzhinski —de origen polaco, como Dzerzhinski—, parece haber sido de nuevo muy solicitada por Stalin, que preparaba su ofensiva política a la vez contra Trotski y contra Bujarin. En enero de 1927, la GPU recibió la orden de acelerar la elaboración de fichas de los «elementos socialmente peligrosos y antisoviéticos» en el campo. En un año, el número de personas fichadas pasó de 30.000 a 72.000 aproximadamente. En septiembre de 1927, la GPU lanzó, en varias provincias, numerosas campañas de arresto de kulaks y otros «elementos socialmente peligrosos». A posteriori, estas operaciones aparecen como ejercicios preparatorios para las grandes redadas de kulaks durante la «deskulakización» del invierno de 1929-1930.
En 1926-1927, la GPU se mostró igualmente muy activa en la persecución de los opositores comunistas, etiquetados como «zinovievistas» o «trotskistas». La práctica de fichar y de seguir a los opositores comunistas había aparecido muy pronto, desde 1921-1922. En septiembre de 1923, Dzerzhinski había propuesto, para «estrechar la unidad ideológica del partido», que los comunistas se dedicaran a transmitir a la policía política toda la información que obrara en su poder sobre la existencia de fracciones o de desviaciones en el seno del partido. Esta propuesta había suscitado un clamor de indignación entre bastantes, entre ellos Trotski. No obstante, la costumbre de hacer vigilar a los opositores se generalizó en el curso de los años siguientes. La purga de la organización comunista de Leningrado dirigida por Zinoviev, en enero-febrero de 1926, implicó ampliamente a los servicios de la GPU. Los opositores no fueron solamente excluidos del partido. Se exilió a varios centenares de ellos a ciudades alejadas del país donde su suerte siguió siendo muy precaria, al no atreverse nadie a ofrecerles trabajo. En 1927, la persecución de los opositores trotskistas —algunos miles en el país— movilizó durante meses a una parte de los servicios de la GPU. Todos fueron fichados, centenares de trotskistas activos fueron arrestados y después exiliados por simple medida administrativa. En noviembre de 1927, todos los principales dirigentes de la oposición, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Radek, Rakovski, fueron excluidos del partido y detenidos. Todos aquellos que se negaron a realizar su autocrítica pública fueron exiliados. El 19 de enero de 1928, Pravda anunció la salida de Moscú por parte de Trotski y de un grupo de 30 opositores exiliados a Alma-Ata. Un año más tarde, Trotski fue expulsado de la URSS. Con la transformación de uno de los principales artífices del terror bolchevique en «contrarrevolucionario» se había iniciado una nueva etapa, bajo la responsabilidad del nuevo hombre fuerte del partido: Stalin. A inicios de 1928, justo después de haber eliminado a la oposición trotskista, la mayoría estalinista del Politburó decidió romper la tregua con una sociedad que le parecía separarse cada vez más de la vía por la que los bolcheviques deseaban conducirla. El enemigo principal seguía siendo, como diez años antes, la inmensa mayoría campesina, a la que se veía como una masa hostil, incontrolada e incontrolable. Así se inició el segundo acto de la guerra contra el campesinado, que como señala acertadamente el historiador Andrea Graziosi, «era no obstante bastante diferente de la primera. La iniciativa estaba además completamente en manos del Estado, y el actor social no podía más que reaccionar cada vez con más debilidad a los ataques desencadenados contra él»16.
Incluso si, globalmente, la agricultura se había rehecho desde la catástrofe de los años 1918-1922, «el enemigo campesino» era más débil y el Estado más fuerte a finales de los años veinte que a inicios de la década. De ello dan testimonio, por ejemplo, la mejor información de la que disponían las autoridades sobre lo que sucedía en las aldeas, la elaboración de fichas de los «elementos socialmente extraños» que permitió a la GPU llevar a cabo las primeras redadas durante la deskulakización, la erradicación progresiva, pero real, del «bandidismo», el desarme de los campesinos, la progresión constante del porcentaje de reservistas presentes en las etapas militares y el desarrollo de una red escolar más consistente. Como revela la correspondencia entre los dirigentes bolcheviques y los estenogramas de las discusiones en la esfera superior del partido, la dirección estalinista —al igual que sus oponentes—, Bujarin, Rykov y Kamenev— medía perfectamente en 1928 los riesgos de un nuevo asalto contra el campesinado. «Tendréis una guerra campesina, como en 1918-1919», previno Bujarin. Stalin estaba preparado para ella, fuera cual fuera el precio. Sabía que esta vez el régimen emergería vencedor de la misma17.
La «crisis de las cosechas» de finales del año 1927 proporcionó a Stalin el pretexto que había buscado. El mes de noviembre de 1927 se vio caracterizado por una caída espectacular de las entregas de productos agrícolas a los organismos de cosecha del Estado, que adquirió proporciones catastróficas en diciembre. En enero de 1928 hubo que rendirse a la evidencia: a pesar de una buena cosecha, los campesinos no habían entregado más que 4,8 millones de toneladas en lugar de los 6,8 millones del año anterior. La bajada de los precios ofrecidos por el Estado, el encarecimiento y la penuria de los productos manufacturados, la desorganización de las agencias de cosecha y los rumores de guerra, en resumen, el descontento general del campesinado frente al régimen, explicaban esta crisis que Stalin calificó inmediatamente de «huelga de los kulaks».
El grupo estalinista tomó esto como un pretexto para recurrir nuevamente a las requisas y a toda una serie de medidas represivas ya experimentadas en el tiempo del comunismo de guerra. Stalin se dirigió en persona a Siberia. Otros dirigentes, tales como Andreyev, Mikoyán, Postishev o Kossior, se dirigieron hacia las grandes regiones productoras de cereales, la región de las tierras negras, Ucrania y el norte del Cáucaso. El 14 de enero de 1928, el Politburó dirigió a las autoridades locales una circular exigiéndoles «detener a los especuladores, a los kulaks y a otros desorganizadores del mercado y de la política de precios». Algunos «plenipotenciarios» —el término mismo recordaba la época de requisas de los años 1918-1921— y destacamentos de militantes comunistas fueron enviados a los campos para depurar a las autoridades locales, a las que se juzgaba complacientes con los kulaks, y para descubrir los excedentes ocultos, si era necesario con la ayuda de los campesinos pobres, a los que se les prometía la cuarta parte de los cereales encontrados en casa de los «ricos».
Entre el arsenal de medidas destinadas a penalizar a los campesinos recalcitrantes a la hora de entregar, en los plazos prescritos y a precios irrisorios inferiores en tres a cuatro veces a los del mercado, sus productos agrícolas, figuraba la multiplicación por dos, tres o cinco de las cantidades inicialmente fijadas. El artículo 107 del Código Penal, que preveía una pena de tres años de prisión para cualquier acción que contribuyera a hacer subir los precios, fue también ampliamente utilizado. Finalmente los impuestos sobre los kulaks se multiplicaron por diez en dos años. Se procedió igualmente a la clausura de los mercados, medida que no afectaba ciertamente solo a los campesinos acomodados. En algunas semanas, todas estas medidas rompieron completamente la tregua que desde 1922-1923 se había establecido a regañadientes entre el régimen y el campesinado. Las requisas y las medidas represivas no tuvieron otro efecto que agravar la crisis. De inmediato, las autoridades obtuvieron por la fuerza una cosecha apenas inferior a la de 1927; pero al año siguiente, como en el tiempo del comunismo de guerra, los campesinos reaccionaron disminuyendo sus superficies sembradas»18.
La «crisis de las cosechas» del invierno de 1927-1928 desempeñó un papel crucial en el giro que tomaron los acontecimiento a continuación. Stalin, efectivamente, extrajo toda una serie de conclusiones referidas a la necesidad de crear «fortalezas del socialismo» en los campos —koljozes y sovjozes gigantes—, de colectivizar la agricultura a fin de controlar directamente la producción agrícola y a los productores sin tener que pasar por las leyes del mercado, y de desembarazarse de una vez por todas de los kulaks «liquidándolos como clase».
En 1928, el régimen quebró igualmente la tregua que había concluido con otra categoría social, los spetzy, esos «especialistas burgueses» surgidos de la intelligentsia del antiguo régimen, que, a finales de los años veinte, seguían ocupando la inmensa mayoría de los puestos de directivos tanto en las empresas como en las administraciones. Durante el pleno del Comité Central de abril de 1928 se anunció el descubrimiento de una empresa de «sabotaje industrial» en la región de Shajty, una cuenca hullera del Donbass, en el seno del trust Donugol, que empleaba a «especialistas burgueses» y mantenía relaciones con medios financieros occidentales. Algunas semanas más tarde, cincuenta y tres acusados, en su mayoría ingenieros y dirigentes de empresa, comparecieron en el primer proceso político público desde el de los socialistas-revolucionarios en 1922. Once de los acusados fueron condenados a muerte, y cinco ejecutados. Este proceso ejemplar, ampliamente relatado por la prensa, ilustraba uno de los principales mitos del régimen, el del «saboteador a sueldo del extranjero» que iba a servir para movilizar a militantes e informadores de la GPU, «para explicar» todos lo fracasos económicos, pero también para permitir «requisar» cuadros para las nuevas «oficinas especiales de construcción de la GPU», convertidas en célebres bajo el nombre de sharashki. Miles de ingenieros y de técnicos condenados por sabotaje purgaron su pena en las obras y las empresas del primer plan. En los meses que siguieron al proceso de Shajty, el departamento económico de la GPU fabricó varias decenas de casos similares, fundamentalmente en Ucrania. Solamente en el complejo metalúrgico Yugostal de Dniepropetrovsk, ciento doce cuadros fueron detenidos en el curso del mes de mayo de 192819.
Los cuadros industriales no fueron los únicos contemplados por la vasta operación antiespecialistas desencadenada en 1928. Numerosos profesores y estudiantes de origen «socialmente extraño» fueron excluidos de la enseñanza superior con ocasión de una de las numerosas campañas de purga de las universidades y de promoción de una nueva «inteligencia roja y proletaria».
El endurecimiento de la represión y las dificultades económicas de los últimos años de la NEP, marcadas por un paro creciente y por un ascenso de la delincuencia, tuvieron como resultado un crecimiento espectacular del número de condenas penales: 578.000 en 1926, 709.000 en 1927, 909.000 en 1928 y 1.178.000 en 192920. Para intentar contener este flujo que congestionaba unas prisiones que no contaban en 1928 más que con cincuenta mil plazas, el Gobierno adoptó dos decisiones importantes. La primera, en virtud del decreto del 26 de marzo de 1928, proponía, para los delitos menores, reemplazar las reclusiones de corta duración por trabajos correctivos efectuados sin remuneración en «empresas, en obras públicas, y en las explotaciones forestales». La segunda medida, tomada en virtud de un decreto de 27 de junio de 1929, iba a tener inmensas consecuencias. Preveía, en efecto, transferir a todos los detenidos de las prisiones condenados a penas superiores a tres años a campos de trabajo que tendrían como finalidad «la revalorización de las riquezas naturales de las regiones orientales y septentrionales del país». La idea flotaba en el aire desde hacía varios años. La GPU había iniciado un vasto programa de producción de madera para la exportación. Ya había pedido en varias ocasiones a la dirección principal de lugares de detención del comisariado del pueblo para el Interior, que gestionaba las prisiones ordinarias, suplementos de su mano de obra. Efectivamente, «sus» propios detenidos de los campos especiales de las Solovki, que eran 38.000 en 1928, no resultaban suficientes para alcanzar la producción prevista21.
La preparación del Primer Plan Quinquenal puso a la orden del día las cuestiones del reparto de la mano de obra y de la explotación de regiones inhóspitas pero ricas en recursos naturales. Con esta perspectiva, la mano de obra penal inutilizada hasta entonces podía llegar a convertirse, a condición de que se la explotara bien, en una verdadera riqueza cuyo control y gestión se convertirían en una fuente de ingresos, de influencia y de poder. Los dirigentes de la GPU, en particular Menzhinski y su adjunto Yagoda, apoyados por Stalin, eran bien conscientes del envite. Pusieron en funcionamiento, desde el verano de 1929, un plan ambicioso de «colonización» de la región de Narym que cubría 350.000 kilómetros cuadrados de taiga en Siberia occidental, y no dejaron de reclamar sin cesar la aplicación inmediata del decreto de 27 de junio de 1929. En este contexto germinó la idea de la «deskulakización», es decir, la deportación en masa de todos los supuestos campesinos acomodados, los kulaks, que no podían, según se consideraba en los medios oficiales, más que oponerse violentamente a la colectivización22.
Stalin y sus partidarios necesitaron, no obstante, un año entero para acabar con las resistencias, en el seno mismo de la dirección del partido, contra la política de colectivización forzada, de deskulakización y de industrialización acelerada, tres aspectos inseparables de un programa coherente de transformación brutal de la economía y de la sociedad. Este programa se fundaba a la vez en la detención de los mecanismos del mercado, la expropiación de las tierras campesinas y la revalorización de las riquezas naturales de las regiones inhóspitas del país gracias al trabajo forzado de millones de proscritos, deskulakizados y otras víctimas de esta «segunda revolución».
La oposición denominada de «derechas», dirigida fundamentalmente por Rykov y Bujarin, consideraba que la colectivización solo podía desembocar en «la explotación militar feudal» del campesinado, la guerra civil, el desencadenamiento del terror, el caos y el hambre. Fue aplastada en abril de 1929. En el curso del verano de 1929, los «derechistas» fueron cotidianamente atacados mediante una campaña de prensa de una rara violencia, que los acusó de colaboración con los «elementos capitalistas» y «colusión con los trotskistas». Totalmente desacreditados, los opositores realizaron públicamente su autocrítica en el pleno del Comité Central de noviembre de 1929.
Mientras que se desarrollaban en la cima los diversos episodios de la lucha entre partidarios y adversarios del abandono de la NEP, el país se hundía en una crisis económica cada vez más profunda. Los resultados agrícolas de 1928-1929 fueron catastróficos. A pesar del recurso sistemático a un abundante arsenal de medidas coercitivas que afectaron al conjunto del campesinado —multas elevadas, pena de prisión para aquellos que se negaran a vender su producción a los organismos del Estado—, de cosecha del invierno 1928-1929 aportó menos cereales que la anterior, creando un clima de tensión extrema en el campo. La GPU censó, de enero de 1928 a diciembre de 1929, es decir, antes de la colectivización forzosa, más de 1.300 disturbios y «manifestaciones de masas» en los campos, durante las cuales decenas de miles de campesinos fueron detenidos. Otra cifra da cuenta del clima que reinaba entonces en el país: en 1929, más de 3.200 funcionarios soviéticos fueron víctimas de «actos terroristas». En febrero de 1929, las cartillas de racionamiento que habían desaparecido desde inicios de la NEP hicieron su reaparición en las ciudades donde se había instalado la penuria generalizada desde que las autoridades habían cerrado la mayor parte de los pequeños comercios y de los talleres de artesanos, calificados de empresas «capitalistas».
Para Stalin, la situación crítica de la agricultura se debía a la acción de los kulaks y de otras fuerzas hostiles que se preparaban para «minar el régimen soviético». El desafío resultaba claro: los «capitalistas rurales» o los koljozes. En junio de 1929, el Gobierno anunció el inicio de una nueva fase, la de la «colectivización en masa». Los objetivos del Primer Plan Quinquenal, ratificado en abril por la XVI Conferencia del partido, fueron revisados al alza. El plan preveía inicialmente la colectivización de 5.000.000 de hogares, es decir, el 20 por 100 aproximadamente de las explotaciones, de entonces a finales del quinquenio. En junio se anunció un objetivo de 8.000.000 de hogares para el año 1930 solamente. ¡En septiembre, de 13.000.000! Durante el verano de 1929, las autoridades movilizaron a decenas de miles de comunistas, de sindicalistas, de miembros de las juventudes comunistas (los komsomoles), de obreros, y de estudiantes, enviados a las aldeas y dirigidos por los responsables locales del partido y por los agentes de la GPU. Se fueron ampliando las presiones sobre los campesinos mientras que las organizaciones locales del partido rivalizaban en ardor por batir récords de colectivización. El 31 de octubre de 1929, Pravda apeló a la «colectivización total», sin ningún límite en el movimiento. Una semana más tarde, con ocasión del duodécimo aniversario de la Revolución, Stalin publicó su famoso artículo «El Gran Giro», fundado en una apreciación fundamentalmente errónea según la cual «el campesino medio ha girado hacia los koljozes». La NEP había pasado a la historia.