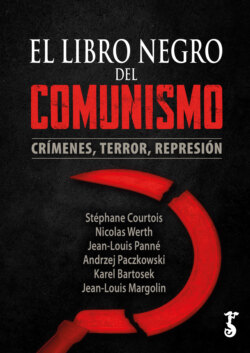Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 «Elementos socialmente extraños» y ciclos represivos
ОглавлениеSi el campesinado, en su conjunto, pagó el tributo más elevado al proyecto voluntarista estalinista de transformación radical de la sociedad, otros grupos sociales, calificados como «socialmente extraños» en la «nueva sociedad socialista», fueron, por distintas razones, situados al margen de la sociedad, privados de sus derechos cívicos, expulsados de su trabajo y de su vivienda, preteridos en la escala social o deportados. Los «especialistas burgueses», «los de arriba», los miembros del clero y de las profesiones liberales, los pequeños empresarios privados, los comerciantes y los artesanos fueron las principales víctimas de la «revolución anticapitalista» iniciada a principios de los años treinta. Pero el «pueblo llano» de las ciudades, que no entraba en la categoría canónica del «proletariado obrero constructor del socialismo», también tuvo su ración de medidas represivas, que pretendían en su totalidad poner en camino hacia el progreso —de conformidad con la ideología— a una sociedad que se juzgaba retrógrada.
El famoso proceso de Shajty había señalado claramente el final de la tregua, comenzada en 1921 entre el régimen y los «especialistas». La víspera del inicio del primer plan quinquenal, la lección política del proceso de Shajty era clara: el escepticismo, la indecisión, la indiferencia en relación con la obra iniciada por el partido no podían más que conducir al «sabotaje». Dudar era ya traicionar. El spetzeedstvo —literalmente, «el hostigamiento del especialista»— estaba profundamente arraigado en la mentalidad bolchevique, y la señal política dada por el proceso de Shajty fue perfectamente recibida por la base. Los spetzy iban a convertirse en los chivos expiatorios de los fracasos económicos y de las frustraciones engendradas por la caída brutal del nivel de vida. Desde finales de 1928, miles de cargos directivos de la industria y de ingenieros «burgueses» fueron despedidos, privados de sus cartillas de racionamiento, y del acceso a los servicios médicos, y a veces incluso fueron expulsados de su vivienda. En 1929, miles de funcionarios del Gosplan, del Consejo supremo de la economía nacional, de los comisariados del pueblo para las Finanzas, para el Comercio y para la Agricultura fueron purgados, bajo pretexto de «desviación derechista», de «sabotaje» o de pertenencia a una «clase socialmente extraña». Es verdad que el 80 por 100 de los altos funcionarios de finanzas habían servido bajo el antiguo régimen1.
La campaña de purga de ciertas administraciones se endureció a partir del verano de 1930, cuando Stalin, deseoso de acabar definitivamente con los «derechistas», en especial con Rykov, que seguía ocupando el puesto de jefe de Gobierno, decidió demostrar los vínculos que unían a estos con algunos «especialistas-saboteadores». En agosto-septiembre de 1930, la GPU multiplicó los arrestos de especialistas famosos que ocupaban puestos importantes en el Gosplan, en la banca del Estado y en los comisariados del pueblo para las Finanzas, para el Comercio y para la Agricultura. Entre las personalidades detenidas figuraban fundamentalmente el profesor Kondratiev —inventor de los famosos «ciclos de Kondratiev» y ministro adjunto de Aprovisionamiento en el gobierno provisional de 1917, que dirigía el Instituto de Coyuntura del comisariado del pueblo para Finanzas—, los profesores Makarov y Chayanov, que ocupaban puestos importantes en el comisariado del pueblo de Agricultura, el profesor Sadyrin, miembro de la dirección del Banco de Estado de la URSS, el profesor Ramzin, Groman, uno de los estadísticos más conocidos del Gosplan, y otros eminentes especialistas2.
Debidamente instruida por Stalin, que seguía de manera muy particular los asuntos de los «especialistas burgueses», la GPU había preparado expedientes destinados a demostrar la existencia de una red de organizaciones antisoviéticas unidas entre sí en el seno de un pretendido «partido campesino del trabajo» dirigido por Kondratiev y de un pretendido «partido industrial» dirigido por Ramzin. Los investigadores llegaron a arrancar a bastantes personas detenidas «confesiones» tanto sobre sus contactos como sobre los que mantenían con los «derechistas» Rykov, Bujarin y Syrtsov, así como acerca de su participación en conspiraciones imaginarias que pretendían eliminar a Stalin y derribar el régimen soviético con la ayuda de organizaciones antisoviéticas emigradas y de los servicios de inteligencia extranjeros. Yendo todavía más lejos, la GPU arrancó a dos instructores de la academia militar «confesiones» sobre la preparación de una conspiración dirigida por el jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, Mijaíl Tujachevski. Como testifica la carta que dirigió entonces a Sergo Ordzhonikidze, Stalin no corrió entonces el riesgo de hacer arrestar a Tujachevski, prefiriendo limitarse a otro tipo de blanco, los «especialistas-saboteadores»3.
Este episodio significativo muestra claramente que las técnicas y los mecanismos de montaje de asuntos relacionados con pretendidos «grupos terroristas», en los cuales habrían estado involucrados comunistas opuestos a la línea estalinista, ya estaban perfectamente desarrollados desde 1930. De momento, Stalin ni quería ni podía ir más lejos. Todas las provocaciones y las maniobras de este período perseguían objetivos que en su conjunto resultaban bastante modestos: desanimar a los últimos opositores a la línea estalinista en el interior del partido y asustar a todos los indecisos y a todos los que vacilaban.
El 22 de septiembre de 1930, Pravda publicó las «confesiones» de cuarenta y ocho funcionarios de los comisariados del pueblo para el Comercio y las Finanzas que se habían reconocido culpables «de las dificultades de aprovisionamiento en el país y de la desaparición de la moneda de plata». Algunos días antes, en una carta dirigida a Molotov, Stalin había dado instrucciones referentes a este asunto: «Necesitamos: a) purgar radicalmente el aparato del comisariado del pueblo para las Finanzas y la banca del Estado a pesar de las quejas de comunistas dudosos del tipo Piatakov-Briujanov; b) fusilar sin excusa a dos o tres decenas de saboteadores infiltrados en esos aparatos (…); c) continuar, en todo el territorio de la URSS, las operaciones de la GPU que pretendían recuperar las piezas de plata en circulación». El 25 de septiembre de 1930 los cuarenta y ocho especialistas fueron ejecutados4.
En los meses que siguieron se articularon varios procesos idénticos con todo tipo de elementos. Algunos se celebraron a puerta cerrada, como el proceso de los «especialistas del Consejo Supremo de la economía nacional» o el del «partido campesino del trabajo». Otros fueron públicos, como el proceso del «partido industrial», en el curso del cual ocho acusados «confesaron» haber puesto en funcionamiento una vasta red, de dos mil especialistas y realizado, por instigación de embajadas extranjeras, la organización de la subversión económica. Estos procesos crearon el mito del sabotaje que, junto con el de la conspiración, iba a estar en el centro del montaje ideológico estalinista.
En cuatro años, de 1928 a 1931, 138.000 funcionarios fueron excluidos de la función pública, y de estos 23.000, clasificados en la categoría I («enemigos del poder soviético»), fueron privados de sus derechos cívicos5. La caza de los especialistas adquirió una amplitud todavía mayor en las empresas sometidas a una presión productivista que multiplicaba los accidentes, la fabricación de residuos y las averías en las máquinas. Desde enero de 1930 a junio de 1931, el 48 por 100 de los ingenieros del Donbass fueron destituidos o detenidos. 4.500 «especialistas-saboteadores» fueron «desenmascarados» en el curso del primer semestre de 1931 en su sector de transportes. Esta caza de los especialistas, unida al inicio de obras incontroladas y con objetivos irrealizables, a una fuerte caída de la productividad y de la disciplina del trabajo, y al menosprecio declarado por las obligaciones económicas, terminó por desorganizar de manera duradera la marcha de las empresas.
Ante la amplitud de las crisis, la dirección del partido se vio obligada a adoptar algunos «correctivos». El 10 de julio de 1931, el Politburó tomó una serie de medidas que tendían a limitar la arbitrariedad de la que eran víctimas desde 1928 los spetzy: liberación inmediata de varios miles de ingenieros y de técnicos, «otorgando prioridad a la metalurgia y a la industria hullera», supresión de todas las discriminaciones que limitaran el acceso de sus hijos a la enseñanza superior, prohibición a la GPU de detener a un especialista sin el acuerdo previo del comisariado del pueblo del que dependía. El simple enunciado de estas medidas da testimonio de la amplitud de las discriminaciones y de la represión de la que habían sido víctimas, desde el proceso de Shajty, decenas de miles de ingenieros, de agrónomos, de técnicos y de administradores de todo tipo 6.
Entre las otras categorías sociales proscritas por la «nueva sociedad socialista» figuraban fundamentalmente los miembros del clero. Los años 1929-1930 fueron testigos del desarrollo de la segunda gran ofensiva del Estado soviético contra la Iglesia, después de la de los años 1918-1922. A finales de los años veinte, a pesar de la contestación, por bastantes prelados, de la declaración de lealtad realizada por el metropolitano Sergio, sucesor del patriarca Tijón, en relación con el poder soviético, la importancia de la Iglesia ortodoxa en la sociedad seguía siendo considerable. De las 54.692 iglesias activas en 1914, 39.000 aproximadamente seguían estando abiertas al culto a inicios de 19297. Emelian Yaroslavski, presidente de la Liga de los sin-Dios fundada en 1925, reconocía que «habían roto» con la religión menos de 10 millones de personas de los 130 millones con que contaba el país.
La ofensiva antirreligiosa de 1929-1930 se desarrolló en dos etapas. La primera, durante la primavera y el verano de 1929, estuvo marcada por el endurecimiento y la reactivación de la legislación antirreligiosa de los años 1918-1922. El 8 de abril de 1929 fue promulgado un importante decreto que acentuaba el control de las autoridades locales sobre la vida de las parroquias y añadía nuevas restricciones a la actividad de las sociedades religiosas. Además, toda actividad «que superara los límites de la sola satisfacción de las aspiraciones religiosas» caía bajo el peso de la ley y fundamentalmente del párrafo 10 del terrible artículo 58 del Código Penal que estipulaba que «cualquier utilización de los prejuicios religiosos de las masas (…) que pretenda debilitar el Estado» sería castigada con «una pena que fuera de un mínimo de tres años de detención hasta la pena de muerte». El 26 de agosto de 1929, el Gobierno instituyó la semana de trabajo continuo de cinco días —cinco días de trabajo, un día de descanso— que eliminaba el domingo como día de reposo común al conjunto de la población. Esta medida debía «facilitar la lucha para la erradicación de la religión»8.
Estos decretos no eran más que el preludio de acciones más directas, segunda etapa de la ofensiva antirreligiosa. En octubre de 1929 se ordenó la encautación de las campanas: «el sonido de las campanas afrenta el derecho al descanso de las amplias masas ateas de las ciudades y los campos». Los ministros del culto fueron asimilados a los kulaks: aplastados a impuestos —la tasa de los popes se decuplicó entre 1928-1930—, privados de sus derechos civiles —lo que significaba fundamentalmente que eran además privados de sus cartillas de racionamiento y de toda asistencia médica— fueron a menudo arrestados, y después exiliados o deportados. Según datos incompletos, más de 13.000 ministros de culto fueron «deskulakizados» en 1930. En numerosos pueblos y aldeas, la colectivización comenzó simbólicamente, por la clausura de la iglesia y la deskulakización por el pope. Hecho significativo: cerca del 14 por 100 de las revueltas y levantamientos campesinos registrados en 1930 tuvieron como primera razón la clausura de las iglesias y la confiscación de las campanas9. La campaña antirreligiosa alcanzó su apogeo durante el invierno de 1929-1930. El 1 de marzo de 1930, 6.715 iglesias habían sido cerradas o destruidas. Ciertamente, después del famoso artículo de Stalin «El vértigo del éxito», del 2 de marzo de 1930, una resolución del Comité Central condenó cínicamente «las desviaciones inadmisibles en la lucha contra los prejuicios religiosos, en particular la clausura administrativa de las iglesias sin el consentimiento de los habitantes». Esta condena formal no tuvo, sin embargo, ninguna incidencia sobre la suerte de los ministros de culto deportados.
En el curso de los años siguientes, las grandes ofensivas contra la Iglesia, cedieron lugar a un hostigamiento administrativo cotidiano de los ministros del culto y de las sociedades religiosas. Interpretando libremente los sesenta y ocho artículos del decreto del 8 de abril de 1929, sobrepasando sus prerrogativas en materia de clausura de iglesias, las autoridades locales continuaban la guerrilla por los motivos más variados: antigüedad o «estado insalubre» de los edificios, «falta de seguridad», falta de pago de los impuestos y otras innumerables contribuciones descargadas sobre los miembros de las sociedades religiosas. Privados de sus derechos cívicos, de su magisterio, de la posibilidad de ganarse la vida aceptando un trabajo asalariado, calificados de manera arbitraria como «elementos parásitos que viven de ingresos no salariales», muchos ministros de culto no tuvieron otra solución que la de convertirse en «popes errantes», llevando una vida clandestina en los márgenes de la sociedad. Así se desarrollaron, en oposición a la política de sumisión al poder soviético impulsada por el metropolitano Sergio, movimientos cismáticos, fundamentalmente en las provincias de Voronezh y de Tambov.
Los fieles de Aleksei Bui, obispo de Voronezh, detenido en 1929 por su intransigencia en relación con cualquier compromiso entre la Iglesia y el régimen, se organizaron en una Iglesia autónoma, la «verdadera Iglesia ortodoxa», con su clero propio a menudo «errante», ordenado fuera de la Iglesia patriarcal sergueieviana. Los adeptos de esta «Iglesia del desierto», que no poseía edificios de culto propios, se reunían para orar en los lugares más diversos: domicilios privados, ermitas y grutas10. Estos «verdaderos cristianos ortodoxos», como se denominaban a sí mismos, fueron perseguidos de una manera muy especial. Varios miles de ellos fueron detenidos y deportados como colonos especiales o enviados a los campos de concentración. Por lo que se refiere a la Iglesia ortodoxa, el número de sus lugares de culto y de sus ministros conoció, gracias a la presión constante de las autoridades, una disminución muy clara, incluso aunque, como iba a dejar de manifiesto el censo anulado de 1937, el 70 por 100 de los adultos continuaban confesándose creyentes. El 1 de abril de 1936 no quedaban ya en la URSS más que 15.835 iglesias ortodoxas en activo (28 por 100 de la cifra de antes de la revolución), 4.830 mezquitas (32 por 100 de la cifra de antes de la revolución) y algunas decenas de iglesias católicas y protestantes. En cuanto al número de los ministros de culto debidamente registrados, solo era de 17.857, contra 112.629 en 1914 y todavía alrededor de 70.000 en 1928. El clero no era ya, por citar la fórmula oficial, más que un «despojo de las clases moribundas»11.
Los kulaks, los spetzy y los miembros del clero no fueron las únicas víctimas de la «revolución anticapitalista» de inicios de los años treinta. En enero de 1930, las autoridades desencadenaron una vasta campaña de «expulsión de los empresarios privados». Esta operación se enfocaba de manera fundamental sobre los comerciantes, los artesanos y algunos miembros de las profesiones liberales, en total, cerca de un millón y medio de personas que, bajo la NEP, habían ejercido su ocupación en el sector privado de manera muy modesta. Estos empresarios privados, cuyo capital medio en el comercio no pasaba de los 1.000 rublos, y de los cuales el 98 por 100 no empleaba un solo asalariado, fueron rápidamente aplastados por la decuplicación de sus impuestos, la confiscación de sus bienes, y después como «elementos desclasados», «ociosos» o «elementos extraños», fueron privados de sus derechos cívicos de la misma manera que un conjunto heterogéneo de «los de arriba» y otros «miembros de las clases poseedoras y del aparato del Estado zarista». Un decreto del 12 de diciembre de 1930 censó más de treinta categorías de lishentsy, ciudadanos privados de sus derechos cívicos: «exterratenientes», «excomerciantes», «exnobles», «expolicías», «exfuncionarios zaristas», «exkulaks», «exarrendatarios o propietarios de empresas privadas», «exoficiales blancos», ministros de culto, monjes, monjas, «antiguos miembros de partidos políticos», etc. Las discriminaciones de las que fueron víctimas los lishentsy, que en 1932 representaban el 4 por 100 de los electores, es decir, aproximadamente siete millones de personas en unión de sus familias, no se limitaban ciertamente a la simple privación del derecho de voto. En 1929-1932 esta privación fue acompañada de la pérdida total del derecho a la vivienda, a los servicios sociales y a las cartillas de racionamiento. En 1933-1934 se tomaron medidas todavía más severas, que llegaban hasta el destierro en el marco de las operaciones de «pasaportización» destinadas a purgar a las ciudades de sus «elementos desclasados»12.
Al golpear contra la raíz de las estructuras sociales y de los modos de vida rurales, la colectivización forzada de los campos, reemplazada por la industrialización acelerada, había engendrado una formidable migración campesina hacia las ciudades. La Rusia campesina se transformó en un país de vagabundos, Rus’ brodzhaschaya. De finales de 1928 a finales de 1932, las ciudades soviéticas se vieron anegadas por una marea de campesinos, estimada en doce millones de personas, que huía de la colectivización y de la deskulakización. Solamente las regiones de Moscú y de Leningrado ya «acogieron» a más de tres millones y medio de inmigrantes. Entre estos figuraban buen número de campesinos emprendedores que habían preferido huir del campo, con el deseo de «autodeskulakizarse», antes que entrar en un koljoz. En 1930-1931, las innumerables construcciones absorbieron esta mano de obra poco exigente. Pero a partir de 1932, las autoridades comenzaron a inquietarse por esta afluencia masiva e incontrolada de una población vagabunda que «ruralizaba» la ciudad, lugar de poder y escaparate del nuevo orden socialista; ponía en peligro el conjunto del sistema de racionamiento laboriosamente elaborado desde 1929 cuyo número de «usuarios» pasó de 26 millones a inicios de 1930 a cerca de 40 millones a finales de 1932; y transformaba las fábricas en inmensos «campamentos de nómadas». ¿Acaso los recién llegados no se encontraban en el origen de toda una serie de «fenómenos negativos» que, según las autoridades, desorganizaban de manera duradera la producción: absentismo, colapso de la disciplina del trabajo, gamberrismo, producción de desechos, desarrollo del alcoholismo y de la criminalidad? 13.
Para combatir esta stijia —término que designaba a la vez a los elementos naturales, a la anarquía y al desorden—, en noviembre-diciembre de 1932 las autoridades adoptaron una serie de medidas represivas que iban de la penalización sin precedentes de las relaciones del trabajo a un intento de purgar a las ciudades de sus «elementos socialmente extraños». La ley de 15 de noviembre de 1932 sancionaba severamente el absentismo en el trabajo y preveía fundamentalmente el despido inmediato, la retirada de las cartillas de racionamiento y la expulsión de los transgresores de su vivienda. Su finalidad confesada era permitir que se desenmascarara a los «pseudoobreros». El decreto de 4 de diciembre de 1932, que proporcionaba a las empresas la responsabilidad de la entrega de las nuevas cartillas de racionamiento, tenía como objetivo principal eliminar a todas las «almas muertas» y a los «parásitos» indebidamente inscritos en las listas municipales de racionamiento peor actualizadas.
Pero la piedra angular del dispositivo fue la introducción, el 27 de diciembre de 1932, del pasaporte interior. La «pasaportización» de la población respondía a varios objetivos explícitamente definidos en el preámbulo del decreto: liquidar el «parasitismo social», restringir la «infiltración» de los kulaks en los centros urbanos y su actividad en los mercados, limitar el éxodo rural, y salvaguardar la pureza social de las ciudades. Todos los ciudadanos adultos, es decir, que tuvieran más de dieciséis años, no privados de sus derechos cívicos, así como los ferroviarios, los asalariados permanentes de las obras de construcción, y los obreros agrícolas de las granjas del Estado, recibían un pasaporte entregado por los servicios de policía. Este pasaporte solo era válido cuando tenía estampado un sello oficial que certificaba la dirección legal (propiska) del ciudadano. La propiska regía completamente la condición de ciudadano con sus ventajas específicas: cartilla de racionamiento, seguros sociales y derecho a la vivienda. Las ciudades fueron divididas en dos categorías: «abiertas» o «cerradas». Las ciudades «cerradas» —Moscú, Leningrado, Kiev, Odessa, Minsk, Járkov, Rostov del Don y Vladivostok en una primera época— eran ciudades de condición privilegiada, mejor abastecidas, donde el domicilio definitivo solo podía ser obtenido por filiación, matrimonio o empleo específico que otorgara el derecho a la propiska. Las ciudades «abiertas» estaban sometidas a una propiska más fácil de obtener.
Las operaciones de «pasaportización» de la población, que se prolongaron durante todo el año en 1933 —se entregaron veintisiete millones de pasaportes—, permitieron a las autoridades purgar las ciudades de elementos indeseables. Comenzada en Moscú el 5 de enero de 1933, la primera semana de pasaportización de veinte grandes empresas industriales de la capital concluyó con el «descubrimiento» de 3.450 «exguardias blancos, exkulaks y otros elementos criminales». En total, en las «ciudades cerradas», cerca de 385.000 personas contemplaron cómo se les negaba un pasaporte y fueron obligadas a abandonar su lugar de residencia en un plazo de diez días, con la prohibición de instalarse en otra ciudad, incluso aunque fuera «abierta». «Por supuesto, hay que añadir a esta cifra —reconocía el jefe del departamento de pasaportes del NKVD en su informe del 13 de agosto de 1934— a todos aquellos que, cuando fue anunciada la operación de «pasaportización», prefirieron abandonar las ciudades por su propio pie sabiendo que no se les entregaría pasaporte. En Magnitogorsk, por ejemplo, cerca de 35.000 personas abandonaron la ciudad. (…) En Moscú, en el curso de los dos primeros meses de la operación, la población disminuyó en 60.000 personas. En Leningrado, en un mes, 54.000 personas desaparecieron totalmente». En las ciudades «abiertas», la operación permitió expulsar a más de 420.000 personas14.
Los controles de policía y las redadas de individuos sin papeles se solventaron con el exilio de centenares de miles de personas. En diciembre de 1933, Guenrij Yagoda ordenó a sus servicios «limpiar» cada semana las estaciones y los mercados de las ciudades «cerradas». En el curso de los ocho primeros meses de 1934, tan solo en las ciudades «cerradas», más de 630.000 personas fueron interrogadas por infracción del régimen de pasaportes. De estas 65.661 fueron encarceladas siguiendo la vía administrativa, después generalmente fueron deportadas como «elementos desclasados» bajo la condición de colono especial, 3.596 fueron obligadas a comparecer ante un tribunal y 175.627 fueron deportadas sin verse sometidas a la condición de colono especial. Las otras no pasaron de pagar una simple multa15.
Fue durante el curso del año 1933 cuando tuvieron lugar las operaciones más espectaculares: del 28 de junio al 3 de julio, arresto y deportación hacia «poblaciones de trabajo» siberianas de 5.470 gitanos de Moscú16; del 8 al 12 de julio, arresto y deportación de 4.750 «elementos desclasados» de Kiev; en abril, junio y julio de 1933, redada-deportación de tres contingentes de «elementos desclasados» de Moscú y de Leningrado 17, es decir, en total más de 18.000 personas. El primero de estos contingentes fue a parar a la isla de Nazino, donde en un mes perecieron las dos terceras partes de los deportados.
Acerca de la identidad de algunos de estos supuestos «elementos desclasados» deportados después de un simple control de policía, esto es lo que escribía en su informe ya citado el instructor del partido de Narym:
Podría multiplicar los ejemplos de deportación totalmente injustificada. Desgraciadamente todas estas personas, que eran cercanas, obreros, miembros del partido, han muerto, porque eran los menos adaptados a las condiciones: Novozhilov Vladimir, de Moscú. Calentador en la fábrica Compresor de Moscú, recompensado tres veces. Esposa e hijo en Moscú. Se disponía a ir al cine con su esposa. Mientras ella se preparaba, él bajó, sin papeles, a comprar cigarrillos. Fue detenido en una redada en la calle. Vinogradova, Koljoziana. Se dirigía a casa de su hermano, jefe de la milicia del 8.° sector en Moscú. Fue detenida en una redada al bajar del tren, en una de las estaciones de la ciudad, deportada. Vuakin, Nikolai Vassilievich, miembro del komsomol desde 1929, obrero en la fábrica El Obrero Textil Rojo, de Serpujov. Tres veces recompensado. Se dirigía el domingo a un partido de fútbol. Había olvidado llevar sus papeles. Detenido en una redada, deportado. Matveev, I. M. Obrero de la construcción, en la obra de la fábrica de elaboración del pan número 9. Tenía un pasaporte de trabajador temporero, válido hasta diciembre de 1933. Atrapado en una redada con su pasaporte. Había dicho que nadie había querido echar un vistazo siquiera a sus papeles18…
La purga de las ciudades del año 1933 vino acompañada por otras numerosas operaciones puntuales realizadas con el mismo espíritu, tanto en las administraciones como en las empresas. En los transportes ferroviarios, sector estratégico dirigido con mano de hierro por Andreyev, y después por Kaganovich, el 8 por 100 del conjunto del personal, es decir, cerca de 20.000 personas, fue purgado en la primavera de 1933. En relación con el desarrollo de una de estas operaciones, este es el extracto del informe del jefe del departamento de transportes del GPU sobre «la eliminación de los elementos contrarrevolucionarios y antisoviéticos en los ferrocarriles», fechado el 5 de enero de 1933:
Las operaciones de limpieza realizadas por el departamento de transportes de la GPU de la 8.a región han dado los resultados siguientes: Penúltima operación de purga, 700 personas detenidas y llevadas ante los tribunales, entre las cuales estaban: ladrones de paquetes, 325; gamberros (delincuentes de poca monta) y elementos criminales, 221; bandidos, 27; elementos contrarrevolucionarios, 127. Han sido pasados por las armas 73 ladrones de paquetes que formaban parte de bandas organizadas. En el curso de la última operación de purga (…) fueron arrestadas 200 personas aproximadamente. Principalmente son elementos kulaks. Además 300 personas dudosas han sido despedidas por vía administrativa. Así, en el curso de los últimos cuatro meses, hay 1.270 que, de una manera o de otra, han sido expulsadas de la zona. La limpieza continúa19.
En la primavera de 1934, el Gobierno tomó una serie de medidas represivas en relación con numerosos vagabundos jóvenes y pequeños delincuentes que se habían multiplicado en las ciudades a causa de la deskulakización, el hambre y la brutalización general de las relaciones sociales. El 7 de abril de 1935, el Politburó promulgó un decreto que preveía «someter a la justicia, para aplicarles todas las sanciones penales previstas por la ley, a los adolescentes, a contar desde la edad de doce años, convictos de robos con allanamiento, actos de violencia, daños corporales, actos de mutilación y homicidios». Algunos días más tarde, el Gobierno envió una instrucción secreta a los juzgados precisando que las sanciones penales relativas a los adolescentes «incluyen también la medida suprema de defensa social», es decir, la pena de muerte. En consecuencia, las antiguas disposiciones del Código Penal que prohibían aplicar la pena de muerte a los menores de edad fueron derogadas20. En paralelo, el NKVD se encargó de organizar las «casas de acogida y de destino de los menores» que dependían hasta entonces del comisariado del pueblo para la Instrucción, y de desarrollar una red de «colonias de trabajo» para menores.
No obstante, frente a la amplitud creciente de la delincuencia juvenil y del vagabundeo, estas medidas no tuvieron ningún efecto. Como señalaba un informe sobre «la liquidación del vagabundeo de menores durante el período del 1 de julio de 1935 al 1 de octubre de 1937»:
A pesar de la reorganización de los servicios, la situación no ha mejorado en absoluto. (…) A partir de febrero de 1937 se ha notado una gran afluencia de vagabundos procedentes de las zonas rurales, principalmente de las regiones afectadas por la mala cosecha de 1936. (…) Las marchas masivas de niños de los campos a causa de las dificultades materiales temporales que afectan a su familia se explican no solamente por la mala organización de las cajas de ayuda mutua de los koljozes, sino también por las prácticas criminales de los dirigentes de numerosos koljozes que, deseosos de desembarazarse de los jóvenes mendigos y vagabundos, proporcionan a estos últimos «certificados de vagabundeo y mendicidad» y los expiden hacia las estaciones y las ciudades más próximas. (…) Además, la administración ferroviaria y la milicia de ferrocarriles, en lugar de detener a los menores vagabundos y dirigirlos hacia los centros de acogida y reparto del NKVD, se limitan a situarlos a la fuerza en los trenes de pasajeros «para limpiar su sector» (…) y los vagabundos se encuentran en las grandes ciudades21.
Algunas cifras dan idea de la amplitud del fenómeno. Solamente durante el curso del año 1936, más de 125.000 menores vagabundos pasaron por las «casas de acogida» del NKVD. De 1935 a 1939, más de 155.000 menores fueron encerrados en colonias de trabajo del NKVD, y 92.000 niños de doce a dieciséis años comparecieron ante la justicia tan solo durante los años 1937-1939. El 1 de abril de 1939, más de 10.000 menores estaban encarcelados en el sistema de campos de concentración del Gulag22.
Durante la primera mitad de los años treinta, la amplitud de la represión llevada a cabo por el Partido-Estado contra la sociedad conoció variaciones de intensidad, ciclos que alternaban momentos de violenta confrontación, con su cortejo de medidas terroristas y de purgas masivas, y momentos de pausa que permitían recuperar cierto equilibrio, e incluso frenar el caos que corría el riesgo de engendrar un enfrentamiento permanente, creador de patinazos incontrolados.
La primavera de 1933 marcó sin duda el apogeo de un primer gran ciclo de terror que había comenzado a finales de 1929 con el desencadenamiento de la deskulakización. Las autoridades se vieron entonces enfrentadas con problemas realmente inéditos. Y de entrada, ¿cómo se podía asegurar, en las regiones devastadas por el hambre, las labores de los campos relacionadas con la cosecha futura? «Si no tomamos en consideración las necesidades mínimas de los koljozianos», había previsto en el otoño de 1932 un importante responsable regional del partido, «no habrá nadie que pueda sembrar y asegurar la producción.»
Además, ¿qué se podía hacer con centenares de miles de presos preventivos que congestionaban las prisiones y a los que el sistema de los campos de concentración ni siquiera podía explotar? «¿Qué efecto pueden tener sobre la población nuestras leyes hiperrepresivas», se interrogaba otro responsable local del partido en marzo de 1933, «cuando se sabe que a petición de la sala centenares de koljozianos condenados durante el último mes a dos años y más de prisión por sabotaje de la siembra ya han sido liberados?».
Las respuestas formuladas por las autoridades a estas dos situaciones límite, en el curso del verano de 1933, revelaban dos orientaciones diferentes cuya mezcla, alternancia y frágil equilibrio iban a caracterizar el período que va del verano de 1933 al otoño de 1936, antes del desencadenamiento del gran terror.
A la primera cuestión —¿cómo asegurar en las regiones devastadas por el hambre los trabajos de los campos con vistas a la futura cosecha?— las autoridades respondieron de la manera más expeditiva organizando inmensas redadas de la población urbana, enviada a los campos manu militari.
«La movilización de las fuerzas urbanas», escribía el 20 de julio de 1933 el cónsul italiano de Járkov, «ha adquirido proporciones enormes. (…) Esta semana, por lo menos 20.000 personas han sido enviadas cada día al campo. (…) Anteayer se realizó una incursión en el bazar, se apoderaron de todas las gentes que podían trabajar, hombres, mujeres, adolescentes de ambos sexos, y se los llevaron a la estación vigilados por la GPU, y los expidieron a los campos23».
La llegada masiva de estos habitantes de las ciudades a los campos hambrientos no dejó de crear tensiones. Los campesinos incendiaban los barracones en los que se había confinado a los «movilizados» que habían sido debidamente puestos en guardia por las autoridades para que no se aventuraran por las aldeas «pobladas de caníbales». No obstante, gracias a condiciones meteorológicas excepcionalmente favorables, a la movilización de toda la mano de obra urbana disponible, al instinto de supervivencia de los sobrevivientes, que, confinados en sus aldeas, no tenían otra alternativa que trabajar esta tierra que ya no les pertenecía o morir, las regiones afectadas por el hambre durante 1932-1933 proporcionaron una cosecha muy digna en el otoño de 1933.
A la segunda cuestión —¿qué hacer con el flujo de detenidos que congestiona las prisiones?— las autoridades respondieron de manera pragmática liberando a varios centenares de miles de personas. Una circular confidencial del Comité Central de 8 de mayo de 1933 reconoció la necesidad de «reglamentar los arrestos (…) efectuados por cualquiera», de «descongestionar los lugares de detención» y de «reducir, en un plazo de dos meses, el número total de los detenidos, excepción hecha de los campos de concentración, de 800.000 a 400.000»24. La operación de «descongestión» duró cerca de un año y alrededor de 320.000 personas detenidas fueron liberadas.
El año 1934 estuvo marcado por cierta tregua en la política represiva. De ello da testimonio la fuerte disminución del número de condenas en los asuntos seguidos por la GPU, que descendieron a 79.000, frente a los 240.000 de 193325. La policía política fue reorganizada. Conforme al decreto del 10 de julio de 1934, la GPU se convirtió en un departamento del nuevo comisariado del pueblo para el Interior unificado a escala de la URSS. Parecía así fundirse con los otros departamentos menos famosos tales como la milicia obrera y campesina, la guardia fronteriza, etc. Al llevar además las mismas siglas que el comisariado del pueblo para el Interior —Narodnyi Komissariat Vnutrennyj Diel o NKVD—, la «nueva» policía política perdía una parte de sus atribuciones judiciales. Al término de la instrucción, los autos debían ser «transmitidos a los órganos judiciales competentes», y ya no tenía la posibilidad de ordenar ejecuciones capitales sin el aval de las autoridades políticas centrales. Igualmente se creó un procedimiento de apelación: todas las condenas a muerte debían ser confirmadas por una comisión del Politburó.
Estas disposiciones, presentadas como medidas «que reforzaban la legalidad socialista», no obstante solo tuvieron efectos muy limitados. El control de las decisiones de arresto por parte de la sala no tuvo ningún alcance, porque el fiscal general Vyshinski concedió una autonomía completa a los órganos represivos. Además, desde septiembre de 1934, el Politburó infringió los procedimientos que él mismo había establecido a propósito de la confirmación de condenas de pena capital, autorizando a los responsables de varias regiones el que no se refirieran a Moscú para las condenas a muerte expresadas en el ámbito local. La tregua había tenido una corta duración.
El asesinato de Serguei Kírov, miembro del Politburó y primer secretario de la organización del partido de Leningrado, abatido el 1 de diciembre de 1934 por Leonid Nikolayev, un joven comunista exaltado que había conseguido entrar armado en el Instituto Smolni, sede de la dirección del partido de Leningrado, desencadenó un nuevo ciclo represivo.
Durante décadas, la hipótesis de la participación directa de Stalin en el asesinato de su principal «rival» político, prevaleció, fundamentalmente después de las «revelaciones» realizadas por Nikita Jrushchov en su «Informe secreto» presentado durante la noche del 24 al 25 de febrero de 1956 ante los delegados soviéticos en el XX Congreso del PCUS. Esta hipótesis ha sido cuestionada, sobre todo en la obra de Alla Kirilina26, que se apoya en fuentes archivísticas inéditas. No hay ninguna duda de que el asesinato de Kírov fue ampliamente utilizado por Stalin con fines políticos. Materializaba efectivamente, de manera extraordinaria, la figura de la conspiración, elemento central de la retórica estalinista. Permitía crear una atmósfera de crisis y de tensión. Podía servir, en todo momento, de prueba tangible —de único elemento, en realidad— de la existencia de una vasta conspiración que amenazaba al país, a sus dirigentes y al socialismo. Proporcionaba además una excelente explicación de las debilidades del sistema: si las cosas iban mal, si la vida era difícil, aunque debería de ser según la expresión famosa de Stalin, «alegre y feliz», se debía a «la culpa de los asesinos de Kírov».
Algunas horas después del anuncio del asesinato, Stalin redactó un decreto, conocido con el nombre de «ley del 1.° de diciembre». Esta medida extraordinaria, que entró en vigor por decisión personal de Stalin, y que solo fue ratificada por el Politburó dos años más tarde, ordenaba reducir a diez días la instrucción en los asuntos de terrorismo, juzgarlos en ausencia de las partes y aplicar inmediatamente las sentencias de muerte. Esta ley, que marcaba una ruptura radical con los procedimientos establecidos unos meses antes, iba a ser el instrumento ideal para la aplicación del gran terror27.
En las semanas que siguieron, un número importante de antiguos opositores a Stalin en el seno del partido fueron acusados de actividades terroristas. El 22 de diciembre de 1934, la prensa anunció que el «crimen odioso» era obra de un «grupo terrorista clandestino» que comprendía a Nikolayev y además a trece antiguos «zinovievistas» arrepentidos, y que era dirigido por un supuesto «centro de Leningrado». Todos los miembros de este grupo fueron juzgados a puerta cerrada los días 28 y 29 de diciembre, condenados a muerte e inmediatamente ejecutados. El 9 de enero de 1935 se abrió el proceso del mítico «centro contrarrevolucionario zinovievista de Leningrado», en el que estuvieron encausadas setenta personas, entre ellas numerosos militantes eminentes del partido que se habían opuesto en el pasado a la línea estalinista y que fueron condenados a penas de prisión. El descubrimiento del centro de Leningrado permitió ocuparse del «centro de Moscú», cuyos diecinueve supuestos miembros, entre los que figuraban Zinoviev y Kamenev en persona, fueron acusados de «complicidad ideológica» con los asesinos de Kírov y juzgados el 16 de enero de 1935. Zinoviev y Kamenev admitieron que «la antigua actividad de la oposición no podía, por la fuerza de las circunstancias objetivas, más que estimular la degeneración de estos criminales». El reconocimiento de esta sorprendente «complicidad ideológica», que se producía después de tantos arrepentimientos y negaciones públicas, debía exponer a los dos antiguos dirigentes a figurar como víctimas expiatorias en una futura parodia de justicia. De momento, les ocasionó, respectivamente, cinco y diez años de reclusión criminal. En total, en dos meses, de diciembre de 1934 a febrero de 1935, 6.500 personas fueron condenadas según los nuevos procedimientos previstos por la ley contra el terrorismo de 1 de diciembre28.
Al día siguiente de la condena de Zinoviev y de Kamenev, el Comité Central dirigió a todas las organizaciones del partido una circular secreta titulada «Lecciones de los acontecimientos relacionados con el asesinato innoble del camarada Kírov». Este texto afirmaba la existencia de una conspiración dirigida por «dos centros zinovievistas (…) forma enmascarada de una organización de guardias blancos» y recordaba que la historia del partido había sido y seguía siendo un combate permanente contra «grupos antipartido»: trotskistas, «centralistas-democráticos», «desviacionistas de derechas», «abortos derechista-izquierdistas», etc. Por lo tanto, eran sospechosos todos aquellos que en una u otra ocasión se hubieran pronunciado contra la dirección estalinista. La caza de los antiguos opositores se intensificó. A finales de enero de 1935, 988 antiguos partidarios de Zinoviev fueron deportados desde Leningrado a Siberia y Yakutia. El Comité Central ordenó a todas las organizaciones locales del partido establecer listas de comunistas excluidos en 1926-1928 por su pertenencia al «bloque trotskista y trotskista-zinovievista». Sobre la base de estas listas se realizaron a continuación los arrestos. En mayo de 1935, Stalin envió a las instancias locales del partido una nueva carta del Comité Central que ordenaba una verificación minuciosa de la cartilla de cada comunista.
La versión oficial del asesinato de Kírov, perpetrado por un individuo que había penetrado en Smolni gracias a una «falsa» cartilla del partido, demostraba de manera escandalosa «la inmensa importancia política» de la campaña de verificación de cartillas. Esta duró más de seis meses, se desarrolló con la participación activa del aparato de la policía política, proporcionando el NKVD a instancias del partido los expedientes sobre los comunistas «dudosos», y comunicando las organizaciones del partido a su vez al NKVD las informaciones sobre los miembros expulsados durante la campaña de «verificación». Esta se solventó mediante la expulsión del 9 por 100 de los miembros del partido, es decir, de alrededor de 250.000 personas29. Según datos incompletos citados ante el pleno del Comité Central reunido a finales de diciembre de 1935 por Nikolai Yezhov, jefe del departamento central de cuadros y responsable de la operación, 15.218 «enemigos» expulsados del partido fueron detenidos en el curso de esta campaña. Esta purga, no obstante, según Yezhov, se había desarrollado muy mal. Había durado tres meses más de lo previsto a causa de «la mala voluntad, cercana al sabotaje» de un gran número de «elementos burocratizados instalados en los aparatos». A pesar de las llamadas de las autoridades centrales para desenmascarar a trotskistas y zinovievistas, solamente el 3 por 100 de los expulsados pertenecían a estas categorías. Los dirigentes locales del partido habían sido a menudo reticentes «a ponerse en contacto con los órganos del NKVD y a proporcionar al centro una lista individual de las personas que había que deportar sin tardanza por decisión administrativa». En resumen, según Yezhov, la campaña de verificación de las cartillas había revelado hasta qué punto la «caución solidaria» de los aparatos locales del partido significaba un obstáculo para cualquier control eficaz de las autoridades centrales sobre lo que pasaba realmente en el país30. Se trataba de una enseñanza crucial de la que Stalin se acordaría.
La ola de terror que se abatió desde el día siguiente del asesinato de Kírov no solamente arrastró a los antiguos opositores en el seno del partido. Tomando como pretexto que «elementos terroristas de los guardias blancos habían pasado la frontera occidental de la URSS», el Politburó decretó, el 27 de diciembre de 1934, la deportación de dos mil «familias antisoviéticas» de los distritos fronterizos de Ucrania. El 15 de marzo de 1935 se adoptaron medidas análogas para la deportación de «todos los elementos poco seguros de los distritos fronterizos de la región de Leningrado y de la República autónoma de Carelia (…) hacia el Kazajstán y la Siberia occidental». Se trataba principalmente de finlandeses, las primeras víctimas de las deportaciones étnicas, que iban a alcanzar su apogeo durante la guerra. Esta primera gran deportación de aproximadamente 10.000 personas partiendo de criterios de nacionalidad fue seguida, durante la primavera de 1936, por una segunda, que afectó a más de 15.000 familias y a alrededor de 50.000 personas, polacos y alemanes de Ucrania deportados a las regiones de Karaganda, en el Kazajstán e instalados en koljozes31.
Tal y como se desprende del número de condenas expresadas en asuntos relacionados con el NKVD —267.000 en 1935, más de 274.000 en 193632—, el ciclo represivo conoció un nuevo auge en el curso de estos dos años. Durante este período se adoptaron unas pocas medidas de apaciguamiento, como la supresión de la categoría de lishentsy, la anulación de las condenas a penas inferiores a cinco años dictadas contra los koljozianos, la liberación anticipada de 37.000 personas condenadas de acuerdo con la ley de 7 de agosto de 1932, el restablecimiento en sus derechos civiles de los colonos especiales deportados, o la abrogación de las discriminaciones que prohibían el acceso a la enseñanza superior de los hijos de los deportados. Pero estas medidas eran contradictorias. Así, los kulaks deportados, restablecidos en principio en sus derechos civiles al cabo de cinco años de deportación, finalmente no tuvieron derecho a abandonar su lugar de residencia forzosa. Inmediatamente restablecidos en sus derechos, habían comenzado a regresar a sus poblaciones, lo que había creado una sucesión de problemas intrincados. ¿Se les podía dejar entrar en el koljoz? ¿Dónde se podía alojarlos, puesto que sus bienes y su casa habían sido confiscados? La lógica de la represión solo toleraba pausas. No permitía la marcha atrás.
Las tensiones entre el régimen y la sociedad siguieron aumentando cuando el poder decidió recuperar el movimiento estajanovista —nacido según el famoso «récord» establecido por el minero Andrei Stajanov, que había multiplicado por catorce las normas de obtención de carbón gracias a una formidable organización de equipo— y promover una vasta campaña productivista. En noviembre de 1935, apenas dos meses después del célebre récord de Stajanov, se celebró en Moscú una conferencia de trabajadores de vanguardia. Stalin subrayó en el curso de la misma el carácter «profundamente revolucionario de un movimiento liberado del conservadurismo de los ingenieros, de los técnicos y de los dirigentes de empresa». En las condiciones de funcionamiento de la industria soviética de la época, la organización de las jornadas, de las semanas, de las décadas estajanovistas desorganizaba la producción de forma duradera. El equipo se había deteriorado, los accidentes de trabajo se multiplicaban, los «récords» eran seguidos por un período de caída de la producción. Al solaparse con el spetzeedstvo de los años 1928-1931, las autoridades imputaron de manera natural las dificultades económicas a supuestos saboteadores infiltrados entre los cuadros, a los ingenieros y a los especialistas. Una palabra imprudente expresada en contra de los estajanovistas, rupturas de ritmo en la producción, o un incidente técnico, eran considerados como otras tantas acciones contrarrevolucionarias. En el curso del primer semestre de 1936, más de 14.000 directivos que desempeñaban sus funciones en la industria fueron detenidos por sabotaje. Stalin utilizó la campaña estajanovista para endurecer todavía más su política represiva y desencadenar una nueva oleada de terror sin precedentes, que iba a entrar en la historia con el nombre de «el gran terror».