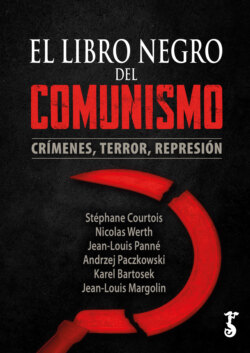Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 La «guerra sucia»
ОглавлениеLguerra civil en Rusia ha sido analizada generalmente como un conflicto entre los rojos (bolcheviques) y los blancos (monárquicos). En realidad, más allá de los enfrentamientos militares entre los dos ejércitos, el Ejército Rojo y las diversas unidades que componían un Ejército Blanco bastante heteróclito, lo más importante fue lo que sucedió en la retaguardia de las líneas de frente más importantes. Esta dimensión de la guerra civil fue la del «frente interior». Se caracterizó por una represión multiforme ejercida por los poderes establecidos, blanco o rojo —siendo la represión roja mucho más general y sistemática— contra los militantes políticos de los partidos o de los grupos de oposición, contra los obreros que se habían declarado en huelga por sus reivindicaciones, contra los desertores que huían del reclutamiento o de su unidad, o simplemente contra ciudadanos que pertenecían a una clase social sospechosa u «hostil», y cuyo único delito era el haberse encontrado en una ciudad o en una población reconquistadas al «enemigo». La lucha en el frente interior de la guerra civil fue también y ante todo la resistencia opuesta por millones de campesinos, insumisos y desertores, aquellos a los que tanto los rojos como los blancos denominaban los verdes y que desempeñaron un papel a menudo decisivo en el avance o en la derrota de uno u otro bando.
Así el verano de 1919 conoció inmensas revueltas campesinas contra el poder bolchevique, en el Volga medio y en Ucrania, que permitieron al almirante Kolchak y al general Denikin hundir las líneas bolcheviques en centenares de kilómetros. De la misma manera, algunos meses más tarde, fue la sublevación de los campesinos siberianos desesperados por el establecimiento de los derechos de los terratenientes lo que precipitó la derrota del almirante blanco Kolchak frente al Ejército Rojo.
Mientras que las operaciones militares de envergadura entre blancos y rojos apenas duraron más de un año, de finales de 1919 a inicios de 1920, lo esencial de lo que se acostumbra designar con el término de «guerra civil» aparece en realidad como una «guerra sucia», una guerra de pacificación llevada a cabo por las diversas autoridades, militares o civiles, rojas o blancas, contra todos los opositores potenciales o reales en las zonas que cada uno de los dos bandos controlaba momentáneamente. En las regiones controladas por los bolcheviques, fue la «lucha de clases» contra «los de arriba», los burgueses, los «elementos socialmente extraños»; la persecución de los militantes de todos los partidos no bolcheviques; la represión de las huelgas obreras, de los motines de unidades poco seguras del Ejército Rojo, de las revueltas campesinas. En las zonas controladas por los blancos fue la persecución de elementos sospechosos de posibles simpatías «judeo-bolcheviques».
Los bolcheviques no tuvieron el monopolio del terror. Existió un terror blanco cuya expresión más terrible fue la oleada de pogromos cometidos en Ucrania durante el verano y el otoño de 1919 por destacamentos del ejército de Denikin y unidades de Petliura y que causaron cerca de 150.000 víctimas. Pero, como han subrayado la mayoría de los historiadores del terror rojo y del terror blanco durante la guerra civil rusa, los dos terrores no pueden ser colocados a la misma altura. La política de terror bolchevique fue más sistemática, más organizada, pensada y puesta en funcionamiento como tal mucho antes de la guerra y establecida teóricamente contra grupos enteros de la sociedad. El terror blanco nunca fue erigido en sistema. Casi siempre fue la acción de destacamentos incontrolados que escapaban a la autoridad de un comandante militar que intentaba, sin gran éxito, cumplir las funciones de gobierno. Si se exceptúan los pogromos, condenados por Denikin, el terror blanco por regla general se limitó a ser una represión policial al estilo de un servicio de contraespionaje militar. Frente al contraespionaje de las unidades blancas, la Cheka y las tropas de defensa interna de la República constituían un instrumento de represión mucho más estructurado y poderoso, que se beneficiaba de todas las prioridades del régimen bolchevique.
Como en toda guerra civil, es difícil elaborar un balance completo de las formas de represión y de los tipos de terror perpetrados por uno u otro de los bandos que intervinieron. El terror bolchevique, el único que mencionaremos aquí, se relaciona con varias tipologías pertinentes. Con sus métodos, sus especificidades y sus blancos privilegiados, fue muy anterior a la guerra civil propiamente dicha, que no estalló hasta finales del verano de 1918. Hemos escogido una tipología que hace referencia, en la continuidad de una evolución que se puede seguir desde los primeros meses del régimen, a los principales grupos de víctimas sometidos a una represión consecuente y sistemática:
• Los militantes políticos no bolcheviques, desde los anarquistas hasta los monárquicos.
• Los obreros en lucha por sus derechos más elementales —el pan, el trabajo, un mínimo de libertad y de dignidad—.
• Los campesinos —a menudo desertores— implicados en una de las innumerables revueltas campesinas o motines de unidades del Ejército Rojo.
• Los cosacos, deportados en masa como grupo social y étnico considerado hostil al régimen soviético. La «descosaquización» prefigura las grandes operaciones de deportación de los años treinta («deskulakización», deportación de grupos étnicos) y subraya la continuidad de las fases leninista y estalinista en materia de política represiva.
• Los «elementos socialmente extraños» y otros «enemigos del pueblo», sospechosos y «rehenes» liquidados «preventivamente», fundamentalmente durante la evacuación de las ciudades por los bolcheviques o, por el contrario, durante la recuperación de ciudades y de territorios ocupados en algún momento por los blancos.
La represión que afectó a los militantes políticos de los diversos partidos de oposición al régimen bolchevique es sin duda la mejor conocida. Los principales dirigentes de los partidos de oposición, encarcelados, a menudo exiliados, pero que generalmente quedaron con vida, dejaron numerosos testimonios, a diferencia de los militantes obreros y de los campesinos corrientes, fusilados sin proceso o asesinados en el curso de operaciones punitivas de la Cheka.
Uno de los primeros hechos de armas de esta había sido el asalto, desencadenado el 11 de abril de 1918 contra los anarquistas de Moscú, de los que varias docenas fueron ejecutados sobre el terreno. La lucha contra los anarquistas no se debilitó en el curso de los años siguientes, aunque muchos de ellos se unieron a las filas de los bolcheviques, ocupando incluso puestos importantes en la Cheka, como Aleksandr Goldberg, Mijaíl Brener o Timofei Samsonov. El dilema de la mayoría de los anarquistas, que rehusaban a la vez la dictadura bolchevique y el regreso de los partidarios del antiguo régimen, queda ilustrado por los cambios del gran dirigente anarquista campesino Majnó, que tuvo a la vez que hacer causa común con el Ejército Rojo contra los blancos, y después, una vez que quedó descartada la amenaza blanca, tuvo que combatir a los rojos para intentar salvaguardar sus ideales. Miles de militantes anarquistas anónimos fueron ejecutados como «bandidos» durante la represión llevada a cabo contra los ejércitos campesinos de Majnó y de sus partidarios. Estos campesinos constituyeron, al parecer, la inmensa mayoría de las víctimas anarquistas, si se cree en el balance, incompleto sin duda pero único disponible, de la represión bolchevique presentado por los anarquistas rusos en el exilio de Berlín en 1922. Este balance hacía referencia a 138 militantes anarquistas ejecutados durante los años 1919-1921, 281 exiliados y 608 que seguían encarcelados el 1 de enero de 19221.
Aliados de los bolcheviques hasta el verano de 1918, los socialistas revolucionarios (eseristas) de izquierdas se beneficiaron, hasta febrero de 1919, de una relativa clemencia. Su dirigente histórica, María Spiridonova, presidió en diciembre de 1918 un congreso de su partido, tolerado por los bolcheviques. Tras haber condenado vigorosamente el terror practicado de manera cotidiana por la Cheka, fue detenida, al mismo tiempo que otros 210 militantes, el 10 de febrero de 1919, y condenada por el tribunal revolucionario a «la detención en un sanatorio dado su estado histérico». Se trató del primer ejemplo bajo el régimen soviético de confinamiento de un opositor político en un establecimiento psiquiátrico. María Spiridonova consiguió evadirse y dirigir en la clandestinidad el Partido Social- revolucionario de Izquierda prohibido por los bolcheviques. Según fuentes de la Cheka, 58 organizaciones socialistas revolucionarias de izquierdas habrían sido desmanteladas en 1919 y 45 en 1920. En el curso de estos dos años, 1.875 militantes habrían sido encarcelados en calidad de rehenes, conforme a las directrices de Dzerzhinski, que había declarado el 18 de marzo de 1919: «De ahora en adelante, la Cheka no distinguirá entre los guardias blancos del tipo de Krasnov y los guardias blancos del campo socialista. (…) Los eseristas y los mencheviques detenidos serán considerados como rehenes y su suerte dependerá del comportamiento político de su partido»2.
Para los bolcheviques, los socialistas revolucionarios de derechas habían sido siempre considerados como los rivales políticos más peligrosos. Nadie había olvidado que habían sido mayoritarios en el país con diferencia durante las elecciones libres celebradas por sufragio universal de noviembre-diciembre de 1917. Tras la disolución de la asamblea constituyente en la que disponían de la mayoría absoluta de los escaños, los socialistas-revolucionarios habían continuado teniendo su lugar en los soviets y en el Comité ejecutivo central de los soviets, de donde habían sido expulsados a la vez que los mencheviques en junio de 1918. Una parte de los dirigentes socialistas-revolucionarios constituyó entonces, con los constitucionalistas-demócratas (kadetes) y los mencheviques, gobiernos efímeros en Samara y en Omsk, pronto derribados por el almirante blanco Kolchak. Sorprendidos entre dos fuegos, entre los bolcheviques y los blancos, socialistas-revolucionarios y mencheviques tuvieron muchas dificultades para definir una política coherente de oposición a un régimen bolchevique que llevaba frente a la oposición socialista moderada una política hábil, en la que alternaba medidas de apaciguamiento y maniobras de infiltración y represión.
Después de haber autorizado, en el punto más delicado de la ofensiva del almirante Kolchak, la reaparición, del 20 al 30 de marzo de 1919, del diario socialista-revolucionario Delo Naroda (La Causa del pueblo), la Cheka desencadenó el 31 de marzo de 1919 una gran redada contra los militantes socialistas-revolucionarios y los mencheviques, aunque sus partidos no eran objeto de ninguna prohibición legal. Más de mil novecientos militantes fueron detenidos en Moscú, Tula, Smolensk, Voronezh, Penza, Samara y Kostroma3. ¿Cuántos fueron ejecutados sumariamente en la represión de las huelgas y de las revueltas campesinas, en las que mencheviques y socialistas-revolucionarios representaron a menudo los primeros papeles? Disponemos de pocas cifras porque, si se sabe, incluso aproximadamente, el número de víctimas de los principales episodios de las represiones censadas, se ignora la proporción de militantes políticos implicados en esas matanzas.
Una segunda oleada de arrestos siguió al artículo que Lenin publicó en Pravda de 28 de agosto de 1919, donde fustigaba una vez más a los eseristas y a los mencheviques «cómplices y servidores de los blancos, de los terratenientes y de los capitalistas». Según las fuentes de la Cheka, 2.380 socialistas-revolucionarios y mencheviques fueron detenidos en el curso de los cuatro últimos meses de 19194. Después de que el dirigente socialista-revolucionario Víctor Chernov, presidente por un día de la asamblea constituyente disuelta, activamente buscado por la policía política, hubo ridiculizado a la Cheka y al Gobierno tomando la palabra, bajo una falsa identidad y enmascarado, en un mitin organizado por el sindicato de tipógrafos en honor de una delegación obrera inglesa el 23 de mayo de 1920, la represión contra los militantes socialistas adquirió una nueva virulencia. Toda la familia de Chernov fue reducida a la condición de rehén y los dirigentes socialistas-revolucionarios que todavía estaban en libertad fueron arrojados en prisión5. Durante el verano de 1920, más de 2.000 militantes socialistas-revolucionarios y mencheviques, debidamente fichados, fueron detenidos y encarcelados como rehenes. Un documento interno de la Cheka, de fecha de 1 de julio de 1920, explicitaba así con un raro cinismo las grandes líneas de acción que había que llevar a cabo contra los oponentes socialistas: «En lugar de prohibir estos partidos, lo que los llevaría a una clandestinidad que podría ser difícil de controlar, es mucho más preferible dejarles en una situación semilegal. Así resulta más fácil tenerlos a mano y extraer de ellos, cuando sea necesario, promotores de disturbios, renegados y otros proveedores de informaciones útiles. (…) Frente a estos partidos antisoviéticos, es indispensable aprovecharse de la situación de guerra actual para imputar a sus miembros crímenes tales como “actividad contrarrevolucionaria”, “alta traición”, “desorganización de la retaguardia”, “espionaje en beneficio de una potencia extranjera intervencionista”, etc.»6.
De todos los episodios de represión, uno de los más cuidadosamente ocultados por el nuevo régimen fue la violencia ejercida contra el mundo obrero, en nombre del cual los bolcheviques habían tomado el poder. Comenzada en 1918, esta represión se desarrolló en 1919-1920 para culminar en la primavera de 1921 con el episodio, bien conocido, de Kronstadt. El mundo obrero de Petrogrado había manifestado desde inicios de 1918 su desafío frente a los bolcheviques. Después del fracaso de la huelga general de 2 de julio de 1918, el segundo período álgido de problemas obreros en la antigua capital estalló en marzo de 1919, después de que los bolcheviques hubieron detenido a numerosos dirigentes socialistas-revolucionarios, entre los cuales se encontraba Maria Spiridonova, que acababa de efectuar un recorrido memorable de las principales fábricas de Petrogrado en todas las cuales había sido aclamada. Estos arrestos desencadenaron, en una coyuntura ya muy tensa a causa de las dificultades de aprovisionamiento, un vasto movimiento de protesta y de huelgas. El 10 de marzo de 1919, la asamblea general de obreros de las fábricas Putilov, en presencia de diez mil participantes, adoptó una proclama que condenaba solemnemente a los bolcheviques: «Este Gobierno es solo la dictadura del Comité Central del Partido comunista que gobierna con la Cheka y de los tribunales revolucionarios»7.
La proclama exigía el paso de todo el poder para los soviets, la libertad de elecciones en los soviets y en los comités de fábrica, la supresión de las limitaciones sobre las cantidades de alimentos que los obreros estaban autorizados a traer desde el campo hasta Petrogrado (1,5 puds, es decir, 24 kilos), y la liberación de todos los prisioneros políticos de los «auténticos partidos revolucionarios» y muy especialmente de Maria Spiridonova. Para intentar frenar un movimiento que cada día adquiría mayor amplitud, Lenin en persona se dirigió, los días 12 y 13 de marzo de 1919, a Petrogrado. Pero, cuando quiso tomar la palabra en las fábricas en huelga ocupadas por los obreros, fue abucheado al mismo tiempo que Zinoviev a los gritos de: «¡Abajo los judíos y los comisarios!»8. El viejo fondo de antisemitismo popular, siempre dispuesto a volver a salir a la superficie, asoció inmediatamente a judíos y bolcheviques, en cuanto que estos hubieron perdido el crédito del que habían disfrutado de manera momentánea, inmediatamente después de la revolución de octubre de 1917. El hecho de que una proporción importante de los dirigentes bolcheviques más conocidos (Trotski, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Radek, etc.) fueran judíos justificaba, a los ojos de las masas, esta identificación de bolcheviques con judíos.
El 16 de marzo de 1919, los destacamentos de la Cheka tomaron al asalto la fábrica Putilov, defendida con las armas en la mano. Alrededor de novecientos obreros fueron detenidos. En el curso de los días siguientes, cerca de doscientos huelguistas fueron ejecutados sin juicio en la fortaleza de Schüsselburg, distante una cincuentena de kilómetros de Petrogrado. Según un nuevo ritual, los huelguistas, todos despedidos, solo fueron readmitidos después de haber firmado una declaración en la cual reconocían haber sido engañados e «inducidos al crimen» por agitadores contrarrevolucionarios9. Además, los obreros iban a verse sometidos a una profunda vigilancia. A partir de la primavera de 1919, el departamento secreto de la Cheka puso en funcionamiento en muchos centros obreros toda una red de informadores encargados de informarles regularmente sobre el «estado de la moral» en tal o cual fábrica. Clases laboriosas, clases peligrosas…
La primavera de 1919 estuvo marcada por huelgas muy numerosas salvajemente reprimidas en varios centros obreros de Rusia, en Tula, Sormovo, Orel, Briansk, Tver, Ivanovo-Vozsnessenk, Astracán10. Las reivindicaciones obreras eran casi idénticas en todas partes. Reducidos al hambre por salarios de miseria que cubrían solamente el precio de una cartilla de racionamiento que aseguraba unos 250 gramos de pan por día, los huelguistas reclamaban en primer lugar la equiparación de sus raciones con las de los soldados del Ejército Rojo. Pero sus demandas eran también y ante todo políticas: supresión de los privilegios para los comunistas, liberación de todos los presos políticos, elecciones libres al comité de fábrica y al soviet, interrupción del reclutamiento en el Ejército Rojo, libertad de asociación, de expresión, de prensa, etc.
Lo que convertía a estos movimientos en peligrosos a los ojos del poder bolchevique, era que atraían a menudo a las unidades militares acuarteladas en las ciudades obreras. En Orel, Briansk, Gomel, Astracán, los soldados amotinados se unieron a los huelguistas, a los gritos de «muerte a los judíos, abajo los comisarios bolcheviques», ocupando y saqueando una parte de la ciudad que no fue reconquistada por los destacamentos de la Cheka y las tropas que permanecieron fieles al régimen más que después de varios días de combate11. Frente a estas huelgas y estos motines la represión fue diversa. Fue del lock-out masivo del conjunto de las fábricas, con confiscación de las cartillas de racionamiento —una de las armas más eficaces del poder bolchevique era la del hambre— hasta la ejecución masiva, por centenares, de huelguistas y de amotinados.
Entre los episodios represivos más significativos figuran, en marzo-abril de 1919, los de Tula y Astracán. Dzerzhinski se dirigió en persona a Tula, capital histórica de la fabricación de armas en Rusia, el 3 de abril de 1919, para liquidar la huelga de los obreros de las fábricas de armamento. Durante el invierno de 1918-1919 estas fábricas, vitales para el Ejército Rojo —se fabricaba en ellas el 80 por 100 de los fusiles producidos en Rusia— ya habían sido teatro de paros y de huelgas. Mencheviques y socialistas revolucionarios eran ampliamente mayoritarios entre los militantes políticos con peso en este medio obrero altamente cualificado. El arresto, a inicios de marzo de 1919, de centenares de militantes socialistas suscitó una oleada de protestas, que culminó el 27 de marzo durante una inmensa «marcha por la libertad y contra el hambre», que reunió a miles de obreros y de ferroviarios. El 4 de abril, Dzerzhinski hizo detener todavía a ochocientos «agitadores» y evacuar por la fuerza las fábricas ocupadas desde hacía varias semanas por los huelguistas. Todos los obreros fueron despedidos. La resistencia obrera fue quebrantada mediante el arma del hambre. Desde hacía varias semanas no se había atendido a las cartillas de racionamiento. Para obtener nuevas cartillas, que dieran derecho a 250 gramos de pan, y a recuperar su trabajo después del lock-out general, los obreros tuvieron que firmar una petición de readmisión que estipulaba fundamentalmente que cualquier detención del trabajo sería además asimilada a una deserción castigada con la pena de muerte. El 10 de abril, la producción se reinició. El día antes, veintiséis «agitadores» habían sido pasados por las armas12.
La ciudad de Astracán, cerca de la desembocadura del Volga, tenía, en la primavera de 1919, una importancia estratégica muy especial. Constituía el último cerrojo bolchevique que impedía la unión de las tropas del almirante Kolchak, en el noreste, y las del general Denikin, en el suroeste. Sin duda esta circunstancia explica la extraordinaria violencia con la que fue reprimida en marzo de 1919 la huelga obrera en esta ciudad. Comenzada a inicios de marzo por razones a la vez económicas —las normas de racionamiento muy bajas— y políticas —el arresto de los militantes socialistas—, la huelga degeneró el 10 de marzo, cuando el regimiento número 45 de infantería se negó a disparar sobre los obreros que desfilaban por el centro de la ciudad. Tras unirse a los huelguistas, los soldados se pusieron a saquear la sede del partido bolchevique, matando a varios responsables. Serguei Kírov, presidente del comité militar revolucionario de la región, ordenó entonces «el exterminio sin piedad de los sucios guardias blancos por todos los medios». Las tropas que permanecieron fieles al régimen y los destacamentos de la Cheka bloquearon todos los accesos de la ciudad antes de emprender metódicamente la reconquista. Cuando las prisiones estuvieron llenas hasta reventar, amotinados y huelguistas fueron embarcados en gabarras desde donde fueron precipitados por centenares en el Volga con una piedra al cuello. Del 12 al 14 de marzo, se fusiló y ahogó entre dos mil y cuatro mil obreros huelguistas y amotinados. A partir del 15, la represión golpeó a los «burgueses» de la ciudad, bajo el pretexto de que habían «inspirado» la conspiración «guardia blanca», de la que los obreros y los soldados no habrían sido más que la infantería. Durante dos días, las ricas moradas de los comerciantes de Astracán fueron entregadas al pillaje, y sus propietarios detenidos y fusilados. Los cálculos, inseguros, del número de víctimas «burguesas» de las matanzas de Astracán oscilan ere 600 y 1.000 personas. En total, en una semana, entre 3.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas o ahogadas. En cuanto al número de comunistas muertos e inhumados con gran pompa el 18 de marzo —día aniversario de la Comuna de París, como lo subrayaron las autoridades— se elevaba a cuarenta y siete. Durante mucho tiempo recordado como un simple episodio de la guerra entre rojos y blancos, la matanza de Astracán se revela hoy en día, a la luz de los documentos disponibles procedentes de los archivos, según su verdadera naturaleza: la mayor matanza de obreros realizada por el poder bolchevique antes de la de Kronstadt13.
A finales de 1919 y a inicios de 1920, las relaciones entre el poder bolchevique y el mundo obrero aún se degradaron más, después de la militarización de más de 2.000 empresas. El principal partidario de la militarización del trabajo, León Trotski, desarrolló durante el IX Congreso del partido, en marzo de 1920, sus concepciones sobre la cuestión. El hombre está inclinado de manera natural hacia la pereza, explicó Trotski. Bajo el capitalismo, los obreros deben buscar trabajo para sobrevivir. Es el mercado capitalista el que aguijonea al trabajador. Bajo el socialismo «la utilización de los recursos del trabajo reemplaza al mercado». El Estado tiene, por lo tanto, la tarea de orientar, de destinar y de encuadrar al trabajador, que debe obedecer como un soldado al Estado obrero, defensor de los intereses del proletariado. Tales eran el fundamento y el sentido de la militarización del trabajo, vivamente criticada por una minoría de sindicalistas y de dirigentes bolcheviques. Significa, en efecto, la prohibición de las huelgas, asimiladas a una deserción en tiempo de guerra, el refuerzo de la disciplina de los poderes de dirección, la subordinación completa de los sindicatos y de los comités de fábrica, cuyo papel se limitaba además a poner en funcionamiento la política productivista, la prohibición para los obreros de abandonar su puesto de trabajo, la sanción del absentismo y de los retrasos, muy numerosos en aquella época en que los obreros estaban buscando, siempre de manera problemática, alimentos.
Al descontento suscitado en el mundo del trabajo por la militarización se añadían las dificultades crecientes de la vida cotidiana. Como lo reconocía un informe de la Cheka enviado el 6 de diciembre de 1919 al Gobierno, «estos últimos tiempos, la crisis de suministros no ha dejado de agravarse. El hambre atenaza a las masas obreras. Los obreros ya no tienen la fuerza física suficiente para continuar el trabajo y se ausentan cada vez con más frecuencia bajo los efectos conjugados del frío y del hambre. En toda una serie de empresas metalúrgicas de Moscú, las masas desesperadas están dispuestas a todo —huelga, disturbio, insurrección— si no se resuelve, en plazos muy breves, la cuestión de los suministros»14.
A inicios de 1920, el salario obrero en Petrogrado estaba situado entre los 7.000 y los 12.000 rublos al mes. Además, este salario de base insignificante —en el mercado libre menos de medio kilo de mantequilla costaba 5.000 rublos, otro tanto de carne 3.000 y un litro de leche 750 rublos— cada trabajador tenía derecho a cierto número de productos, en función de la categoría en la que estaba clasificado. En Petrogrado, a finales de 1919, un trabajador manual tenía derecho a menos de medio kilo de pan al día, lo mismo de azúcar al mes, unos 250 gramos de materias grasas, unos dos kilos de arenques salados…
En teoría, los ciudadanos estaban clasificados en cinco categorías de «estómagos», desde los trabajadores manuales y los soldados del Ejército Rojo hasta los «ociosos» —categoría en la que entraban los intelectuales, particularmente mal considerados— con «raciones de clase» decrecientes. En realidad, el sistema era bastante más injusto y complejo todavía. Servidos los últimos, los más favorecidos —«ociosos», intelectuales, «los de arriba»— no recibían a menudo nada en absoluto. En cuanto a los «trabajadores», se dividían en realidad en una multitud de categorías, según una jerarquía de prioridades que privilegiaba a los sectores vitales para la supervivencia del régimen. En Petrogrado, se contaban, durante el invierno de 1919-1920, treinta y tres categorías de cartillas, cuya validez nunca excedía de un mes. En el sistema de suministros centralizado que los bolcheviques habían puesto en funcionamiento, el arma alimenticia representaba un papel de primer orden para estimular o para castigar a tal o cual categoría de ciudadanos.
«La ración de pan debe ser reducida para aquellos que no trabajan en el sector de los transportes, hoy en día decisivo, y aumentada para los que trabajan en el mismo, escribía el 1 de febrero de 1920 Lenin a Trotski. ¡Que miles de personas perezcan si es necesario, pero el país debe salvarse!»15.
Frente a esta política, todos aquellos que habían conservado los vínculos con el campo, y eran numerosos, se esforzaban por volver al pueblo siempre que tenían la oportunidad para intentar traer comida de él.
Destinadas a «establecer el orden» en las fábricas, las medidas de militarización del trabajo suscitaron, en contra del efecto buscado, paros muy numerosos, detenciones del trabajo, huelgas y motines reprimidos sin compasión. «El mejor lugar para un huelguista, ese mosquito amarillo y dañino», se podía leer en Pravda el 12 de febrero de 1920, «es el campo de concentración». Según las estadísticas oficiales del comisariado del pueblo para el Trabajo, el 77 por 100 de las grandes y medianas empresas industriales de Rusia fueron afectadas por huelgas durante el primer semestre de 1920. De manera significativa, los sectores más perturbados —la metalurgia, las minas y los ferrocarriles— eran también aquellos en los que la militarización del trabajo estaba más avanzada. Los informes del departamento secreto de la Cheka dirigidos a los dirigentes bolcheviques arrojan una cruda luz sobre la represión llevada a cabo contra los obreros refractarios a la militarización: detenidos, eran, por regla general, juzgados por un tribunal revolucionario por «sabotaje» o «deserción». Así en Simbirsk, por no hacer referencia más que a este ejemplo, doce obreros de la fábrica de armamentos fueron condenados a una pena de campo de concentración en abril de 1920 por haber «realizado sabotaje bajo forma de huelga italiana (…) desarrollado una propaganda contra el poder soviético apoyándose en las supersticiones religiosas y la débil politización de las masas (…) y dado una falsa interpretación de la política soviética en materia de salarios»16. Si se descifra esta jerga se puede deducir de ella que los acusados habían realizado pausas no autorizadas por la dirección, protestado contra la obligación de trabajar el domingo, criticado los privilegios de los comunistas y denunciado los salarios de miseria…
Los más altos dirigentes del partido, entre ellos Lenin, apelaban a una represión ejemplar de las huelgas. El 29 de enero de 1920, inquieto ante la extensión de los movimientos obreros en los Urales, Lenin telegrafió a Smirnov, jefe del consejo militar revolucionario del V ejército: «P. me ha informado que existe un sabotaje manifiesto por parte de los ferroviarios. (…) Se me dice que los obreros de Izhevsk están también en el golpe. Estoy sorprendido de que os acomodéis a ello y no procedáis a ejecuciones masivas por sabotaje»17. Hubo numerosas huelgas suscitadas en 1920 por la militarización del trabajo: en Ekaterimburgo, en marzo de 1920, 80 obreros fueron detenidos y condenados a penas de campos de concentración; en el ferrocarril Riazan-Ural, en abril de 1920, 100 ferroviarios fueron condenados; en la línea de ferrocarril Moscú-Kursk, en mayo de 1920, 160 ferroviarios fueron condenados; en la fábrica metalúrgica de Briansk, en junio de 1920, 152 obreros fueron condenados. Se podrían multiplicar estos ejemplos de huelgas severamente reprimidos en el marco de la militarización del trabajo18.
Una de las más notables fue, en junio de 1920, la de las manufacturas de armas de Tula, lugar de especial importancia en la protesta obrera contra el régimen, sin embargo ya muy duramente padecida en abril de 1919. El domingo 6 de junio de 1920, bastantes obreros metalúrgicos se negaron a realizar las horas suplementarias solicitadas por la dirección. En cuanto a las obreras, se negaron a trabajar ese día y los domingos en general, explicando que el domingo era el único día en que podían ir a conseguir suministros a los campos circundantes. Ante la petición de la administración, un nutrido destacamento de chekistas vino a detener a los huelguistas. Se decretó la ley marcial, y una troika19 compuesta por representantes del partido y de la Cheka fue encargada de denunciar la «conspiración contrarrevolucionaria fomentada por los espías polacos y los Cien Negros20 con la finalidad de debilitar el poder combativo del Ejército Rojo».
Mientras que la huelga se extendía y que los arrestos de «agitadores» se multiplicaban, un nuevo hecho vino a turbar el desarrollo habitual que tomaba el asunto: por centenares, y después por miles, obreras y simples artesanas se presentaron en la Cheka solicitando ser también detenidas. El movimiento se amplió, exigiendo los obreros, a su vez, ser detenidos en masa a fin de convertir en absurda la tesis de la «conspiración polaca y de los Cien Negros». En cuatro días más de 10.000 personas fueron encarceladas, o más bien confinadas en un vasto espacio al aire libre vigilado por chekistas. Desbordados por un momento, no sabiendo cómo presentar los acontecimientos a Moscú, las organizaciones locales del partido y de la Cheka llegaron finalmente a convencer a las autoridades centrales de la realidad de una vasta conspiración. Un «comité de liquidación de la conspiración de Tula» interrogó a miles de obreros y de obreras con la esperanza de encontrar a los culpables ideales. Para ser liberados, readmitidos y conseguir que se les entregara una nueva cartilla de racionamiento, todos los trabajadores detenidos tuvieron que firmar la declaración siguiente: «Yo, el que subscribe, perro hediondo y criminal, me arrepiento delante del tribunal revolucionario y del Ejército Rojo, confieso mis pecados y prometo trabajar conscientemente».
Al contrario de otros movimientos de protesta obrera, los problemas de Tula del verano de 1920 dieron lugar a condenas bastante ligeras: 28 personas fueron condenadas a penas de campos de concentración y 200 fueron exiliadas21. En una coyuntura de penuria de mano de obra altamente cualificada, el poder bolchevique no podía sin duda pasarse sin los mejores armeros del país. La represión, como el suministro, debía tener en cuenta sectores decisivos e intereses superiores del régimen.
Tan importante, simbólica y estratégicamente, como fue el «frente obrero», no representaba más que una parte ínfima de los compromisos del régimen en los innumerables «frentes interiores» de la guerra civil. La lucha contra los campesinos que se negaban a las requisas y al reclutamiento —los verdes— movilizó todas las energías. Los informes, hoy en día disponibles, de los departamentos especiales de la Cheka y de las tropas de defensa interna de la República, encargados de luchar contra los motines, las deserciones y las revueltas campesinas, revelan en todo su horror la extraordinaria violencia de esta «guerra sucia» de pacificación llevada a cabo al margen de los combates entre rojos y blancos. En este enfrentamiento crucial entre el poder bolchevique y el campesinado, que fue donde se forjó de manera definitiva una práctica política terrorista fundada en una visión radicalmente pesimista de las masas «hasta este punto oscuras e ignorantes», escribía Dzerzhinski, «que no son ni siquiera capaces de ver dónde está su propio interés». Estas masas bestiales solo podían ser tratadas mediante la fuerza, por esa «escoba de hierro» que evocaba Trotski para caracterizar con una imagen la represión que convenía llevar a cabo a fin de «limpiar» Ucrania de las «bandas de bandidos» dirigidas por Néstor Majnó y otros jefes campesinos22.
Las revueltas campesinas habían comenzado en el verano de 1918. Tomaron una notable amplitud en 1919-1920 para culminar durante el invierno de 1920-1921, obligando momentáneamente a retroceder al régimen bolchevique.
Dos razones inmediatas impulsaban a los campesinos a rebelarse: las requisas y el reclutamiento en el Ejército Rojo. En enero de 1919, la búsqueda desordenada de los excedentes agrícolas que había señalado, desde el verano de 1918, las primeras operaciones fue reemplazada por un sistema centralizado y planificado de requisas. Cada provincia, cada distrito, cada cantón, cada comunidad aldeana debía entregar al Estado una cuota fijada por adelantado en función de las cosechas estimadas. Estas cuotas no se limitaban a los cereales, sino que incluían una veintena de productos tan variados como las patatas, la miel, los huevos, la mantequilla, las semillas oleaginosas, la carne, la nata, la leche… Cada comunidad aldeana era responsable de manera solidaria de la cosecha. Solo cuando toda la aldea había cumplido sus cuotas, las autoridades distribuían los recibos que daban derecho a la adquisición de bienes manufacturados en número muy inferior a las necesidades, puesto que, a finales de 1920, estas solo se cubrían en un 15 por 100 aproximadamente. En cuanto al pago de las cosechas agrícolas, se realizaba con precios simbólicos, al haber perdido el rublo a finales de 1920 el 96 por 100 de su valor en relación con el rublo oro. De 1918 a 1920, las requisas de cereales se multiplicaron por tres. Difícil de cifrar con precisión, el número de revueltas campesinas siguió una progresión como mínimo paralela23.
Las negativas al reclutamiento en el Ejército Rojo, después de tres años en los frentes y en las trincheras de la «guerra imperialista», constituían el segundo motivo de revueltas campesinas, llevadas a cabo, por regla general, por los desertores ocultos en los bosques, los verdes. Se estima el número de desertores en 1919-1920 al menos en tres millones. En 1919 alrededor de quinientos mil fueron detenidos por los diversos destacamentos de la Cheka y por las comisiones especiales de lucha contra los desertores. En 1920, la cifra quedó establecida de setecientos a ochocientos mil. Entre un millón y medio y dos millones de desertores, en su inmensa mayoría campesinos que conocían bien el terreno, llegaron no obstante a sustraerse a las investigaciones. Frente a la amplitud del problema, el Gobierno adoptó medidas de represión cada vez más duras. No solamente miles de desertores fueron fusilados, sino que las familias de los desertores fueron convertidas en rehenes. El principio de los rehenes era, en realidad, aplicado desde el verano de 1918 en las circunstancias más cotidianas. De ello da testimonio, por ejemplo, este decreto gubernamental de 15 de febrero de 1919, firmado por Lenin que encargaba a las chekas locales tomar rehenes entre los campesinos en las localidades, donde los reclutamientos para la limpieza de la nieve en los ferrocarriles no habían sido realizados de manera satisfactoria: «si la limpieza no se realiza, los rehenes serán pasados por las armas»24. El 12 de mayo de 1920, Lenin envió las instrucciones siguientes a todas las comisiones provinciales de lucha contra los desertores: «después de la expiración del plazo de gracia de siete días concedido a los desertores para que se entreguen, todavía es preciso reforzar las sanciones en relación con esos incorregibles traidores al pueblo trabajador. Las familias y todos aquellos que ayudan a los desertores, de la manera que sea, serán además considerados como rehenes y tratados como tales»25. Este decreto no hacía más que legalizar prácticas cotidianas. La oleada de deserciones no se redujo. En 1920-1921, como en 1919, los desertores constituyeron el grueso de los guerrilleros verdes, contra los que los bolcheviques llevaron a cabo, durante tres años (incluso cuatro o cinco años en algunas regiones), una guerra despiadada de una crueldad inaudita. Más allá de la negativa a las requisas y al reclutamiento, los campesinos rechazaban cada vez de manera más general toda intrusión de un poder que consideraban extraño, el poder de los «comunistas» procedentes de la ciudad. En el espíritu de numerosos campesinos, los comunistas que practicaban las requisa eran diferentes de los «bolcheviques» que habían estimulado la revolución agraria de 1917. En los campos sometidos tanto a la soldadesca blanca como a los destacamentos de requisa rojos, la confusión y la violencia habían llegado al máximo.
Fuente excepcional que permite aprehender las múltiples facetas de esta guerrilla campesina, los informes de los diversos departamentos de la Cheka encargados de la represión distinguen dos tipos principales de movimientos campesinos: el bunt, revuelta puntual, breve llamarada de violencia que implica un grupo relativamente restringido de participantes, de algunas decenas a un centenar de personas; y la vosstanie, insurrección que implicaba la participación de miles, incluso de decenas de miles de campesinos, organizados en verdaderos ejércitos capaces de apoderarse de pueblos y ciudades y dotados de un programa político coherente de tendencia social-revolucionaria o anarquista.
«30 de abril de 1919. Provincia de Tambov. A inicios de abril, en el distrito Lebyadinski, ha estallado una revuelta de kulaks y de desertores que protestaban contra la movilización de los hombres, de los caballos y la requisa de cereales. Al grito de “abajo los comunistas, abajo los soviets”, los insurgentes armados han saqueado cuatro comités ejecutivos de cantón, asesinado de manera bárbara a siete comunistas, aserrados vivos. Solicitada ayuda por miembros del destacamento de requisa, el 212 batallón de la Cheka ha aplastado a los kulaks insurgentes. Sesenta personas han sido detenidas, cincuenta ejecutadas sobre el terreno, la aldea de la que partió la rebelión ha sido enteramente quemada.»
«Provincia de Voronezh, 11 de junio de 1919, 16 horas 15 minutos. Por telégrafo. La situación mejora. La revuelta del distrito de Novojopersk está prácticamente liquidada. Nuestro aeroplano ha bombardeado y quemado enteramente el pueblo Tretyaki, uno de los nidos principales de los bandidos. Las operaciones de limpieza continúan.»
«Provincia de Yaroslavl, 23 de junio de 1919. La revuelta de los desertores en la volost Petroplavlovskaya ha sido liquidada. Las familias de los desertores han sido detenidas como rehenes. Cuando se comenzó a fusilar a un hombre en cada familia de desertores, los verdes empezaron a salir del bosque y a rendirse. Treinta y cuatro desertores han sido fusilados como ejemplo»26.
Miles de informes similares27 testifican de la extraordinaria violencia de esta guerra de pacificación llevada a cabo por las autoridades contra la guerrilla campesina, alimentada por la deserción, pero calificada como «revuelta de kulaks» o de «insurrección de bandidos». Los tres extractos citados revelan los métodos de represión más corrientemente utilizados: arresto y ejecución de rehenes, tomados de las familias de desertores o de los «bandidos», y aldeas bombardeadas y quemadas. La represión ciega y desproporcionada descansaba en el principio de la responsabilidad colectiva del conjunto de la comunidad aldeana. Generalmente, las autoridades daban a los desertores un plazo para entregarse. Pasado ese plazo, el desertor era considerado como un «bandido de los bosques» sujeto a una ejecución inmediata. Los textos de las autoridades tanto civiles como militares precisaban, además, que si «los habitantes de una aldea ayudan de la manera que sea a los bandidos a esconderse en los bosques vecinos, la aldea será completamente quemada».
Algunos informes de síntesis de la Cheka dan indicaciones cifradas sobre la amplitud de esta guerra de pacificación de los campos. Así, para el período que fue del 15 de octubre al 30 de noviembre de 1918, en doce provincias de Rusia solamente estallaron cuarenta y cuatro revueltas (bunty), en el curso de las cuales 2.320 personas fueron detenidas, 620 muertas y 982 fusiladas. Durante estas revueltas 480 funcionarios soviéticos fueron muertos, así como 112 hombres de los destacamentos de suministros, del Ejército Rojo y de la Cheka. Durante el mes de septiembre de 1919, para las diez provincias rusas sobre las cuales se dispone de una información sintética, se cuentan 48.735 desertores y 7.325 «bandidos» detenidos, 1.826 muertos, 2.230 fusilados, y 430 víctimas del lado de los funcionarios y militares soviéticos. Estas cifras muy incompletas no tienen en cuenta las pérdidas experimentadas durante las grandes insurrecciones campesinas.
Estas insurrecciones conocieron varios momentos álgidos: marzo-agosto de 1919, fundamentalmente en las regiones del Volga medio y de Ucrania; febrero-agosto de 1920, en las provincias de Samara, Ufa, Kazán, Tambov y, de nuevo, en la Ucrania reconquistada por los bolcheviques a los blancos, pero siempre controlada en el campo por la guerrilla campesina. A partir de finales de 1920 y durante toda la primera mitad del año 1921, el movimiento campesino, mal dirigido en Ucrania y en las regiones del Don y del Kubán, culminó en Rusia en una inmensa revuelta popular centrada en las provincias de Tambov, Penza, Samara, Saratov, Simbirsk y Tsarisin28. El ardor de esta guerra campesina no se extinguirá más que con la llegada de una de las más terribles hambrunas que haya conocido el siglo XX. En las ricas provincias de Samara y de Simbirsk, que debían por sí solas entregar en 1919 cerca de una quinta parte de las requisas en cereales de Rusia, las revueltas campesinas puntuales se transformaron en marzo de 1919 en una verdadera insurrección por primera vez desde el establecimiento del régimen bolchevique. Decenas de aldeas fueron tomadas por un ejército insurrecto campesino que contó con hasta 30.000 hombres armados. Durante cerca de un mes, el poder bolchevique perdió el control del la provincia de Samara. Esta rebelión favoreció el avance hacia el Volga de las unidades del ejército blanco mandadas por el almirante Kolchak al tener que enviar los bolcheviques varias decenas de miles de hombres para acabar con un ejército campesino tan bien organizado, que defendía un programa político coherente en virtud del cual se reclamada la supresión de las requisas, la libertad de comercio, elecciones libres para los soviets, y el fin de la «comisarocracia bolchevique». Haciendo balance de la liquidación de las insurrecciones campesinas a inicios de abril de 1929, el jefe de la cheka de Samara indicaba 4.240 muertos del lado de los insurgentes, 625 fusilados, y 6.210 desertores y «bandidos» detenidos…
Apenas se había extinguido momentáneamente el fuego en la provincia de Samara cuando volvió a prender con una amplitud desigual en la mayor parte de Ucrania. Después de la marcha de los alemanes y de los austro-húngaros, a finales de 1918, el Gobierno bolchevique había decidido reconquistar Ucrania. La región agrícola más rica del antiguo Imperio zarista, debía «alimentar al proletariado de Moscú y de Petrogrado». Aquí, más todavía que en otros sitios, las cuotas de requisa eran muy elevadas. Cumplirlas era condenar a un hambre segura a miles de poblaciones ya sangradas por los ejércitos de ocupación alemanes y austro-húngaros durante todo el año 1918. Además, a diferencia de la política que habían tenido que aceptar en Rusia a finales de 1917 —el reparto de tierras entre las comunidades campesinas—, los bolcheviques rusos deseaban en Ucrania nacionalizar todas las grandes propiedades agrarias, las más modernas del antiguo Imperio. Esta política, que pretendía transformar los grandes dominios cerealistas y azucareros en grandes propiedades colectivas, donde los campesinos se convertirían en obreros agrícolas, solo podía suscitar el descontento del campesinado. Este se había curtido en la lucha contra las fuerzas de ocupación alemanas y austro-húngaras. A inicios de 1919 existían en Ucrania verdaderos ejércitos campesinos de decenas de miles de hombres mandados por jefes militares y políticos ucranianos, tales como Simón Petliura, Néstor Majnó, Hryhoryiv, o incluso Zeleni. Estos ejércitos campesinos estaban firmemente decididos a que triunfara su concepto de la revolución agraria: la tierra para los campesinos, libertad de comercio y soviets libremente elegidos «sin moscovitas ni judíos». Para la mayoría de los campesinos ucranianos, marcados por una larga tradición de antagonismo entre los campos mayoritariamente habitados por ucranianos y las ciudades mayoritariamente pobladas de rusos y judíos, era tentador y sencillo llevar a cabo la identificación: moscovitas = bolcheviques = judíos. Todos debían ser expulsados de Ucrania.
Estas particularidades propias de Ucrania explican la brutalidad de la duración de los enfrentamientos entre los bolcheviques y una amplia fracción del campesinado ucraniano. La presencia de otro actor, los blancos, combatidos a la vez por los bolcheviques y por los diversos ejércitos campesinos, convertía en algo todavía más complejo el embrollo político y militar en esta región donde ciertas ciudades, como Kiev, cambiaron hasta catorce veces de dueño en dos años.
Las primeras grandes revueltas contra los bolcheviques y sus vergonzosos destacamentos de requisa estallaron a partir de abril de 1919. Durante este único mes tuvieron lugar 93 revueltas campesinas en las provincias de Kiev, Chernigov, Poltava y Odessa. Durante los veinte primeros días de julio de 1919, los datos oficiales de la Cheka hacen referencia a 210 revoluciones, lo que implica cerca de 100.000 combatientes armados y varios centenares de miles de campesinos. Los ejércitos campesinos de Hryhoryiv —cerca de 20.000 hombres armados, entre ellos varias unidades amotinadas del Ejército Rojo, con 50 cañones y 700 ametralladoras— tomaron, en abril-mayo de 1919, una serie de ciudades del sur de Ucrania, entre ellas Cherkassi, Jerson, Nikolayev y Odessa, estableciendo en ellas un poder autónomo cuyas consignas no admitían equívocos: «¡Todo el poder para los soviets del pueblo ucraniano!», «¡Ucrania para los ucranianos sin bolcheviques ni judíos!», «Reparto de tierras», «Libertad de empresa y de comercio»29. Los partidarios de Zeleni, aproximadamente 20.000 hombres armados, controlaban la provincia de Kiev, con excepción de las ciudades principales. Bajo el lema «¡Viva el poder soviético, abajo los bolcheviques y los judíos!», organizaron decenas de pogromos contra las comunidades judías de las aldeas y de las provincias de Kiev y de Chernigov. Mejor conocida gracias a numerosos estudios, la acción de Néstor Majnó a la cabeza de un ejército campesino de decenas de miles de hombres presentaba un programa a la vez nacional, social y anarquizante elaborado en el curso de verdaderos congresos, como el «congreso de los delegados campesinos, rebeldes y obreros de Guliay-Polie», celebrado en abril de 1919 en el centro mismo de la rebelión majnovista. Como tantos otros movimientos campesinos menos estructurados, los majnovistas expresaban en primer lugar el rechazo de cualquier injerencia del Estado en los asuntos campesinos y el deseo de un autogobierno campesino —una especie de autogestión— fundada en soviets libremente elegidos. A estas reivindicaciones de base se añadieron cierto número de demandas comunes a todos los movimientos campesinos: la paralización de las requisas, la supresión de los impuestos y de las tasas, la libertad para todos los partidos socialistas y los grupos anarquistas, el reparto de tierra y la supresión de la «comisarocracia bolchevique», de las tropas especiales y de la Cheka30.
Los centenares de insurrecciones campesinas de la primavera y del verano de 1919 acontecidas en las retaguardias del Ejército Rojo desempeñaron un papel determinante en la victoria sin futuro de las tropas blancas del general Denikin. Saliendo del sur de Ucrania el 19 de mayo de 1919, el Ejército Blanco avanzó con mucha rapidez frente a las unidades del Ejército Rojo ocupadas en operaciones de represión contra las rebeliones campesinas. Las tropas de Denikin tomaron Járkov el 12 de junio, Kiev el 28 de agosto y Voronezh el 30 de septiembre. La retirada de los bolcheviques, que solo habían llegado a establecer su poder en las ciudades más grandes, dejando los campos a los campesinos insurrectos, vino acompañada por ejecuciones masivas de prisioneros y de rehenes, sobre las cuales volveremos. En su retirada precipitada a través del campo controlado por la guerrilla campesina, los destacamentos del Ejército Rojo y de la Cheka no dieron cuartel: aldeas quemadas por centenares, ejecuciones masivas de «bandidos», de desertores y de «rehenes». El abandono y después la reconquista, de finales de 1919 e inicios de 1920, de Ucrania dieron lugar a una extraordinaria oleada de violencia contra las poblaciones civiles de las cuales informa ampliamente la obra maestra de Isaak Babel, Caballería roja31.
A inicios de 1920, los ejércitos blancos estaban derrotados, a excepción de algunas unidades dispersas que habían encontrado refugio en Crimea, bajo el mando del barón Wrangel, sucesor de Denikin. Quedaban frente a frente las fuerzas bolcheviques y los campesinos. Hasta 1922, una despiadada represión iba a abatirse sobre los campos en lucha contra el poder. En febrero-marzo de 1920, una nueva gran revuelta, conocida bajo el nombre de «insurrección de las horcas», estalló en un vasto territorio que se extendía del Volga a los Urales, por las provincias de Kazán, Simbirsk y Ufa. Pobladas por rusos, pero también por tártaros y bashkires, estas regiones estaban sometidas a requisas particularmente onerosas. En algunas semanas, la rebelión ganó una decena de distritos. El ejército campesino sublevado de las «águilas negras» contó en su apogeo hasta con 50.000 combatientes. Armados con cañones y ametralladoras, las tropas de defensa interna de la República diezmaron a los rebeldes armados con horcas y picas. En algunos días, miles de insurgentes fueron asesinados y centenares de aldeas quemadas32.
Después del aplastamiento, rápido, de la «insurrección de las horcas», el fuego de las revueltas campesinas se propagó de nuevo por las provincias del Volga medio, también muy fuertemente sangradas por las requisas: Tambov, Penza, Samara, Saratov y Tsaritsin. Como lo reconocía el dirigente bolchevique Antonov-Ovseenko, que iba a conducir la represión contra los campesinos insurgentes de Tambov, si se hubieran seguido los planes de requisas de 1920-1921 habrían condenado a los campesinos a una muerte segura: les dejaban una media de 1 pud (16 kilos) de grano y de 1,5 pud (24 kilos) de patatas, por persona y año, es decir, doce veces menos del mínimo vital. Se trató, por lo tanto, de una lucha por la supervivencia la que desencadenaron, desde el verano de 1920, los campesinos de estas provincias. Iba a durar dos años sin interrupción, hasta que el hambre acabó con los campesinos insurgentes.
El tercer gran polo de enfrentamiento entre los bolcheviques y los campesinos en 1920 seguía siendo Ucrania, reconquistada en diciembre de 1919-febrero de 1920 por los ejércitos blancos, pero cuyos campos profundos habían seguido estando bajo el control de centenares de destacamentos verdes libres de toda lealtad o de unidades más o menos relacionadas con el mando de Majnó. A diferencia de las águilas negras, los destacamentos ucranianos, compuestos esencialmente de desertores, estaban bien armados. Durante el verano de 1920, el ejército de Majnó contaba todavía con cerca de 15.000 hombres, 2.500 jinetes, un centenar de ametralladoras, una veintena de cañones de artillería y dos vehículos blindados. Centenares de «bandas» más pequeñas, reuniendo cada una de ellas desde algunas decenas a centenares de combatientes, oponían igualmente una fuerte resistencia a la penetración bolchevique. Para luchar contra esta guerrilla campesina, el Gobierno nombró, a inicios de mayo de 1920, al jefe de la Cheka, Feliks Dzerzhinski, «comandante en jefe de la retaguardia del frente suroeste». Dzerzhinski permaneció más de dos meses en Járkov para poner en pie veinticuatro unidades especiales de las fuerzas de seguridad interna de la República, unidades de elite, dotadas de una caballería encargada de perseguir a los «rebeldes» y de aviones destinados a bombardear los «nidos de bandidos»33. Tenían como tarea erradicar, en tres meses, la guerrilla campesina. En realidad, las operaciones de «pacificación» se prolongaron durante más de dos años, del verano de 1920 al otoño de 1922, al precio de decenas de miles de víctimas.
Entre los diversos episodios de la lucha llevada a cabo por el poder bolchevique contra el campesinado, la «descosaquización» —es decir, la eliminación de los cosacos del Don y del Kubán como grupo social— ocupa un lugar particular. Efectivamente, por primera vez, el nuevo régimen adoptó abundantes medidas represivas para eliminar, exterminar y deportar —siguiendo el principio de la responsabilidad colectiva— al conjunto de la población de un territorio que los dirigentes bolcheviques habían adquirido la costumbre de calificar como «Vendée soviética»34. Estas operaciones no fueron el resultado de medidas de represalia militar adoptadas en el fragor de los combates, sino que fueron planificadas con antelación, y fueron objeto de varios decretos promulgados en la cima del Estado, implicando directamente a muy numerosos responsables políticos de alto rango (Lenin, Ordzhonikidze, Sirtsov, Sokolnikov, Reingold). Puesta en jaque una primera vez, durante la primavera de 1919, a causa de los reveses militares de los bolcheviques, la descosaquización volvió a iniciarse con una crueldad renovada en 1920, durante la reconquista bolchevique de las tierras cosacas del Don y del Kubán.
Los cosacos, privados desde diciembre de 1917 del estatus del que se beneficiaban bajo el antiguo régimen, catalogados por los bolcheviques como «kulaks» y «enemigos de clase», habían reunido, bajo el estandarte del atamán Krasnov, a las fuerzas blancas que se habían constituido en el sur de Rusia en la primavera de 1918. Hasta febrero de 1919, durante el avance general de los bolcheviques hacia Ucrania y el sur de Rusia, no penetraron los primeros destacamentos del Ejército Rojo en los territorios cosacos del Don. De entrada, los bolcheviques tomaron diversas medidas que aniquilaban todo lo que constituía la especificidad cosaca: las tierras que pertenecían a los cosacos fueron confiscadas y redistribuidas a colonos rusos o a los campesinos locales que no tenían el estatus cosaco; los cosacos fueron obligados, bajo pena de muerte, a entregar sus armas —ahora bien, a causa de su estatus tradicional de guardianes de los confines del Imperio ruso, todos los cosacos estaban armados; las asambleas y las circunscripciones administrativas cosacas fueron disueltas—.
Todas estas medidas formaban parte de un plan preestablecido de descosaquización así definido en una resolución secreta del Comité Central del partido bolchevique, de fecha 24 de enero de 1919: «En vista de la experiencia de la guerra civil contra los cosacos, es necesario reconocer como sola medida políticamente correcta una lucha sin compasión, un terror masivo contra los ricos cosacos, que deberán ser exterminados y físicamente liquidados hasta el último»35.
En realidad, como reconoció en junio de 1919 Reingold, presidente del comité revolucionario del Don, encargado de imponer «el orden bolchevique» en las tierras cosacas, «hemos tenido una tendencia a realizar una política de exterminio masivo de los cosacos sin la menor distinción»36. En algunas semanas, de mediados de febrero a mediados de marzo de 1919, los destacamentos bolcheviques habían ejecutado a más de 8.000 cosacos37. En cada stanitsa (aldea cosaca), los tribunales revolucionarios procedían en algunos minutos a juicios sumarios de listas de sospechosos, generalmente condenados todos a la pena capital por «comportamiento contrarrevolucionario». Frente a esta oleada represiva, los cosacos no tuvieron otra salida que la de sublevarse.
La sublevación se inició en el distrito de Veshenskaya el 11 de marzo de 1919. Bien organizados, los cosacos insurgentes decretaron la movilización general de todos los hombres de 16 a 55 años. Enviaron por toda la región del Don y hasta la provincia limítrofe de Voronezh telegramas llamando a la población a sublevarse contra los bolcheviques. «Nosotros los cosacos», explicaban, «estamos en contra de los soviets. Estamos a favor de las elecciones libres. Estamos contra los comunistas, las comunas (explotaciones colectivas) y los judíos. Estamos contra las requisas, los robos y las ejecuciones perpetradas por las chekas»38. A inicios del mes de abril los cosacos insurgentes presentaban una fuerza armada considerable de más de 30.000 hombres bien armados y aguerridos. Operando en la retaguardia del Ejército Rojo que combatía más al sur a las tropas de Denikin aliadas con los cosacos del Kubán, los insurgentes del Don contribuyeron, igual que los campesinos ucranianos, al avance fulminante de los ejércitos blancos en mayo-junio de 1919. A inicios del mes de junio, los cosacos del Don se unieron con el grueso de los ejércitos blancos, apoyados por los cosacos del Kubán. Toda la «Vendée cosaca» se había liberado del poder vergonzoso de los «moscovitas, judíos y bolcheviques».
No obstante, con los cambios de fortuna militar, los bolcheviques regresaron en febrero de 1920. Así comenzó una segunda ocupación militar de las tierras cosacas, que resultó mucho más mortífera que la primera. La región del Don se vio sujeta a una contribución de treinta y seis millones de puds de cereales, una cantidad que superaba ampliamente el conjunto de la producción local; la población rural fue sistemáticamente expoliada no solamente de sus escasas reservas alimenticias, sino también del conjunto de sus bienes, «calzado, ropa, orejeras y samovares comprendidos», según precisaba un informe de la Cheka39. Todos los hombres en estado de combatir respondieron a estos pillajes y a estas represiones sistemáticas uniéndose a las bandas de guerrilleros verdes. En julio de 1920, éstas contaban al menos con treinta y cinco mil hombres en el Kubán y en el Don. Bloqueado en Crimea desde febrero, el general Wrangel decidió, en una última tentativa, librarse del cerco bolchevique y operar una conjunción con los cosacos y los verdes del Kubán. El 17 de agosto de 1920, cinco mil hombres desembarcaron cerca de Novorossisk. Bajo la presión conjunta de los blancos, los cosacos y los verdes, los bolcheviques tuvieron que abandonar Yekaterinodar, la principal ciudad del Kubán, y después el conjunto de la región. Por su parte, el general Wrangel avanzó por Ucrania del sur. Los éxitos de los blancos fueron, sin embargo, de corta duración. Desbordados por fuerzas bolcheviques muy superiores en número, las tropas de Wrangel, entorpecidas por inmensos cortejos de civiles, regresaron a finales del mes de octubre hacia Crimea, en el más indescriptible desorden. La recuperación de Crimea por los bolcheviques, último episodio de enfrentamiento entre blancos y rojos, dio lugar a una de las mayores matanzas de la guerra civil: al menos cincuenta mil civiles fueron asesinados por los bolcheviques en noviembre y diciembre de 192040.
Al encontrarse, una vez más, en el campo de los vencidos, los cosacos se vieron sometidos a un nuevo terror rojo. Uno de los principales dirigentes de la Cheka, el letón Karl Lander, fue nombrado «plenipotenciario en el norte del Cáucaso y del Don». Puso en funcionamiento troikas, tribunales especiales encargados de la descosaquización. Durante solo el mes de octubre de 1920, estas troikas condenaron a muerte a más de seis mil personas, inmediatamente ejecutadas41. Las familias, a veces incluso los vecinos de los guerrilleros verdes o de los cosacos que habían tomado las armas contra el régimen y que no habían sido atrapados, fueron detenidos sistemáticamente como rehenes y encerrados en campos de concentración, verdaderos campos de la muerte como lo reconocía Martyn Latsis, el jefe de la Cheka de Ucrania, en uno de sus informes: «Reunidos en un campo de concentración cerca de Maikop, los rehenes —mujeres, niños y ancianos— sobreviven en condiciones terribles, en medio del barro y el frío de octubre. (…) Mueren como moscas. (…) Las mujeres están dispuestas a todo con tal de escapar de la muerte. Los soldados que vigilan el campo se aprovechan de ello para mantener relaciones con estas mujeres»42.
Toda resistencia era objeto de despiadados castigos. Cuando el jefe de la cheka de Piatigorsk cayó en una emboscada, los chekistas decidieron organizar una «jornada del terror rojo». Sobrepasando las instrucciones del mismo Lander, que deseaba que «este acto terrorista fuera aprovechado para atrapar rehenes preciosos con la intención de ejecutarlos, y para acelerar los procedimientos de ejecución de los espías blancos y de los contrarrevolucionarios en general», los chekistas de Piatigorsk se lanzaron a una oleada de arrestos y de ejecuciones. Según Lander, la cuestión del terror rojo fue resuelta de manera simplista. Los chekistas de Piatigorsk decidieron hacer ejecutar a trescientas personan en un día. Definieron cuotas para la ciudad de Piatigorsk y para aldeas de los alrededores y ordenaron a las organizaciones del partido que prepararan listas para la ejecución. (…) Este método insatisfactorio implicó numerosos ajustes de cuentas. (…) En Kislovodsk, faltos de ideas, se decidió matar a las personas que se encontraban en el hospital.
Uno de los métodos más expeditivos de descosaquización fue la destrucción de las aldeas cosacas y la deportación de todos los supervivientes. Los archivos de Sergo Ordzhonikidze, uno de los principales dirigentes bolcheviques, y en aquella época presidente del comité revolucionario del Cáucaso norte, conservaron los documentos de una de estas operaciones que se desarrollaron a finales de octubre-mediados de noviembre de 192043.
El 23 de octubre, Sergo Ordzhonikidze ordenó:
«1. Quemar completamente la aldea Kalinovskaya.
2. Vaciar de todos sus habitantes las aldeas Ermolovskaya, Romanovskaya, Samachinskaya y Mijaílovskaya; las casas y las tierras que pertenecen a los habitantes serán distribuidas entre los campesinos pobres y en particular entre los chechenos que se han caracterizado siempre por su profundo apego al poder soviético.
3. Embarcar a toda la población de dieciocho a cincuenta años de estas aldeas ya mencionadas en transportes y deportarlos, bajo escolta, hacia el norte, para realizar allí trabajos forzados de categoría pesada.
4. Expulsar a las mujeres, a los niños y a los ancianos, dejándoles no obstante autorización para reinstalarse en otras aldeas más al norte.
5. Requisar todo el ganado y todos los bienes de los habitantes de los burgos ya mencionados.»
Tres semanas más tarde, un informe dirigido a Ordzhonikidze describía así el desarrollo de las operaciones:
« • Kalinovskaya: aldea enteramente quemada, toda la población (4.220) deportada o expulsada.
• Ermolovskaya: limpiada de todos sus habitantes (3.218).
• Romanovskaya: deportados 1.600; quedan por deportar 1.661.
• Samachinskaya: deportados 1.018; quedan por deportar 1.900.
• Mijaílovskaya: deportados 600; quedan por deportar 2.200.
Además, 154 vagones de productos alimenticios fueron enviados a Grozny. En las tres aldeas en las que la deportación no había sido aún concluida fueron deportadas en primer lugar las familias de los elementos blancos-verdes, así como elementos que habían participado en la última insurrección. Entre aquellos que no han sido deportados figuran simpatizantes del régimen soviético, familias de soldados del Ejército Rojo, funcionarios y comunistas. El retraso sufrido por las operaciones de deportación se explica por la carencia de vagones. Como término medio, no se recibe, para llevar a cabo las operaciones, más que un solo transporte al día. Para acabar las operaciones de deportación, se solicita con urgencia 306 vagones suplementarios44».
¿Cómo concluyeron estas «operaciones»? Desgraciadamente ningún documento preciso nos arroja claridad sobre este aspecto. Se sabe que las «operaciones» se prolongaron y que, a fin de cuentas, los hombres deportados fueron por regla general enviados no hacia el Gran Norte, como sería el caso con posterioridad, sino hacia las minas del Donetz, más cercanas. Dado el estado de los transportes ferroviarios a finales de 1920, la intendencia debió tener dificultades para seguirlos… No obstante, en muchos aspectos, estas «operaciones» de descosaquización prefiguraban las «cooperaciones» de deskulakización iniciadas diez años más tarde: incluso la misma concepción de una responsabilidad colectiva, el mismo proceso de deportación mediante transportes, los mismos problemas de intendencia y de lugares de acogida no preparados para recibir a los deportados y la misma idea de explotar a los deportados sometiéndolos a trabajos forzados. Las regiones cosacas del Don y de Kubán pagaron un pesado tributo por su oposición a los bolcheviques. Según las estimaciones más fiables, entre 300.000 y 500.000 personas fueron muertas o deportadas en 1919-1920, sobre una población total que no superaba los 3.000.000 de personas.
Entre las operaciones represivas más difíciles de incluir en una lista y de evaluar figuran las matanzas de detenidos y de rehenes encarcelados por la sola pertenencia a una «clase enemiga» o «socialmente extraña». Estas matanzas se inscribían en la continuidad y la lógica del terror rojo de la segunda mitad de 1918, pero a una escala todavía más importante. Esta oleada de matanzas «sobre una base de clase» estaba permanentemente justificada por el hecho de que un mundo nuevo estaba naciendo. Todo estaba permitido, como explicaba a sus lectores el editorial del primer número de Krasnyi Mech (La espada roja), periódico de la cheka de Kiev:
«Rechazamos los viejos sistemas de moralidad y de “humanidad” inventados por la burguesía con la finalidad de oprimir y de explotar a las “clases inferiores”. Nuestra moralidad no tiene precedente, nuestra humanidad es absoluta porque descansa sobre un nuevo ideal: destruir cualquier forma de opresión y de violencia. Para nosotros todo está permitido porque somos los primeros en el mundo en levantar la espada no para oprimir y reducir a la esclavitud, sino para liberar a la humanidad de sus cadenas… ¿Sangre? ¡Que la sangre corra a ríos! Puesto que solo la sangre puede colorear para siempre la bandera negra de la burguesía pirata convirtiéndola en un estandarte rojo, bandera de la Revolución. ¡Puesto que solo la muerte final del viejo mundo puede liberarnos para siempre jamás del regreso de los chacales!»45.
Estas llamadas al asesinato atizaban el viejo fondo de violencia y el deseo de desquite social presentes en muchos chequistas, reclutados a menudo —como lo reconocía un buen número de dirigentes bolcheviques— entre los «elementos criminales y socialmente degenerados de la sociedad». En una carta dirigida el 22 de marzo de 1919 a Lenin, el dirigente bolchevique Gopner describía así las actividades de la cheka de Yekaterinoslavl: «En esta organización gangrenada de criminalidad, de violencia y de arbitrariedad, dominada por canallas y criminales de derecho común, hombres armados hasta los dientes ejecutaban a todo el que no les gustaba, requisaban, saqueaban, violaban, metían en prisión, hacían circular billetes falsos, exigían sobornos, a continuación obligaban a cantar a aquellos a los que habían arrancado estos sobornos, y después los liberaban a cambio de sumas diez o veinte veces superiores»46.
Los archivos del Comité Central, al igual que los de Feliks Dzerzhinski, contienen innumerables informes de responsables del partido o de inspectores de la policía política describiendo la «degeneración» de las chekas locales «ebrias de violencia y de sangre». La desaparición de toda norma jurídica o moral favorecía a menudo una total autonomía de los responsables locales de la Cheka, que no respondían ya de sus actos ante sus superiores y se transformaban en tiranos sangrientos, incontrolados e incontrolables. Tres extractos de informes, entre decenas de otros del mismo tipo, ilustran esta derivación de la Cheka hacia un contexto de arbitrariedad total, de ausencia absoluta de derecho.
De Sysran, en la provincia de Tambov, el 22 de marzo de 1919, llega este informe de Smirnov, instructor de la cheka, a Dzerzhinski: «He verificado el asunto de la sublevación kulak en la volost Novo-Matrionskaya. La instrucción ha sido llevada a cabo de manera caótica. Setenta y cinco personas han sido interrogadas bajo tortura, y los testimonios transcritos de tal manera que es imposible comprender nada. (…) Se ha fusilado a cinco personas el 16 de febrero, a trece al día siguiente. El proceso verbal de las condenas y de las ejecuciones es de 28 de febrero. Cuando he pedido al responsable de la cheka local que se explique me ha respondido: «Nunca se tiene tiempo para escribir los procesos verbales. ¿De qué serviría de todas maneras ya que se extermina a los kulaks y a los burgueses como clase?»47.
De Yaroslavl, el 26 de septiembre de 1919, llega el informe del secretario de la organización regional del partido bolchevique: «Los chekistas saquean y detienen a cualquiera. Sabiendo que quedarán impunes, han transformado la sede de la cheka en un inmenso burdel adonde llevan a las «burguesas». La embriaguez es general. La cocaína es ampliamente utilizada por los jefecillos»48.
De Astracán, el 16 de octubre de 1919, llega el informe de misión de N. Rosental, inspector de la dirección de los departamentos especiales: «Atarbekov, jefe de los departamentos especiales del XI Ejército, ni siquiera reconoce el poder central. El 30 de julio último, cuando el camarada Zakovski, enviado por Moscú para controlar el trabajo de los departamentos especiales, se dirigió a ver a Atarbekov, este le dijo: “Dígale a Dzerzhinski que no me dejaré controlar…”. Ninguna norma administrativa es respetada por un personal compuesto mayoritariamente por elementos dudosos, incluso criminales. Los archivos del departamento operativo son casi inexistentes. En relación con las condenas a muerte y las ejecuciones de las sentencias, no he encontrado los protocolos individuales de juicio y de condena, solo listas, a menudo incompletas, con la única mención de “fusilado por orden del camarada Atarbekov”: Por lo que se refiere a los sucesos del mes de marzo, es imposible hacerse una idea de quién ha sido fusilado y por qué (…) Las borracheras y las orgías son cotidianas. Casi todos los chekistas consumen abundantemente cocaína. Esto les permite, dicen ellos, soportar mejor la visión cotidiana de la sangre. Ebrios de violencia y de sangre, los chekistas cumplen con su deber, pero son indudablemente elementos incontrolados que es necesario vigilar estrechamente»49.
Las relaciones internas de la Cheka y del partido bolchevique confirman hoy en día los numerosos testimonios recogidos, desde los años 1919-1920, por los adversarios de los bolcheviques y fundamentalmente por la Comisión especial de encuesta sobre los crímenes bolcheviques, puesta en funcionamiento por el general Denikin, y cuyos archivos, transferidos de Praga a Moscú en 1945, cerrados durante largo tiempo, ahora resultan accesibles. Desde 1926, el historiador socialista-revolucionario ruso Serguei Melgunov había intentado inventariar, en su obra El terror rojo en Rusia, las principales matanzas de detenidos, de rehenes y de simples civiles ejecutados en masa por los bolcheviques, casi siempre sobre una «base de clase». Aunque incompleta, la lista de los principales episodios relacionados con este tipo de represión, tal y como es mencionada en esta obra precursora, está plenamente confirmada por un conjunto concordante de fuentes documentales muy diversas que emanan de los dos campos presentes. La incertidumbre sigue existiendo no obstante, dado el caos organizativo que reinaba en la Cheka, en relación con el número de víctimas ejecutadas en el curso de los principales episodios represivos identificados hoy en día con precisión. Se puede, como mucho, correr el riesgo de avanzar cifras de su magnitud, contrastando diversas fuentes.
Las primeras matanzas de «sospechosos», rehenes y otros «enemigos del pueblo» encerrados preventivamente, y por simple medida administrativa, en prisiones o en campos de concentración, habían comenzado en septiembre de 1918, durante el primer terror rojo. Tras quedar establecidas las categorías de «sospechosos», «rehenes» y «enemigos del pueblo», y al resultar rápidamente operativos los campos de concentración, la máquina represiva estaba dispuesta para su funcionamiento. El elemento desencadenante, en una guerra de frentes móviles, en que cada mes aportaba su parte de cambio de la fortuna militar, era naturalmente la toma de una ciudad ocupada hasta entonces por el adversario o, por el contrario, su abandono precipitado.
La imposición de la «dictadura del proletariado» en las ciudades conquistadas o recuperadas pasaba por las mismas etapas: disolución de todas las asambleas anteriormente elegidas; prohibición total del comercio, medida que implicaba inmediatamente el encarecimiento de todos los productos, y después su desaparición; confiscación de las empresas, nacionalizadas o municipalizadas; imposición de una muy elevada contribución financiera sobre la burguesía —600 millones de rublos en Járkov en febrero de 1919, 500 millones en Odessa en abril de 1919—. Para garantizar la buena ejecución de esta contribución, centenares de «burgueses» eran tomados como rehenes y encarcelados en campos de concentración. En la práctica, la contribución era sinónimo de saqueos, de expropiación y de vejación, primera etapa de una aniquilación de la «burguesía como clase».
«Conforme a la resoluciones del soviet de los trabajadores, este 13 de mayo ha sido decretado día de la expropiación de la burguesía», se podía leer en el Izvestia del consejo de los diputados obreros de Odessa de 13 de mayo de 1919. «Las clases posesoras deberán llenar un cuestionario detallado inventariando los productos alimenticios, el calzado, la ropa, las joyas, las bicicletas, las colchas, las sábanas, los cubiertos de plata, la vajilla y otros objetos indispensables para el pueblo trabajador. (…) Cada uno debe asistir a las comisiones de expropiación en esta tarea sagrada. (…) Aquellos que no obedezcan las órdenes de las comisiones de expropiación serán inmediatamente detenidos. Los que se resistan serán fusilados sobre el terreno.»
Como reconocía Latsis, el jefe de la cheka ucraniana, en una circular a las chekas locales, todas estas «expropiaciones» iban a parar al bolsillo de los chekistas y de otros jefecillos de innumerables destacamentos de requisas, de expropiación y de guardias rojos que pululaban en circunstancias parecidas.
La segunda etapa de las expropiaciones era la confiscación de los apartamentos burgueses. En esta «guerra de clases», la humillación de los vencidos desempeñaba también un papel importante: «El pez gusta de ser sazonado con nata. La burguesía gusta de la autoridad que golpea y que mata», se podía leer en el diario de Odessa ya citado, el 26 de abril de 1919. «Si ejecutamos algunas decenas de estos golfos y de estos idiotas, si los obligamos a barrer las calles, si obligamos a sus mujeres a fregar los cuarteles de los guardias rojos (y no sería un pequeño honor para ellas), comprenderán entonces que nuestro poder es sólido, y que no pueden esperar nada ni de los ingleses ni de los hotentotes»50.
Tema recurrente de los numerosos artículos de los periódicos bolcheviques en Odessa, Kiev, Járkov, Yekaterinoslav, y también Perm, en los Urales, o Nizhni-Novgorod, la humillación de las «burguesas» obligadas a limpiar las letrinas y los cuarteles de los chekistas o de los guardias rojos parece haber sido una práctica corriente. Pero era también una versión edulcorada y «políticamente presentable» de una realidad mucho más brutal: la violación, fenómeno que según muy numerosos testimonios concordantes, adquirió proporciones gigantescas muy especialmente durante la segunda reconquista de Ucrania, de las regiones cosacas y de Crimea en 1920.
Etapa lógica y última del «exterminio de la burguesía como clase», las ejecuciones de detenidos, sospechosos y rehenes encarcelados por su única pertenencia a las «clases posesoras» aparecen atestiguadas en numerosas ciudades tomadas por los bolcheviques. En Járkov, entre 2.000 y 3.000 ejecuciones en febrero-junio de 1919; entre 1.000 y 2.000 durante la segunda toma de la ciudad, en diciembre de 1919. En Rostov del Don, alrededor de 1.000 en enero de 1920; en Odessa, 2.200 entre mayo y agosto de 1919, después de 1.500 a 3.000 entre febrero de 1920 y febrero de 1921; en Kiev, al menos 3.000 entre febrero y agosto de 1919, en Yekaterinodar, al menos 3.000 entre agosto de 1920 y febrero de 1921; en Armavir, pequeña ciudad del Kubán, entre 2.000 y 3.000 entre agosto y octubre de 1920. La lista se podría prolongar.
En realidad, tuvieron lugar además muchas otras ejecuciones pero no fueron objeto de investigaciones llevadas muy poco tiempo después de las matanzas. Se conocía mucho mejor de esta manera lo que había pasado en Ucrania o en el sur de Rusia que en el Cáucaso, en Asia central o en los Urales. En efecto, las ejecuciones se aceleraban al acercarse el adversario, en el momento en el que los bolcheviques abandonaban sus posiciones y «descongestionaban» las prisiones. En Járkov, en el curso de los dos días precedentes a la llegada de los blancos, los días 8 y 9 de junio de 1919, centenares de rehenes fueron ejecutados. En Kiev, más de 1.800 personas fueron asesinadas entre el 22 y el 28 de agosto de 1919, antes de la reconquista de los blancos de la ciudad el 30 de agosto. Lo mismo sucedió en Yekaterinodar, donde, ante el avance de las tropas de los cosacos, Atarvekov, el jefe local de la cheka, hizo ejecutar en tres días, del 17 al 19 de agosto de 1920, a 1.620 «burgueses» en esta pequeña ciudad provincial, que contaba antes de la guerra con menos de 30.000 habitantes51.
Los documentos de las comisiones de investigación de las unidades del ejército blanco, llegados al lugar algunos días, incluso algunas horas, después de las ejecuciones, contienen un océano de declaraciones, de testimonios, de informes de autopsias, de fotos de las matanzas y de la identidad de las víctimas. Si los ejecutados «de última hora», eliminados con una bala en la nuca, no presentaban en general rastros de torturas, sucedía algo muy distinto con los cadáveres exhumados de osarios más antiguos. El uso de las torturas más terribles está atestiguado por las autopsias, por elementos materiales y por testimonios. Descripciones detalladas de estas torturas figuran fundamentalmente en la recopilación de Serguei Melgunov, ya citada, y en la del Buró central del Partido Socialista Revolucionario, Cheka, editada en Berlín en 192252.
Las matanzas alcanzaron su apogeo en Crimea, durante la evacuación de las últimas unidades blancas de Wrangel y de los civiles que habían huido ante el avance de los bolcheviques. En algunas semanas, de mediados de noviembre a finales de diciembre de 1920, alrededor de cincuenta mil personas fueron fusiladas o ahorcadas53. Un gran número de ejecuciones tuvieron lugar inmediatamente después del embarque de las tropas de Wrangel. En Sebastopol, varios centenares de estibadores fueron fusilados el 26 de noviembre por haber ayudado a la evacuación de los blancos. Los días 28 y 30 de noviembre los Izvestia del comité revolucionario de Sebastopol publicaron dos listas de fusilados. La primera contaba con 1.634 nombres, la segunda con 1.202. A inicios de diciembre, cuando la fiebre de las primeras ejecuciones en masa volvió a descender, las autoridades comenzaron a proceder a elaborar un número de fichas tan completo como fuera posible, dadas las circunstancias de la población de las principales ciudades de Crimea, donde, pensaban, se ocultaban decenas, incluso centenares de miles, de burgueses que procedentes de toda Rusia habían huido hacia sus lugares de veraneo. El 6 de diciembre Lenin declaró ante una asamblea de responsables de Moscú que trescientos mil burgueses habían ido en masa a Crimea. Aseguró que, en un porvenir próximo, estos «elementos» que constituían una «reserva de espías y de agentes dispuestos a ayudar al capitalismo» serían «castigados»54.
Los cordones militares que cerraban el itsmo de Perekop, única escapatoria terrestre, fueron reforzados. Con la red cerrada, las autoridades ordenaron a cada habitante que se presentara ante la cheka para rellenar un largo formulario de investigación, que implicaba una cincuentena de cuestiones sobre su origen social, su pasado, sus actividades y sus ingresos, pero también su empleo en noviembre de 1920, sobre lo que pensaba de Polonia, de Wrangel, de los bolcheviques, etc. Sobre la base de estas «encuestas», la población fue dividida en tres categorías: los que había que fusilar; los que había que enviar a un campo de concentración y los que había que perdonar. Los testimonios de los raros supervivientes, publicados en los diarios de la emigración de 1921, describen Sebastopol, una de las ciudades más duramente golpeadas por la represión, como una «ciudad de ahorcados». «La avenida Najimovski estaba llena de cadáveres ahorcados de oficiales, de soldados, de civiles, detenidos en las calles. (…) La ciudad estaba muerta, y la población se escondía en cuevas y graneros. Todas las empalizadas, los muros de las casas, los postes de telégrafo y los escaparates de los almacenes estaban cubiertas de carteles que decían “muerte a los traidores”. (…) Se colgaba en las calles con carácter edificante»55.
El último episodio del enfrentamiento entre blancos y rojos no puso fin a la represión. Los frentes militares de la guerra civil no existían ya, pero la guerra de «pacificación» y de «erradicación» iba a prolongarse durante cerca de dos años.