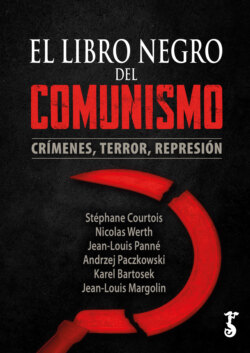Читать книгу El libro negro del comunismo - Andrzej Paczkowski - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 El «brazo armado de la dictadura del proletariado»
ОглавлениеEl nuevo poder aparecía como una construcción compleja: una fachada, «el poder de los soviets», representada formalmente por el Comité ejecutivo central; un Gobierno legal, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que se esfuerza por adquirir una legitimidad tanto internacional como interior; y una organización revolucionaria, estructura operativa en el centro del dispositivo de toma del poder, el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado (CMRP). Feliks Dzerzhinski caracterizaba este comité, donde él desempeñó desde los primeros días un papel decisivo, de la siguiente manera: «Una estructura ligera, flexible, inmediatamente operativa, sin un legalismo puntilloso. Ninguna restricción para tratar, para golpear a los enemigos con el brazo armado de la dictadura del proletariado.
¿Cómo funcionaba desde los primeros días del nuevo régimen ese «brazo armado de la dictadura del proletariado», según la expresión muy gráfica de Dzerzhinski, retomada más tarde para calificar a la policía política bolchevique, la Cheka? De manera sencilla y espeditiva, el CMRP estaba compuesto por una sesentena de personas de las que cuarenta y ocho eran bolcheviques, algunos socialistas revolucionarios de izquierda y anarquistas. Estaba colocado bajo la dirección formal «de un presidente», un socialista revolucionario de izquierdas, Lazimir, debidamente flanqueado por cuatro adjuntos bolcheviques, entre los que se encontraban Antonov-Ovseenko y Dzerzhinski. En realidad, una veintena de personas redactaron y firmaron con el título de «presidente» o de «secretario» las aproximadamente seis mil órdenes dictadas, en general en pequeños trozos de papel garrapateados con lápiz, por el CMRP durante sus cincuenta y tres días de existencia.
La misma «sencillez operativa» hizo acto de presencia en la difusión de las directrices y en la ejecución de las órdenes: el CMRP actuaba como intermediario de una red de más de un millar de «comisarios», nombrados para las organizaciones más diversas, unidades militares, soviets, comités de barrio y administraciones. Responsables únicamente ante el CMRP, estos comisarios adoptaban a menudo medidas sin el aval del Gobierno ni del Comité Central bolchevique. El 26 de octubre (8 de noviembre1), en ausencia de todos los dirigentes bolcheviques ocupados en formar el Gobierno, oscuros «comisarios» cuyo anonimato se ha mantenido, decidieron fortalecer la «dictadura del proletariado» mediante las medidas siguientes: prohibición de las octavillas «contrarrevolucionarias», clausura de los siete principales diarios de la capital, tanto «burgueses» como «socialistas moderados», control de la radio y del telégrafo, y elaboración de un proyecto de requisa de los apartamentos y de los automóviles privados. La clausura de los diarios fue legalizada dos días más tarde mediante un decreto del Gobierno, y una semana más tarde, no sin discusiones, por el Comité ejecutivo central de los soviets2.
Poco seguros de su fuerza, los dirigentes bolcheviques estimularon en un primer momento, según una táctica que les había dado éxito en el curso del año 1917, lo que ellos denominaban la «espontaneidad revolucionaria de las masas». Al responder a una delegación de representantes de los soviets rurales procedentes de la provincia de Pskov, que preguntaban al CMRP sobre las medidas que había que tomar para «evitar la anarquía», Dzerzhinski explicó que: «La tarea actual es destrozar el orden natural. Nosotros, los bolcheviques, no somos bastante numerosos para realizar esa tarea histórica. Hay que dejar, por lo tanto, que actúe la espontaneidad revolucionaria de las masas que luchan por su emancipación. En un segundo momento, nosotros, los bolcheviques, mostraremos a las masas el camino que deben seguir. A través del CMRP, son las masas las que hablan, las que actúan contra su enemigo de clase, contra los enemigos del pueblo. Nosotros no estamos ahí más que para canalizar y dirigir el odio y el deseo legítimo de venganza de los oprimidos contra los opresores».
Algunos días antes en la reunión del CMRP de 29 de octubre (10 de noviembre), algunas personas presentes, voces anónimas, habían señalado la necesidad de luchar con más energía contra los «enemigos del pueblo», una fórmula que iba a conocer en los meses, los años y las décadas venideras un gran éxito, y que fue retomada en una proclamación del CMRP de fecha 13 de noviembre (26 de noviembre): «los altos funcionarios de las administraciones del Estado, de los bancos, del tesoro, de los ferrocarriles, de correos y de telégrafos, sabotean las medidas del Gobierno bolchevique. De ahora en adelante, estas personas son declaradas enemigos del pueblo. Sus nombres serán publicados en todos los periódicos y las listas de los enemigos del pueblo serán fijadas en todos los lugares públicos»3. Algunos días después de la creación de estas listas de prohibición, se dictó una nueva proclama: «Todos los individuos sospechosos de sabotaje, de especulación y de acaparamiento, son susceptibles de ser detenidos en el momento como enemigos del pueblo y transferidos a la prisiones de Kronstadt»4.
En unos días, EL CMRP introdujo dos mociones particularmente temibles: la de «enemigo del pueblo» y la de «sospechoso»…
El 28 de noviembre (10 de diciembre), el Gobierno institucionalizó la moción de «enemigo del pueblo». Un decreto firmado por Lenin estipulaba que «los miembros de las instancias dirigentes del partido constitucional-demócrata, partido de los enemigos del pueblo, quedan fuera de la ley y son susceptibles de arresto inmediato y de comparecencia ante los tribunales revolucionarios»5. Estos tribunales acababan de ser instituidos en virtud del «decreto número 1 sobre los tribunales». En términos de este texto quedaban abolidas todas las leyes que estaban «en contradicción con los decretos del Gobierno obrero y campesino, así como de los programas políticos de los partidos socialdemócrata y socialista revolucionario». Mientras esperaban la redacción de un nuevo Código Penal, los jueces tenían la máxima flexibilidad para apreciar la validez de la legislación existente «en función del orden y de la legalidad revolucionaria», noción tan vaga que permitía los mayores abusos. Los tribunales del antiguo régimen fueron suprimidos y reemplazados por tribunales populares y tribunales revolucionarios competentes en todos los crímenes y delitos cometidos «contra el Estado proletario», el «sabotaje», el «espionaje» y los «abusos de funciones» y otros «crímenes revolucionarios». Como lo reconocía Kurski, comisario del pueblo para la justicia de 1918 a 1928, los tribunales revolucionarios no lo eran en el sentido habitual, «burgués» de este término, sino tribunales de la dictadura del proletariado, órganos de lucha contra la contrarrevolución, más preocupados por erradicar que por juzgar6. Entre los tribunales revolucionarios figuraba un «Tribunal revolucionario de asuntos de prensa» encargado de juzgar los delitos de prensa y de suspender cualquier publicación que «sembrara la desazón en los espíritus al publicar noticias voluntariamente erróneas»7.
Mientras que aparecían categorías inéditas («sospechosos, enemigos del pueblo») y que se ponían en funcionamiento nuevos dispositivos judiciales, el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado continuaba estructurándose. En una ciudad en la que las reservas de harina eran inferiores a un día de racionamiento miserable —menos de medio kilo de pan por adulto— la cuestión de los suministros era por naturaleza primordial.
El 4 (17) de noviembre fue creada una comisión de suministros, cuya primera proclama estigmatizaba a las «clases ricas que se aprovechan de la miseria» y afirmaba: «que es hora de requisar los excedentes de los ricos y, por qué no, sus bienes». El 11 (24) de noviembre, la comisión de suministros decidió enviar inmediatamente destacamentos especiales, compuestos por soldados, marinos, obreros y guardias rojos, a las provincias productoras de cereales, a fin de procurarse los productos alimenticios de primera necesidad para Petrogrado y para el frente»8. Esta medida, adoptada por una comisión del CMRP, prefiguraba la política de requisa llevada a cabo, durante cerca de tres años, por los destacamentos del «ejército de suministros», y que iba a ser factor esencial del enfrentamiento, generador de violencia y de terror, entre el nuevo poder y el campesinado.
La comisión de investigación militar, creada el 10 (23) de noviembre, fue encargada del arresto de los oficiales «contrarrevolucionarios» denunciados por regla general por sus soldados, de los miembros de los partidos «burgueses» y de los funcionarios sospechosos de «sabotaje». Rápidamente esta comisión fue encargada de los asuntos más diversos. En el clima turbulento de una ciudad que padecía hambre, en que los destacamentos de guardias rojos y de milicianos improvisados requisaban, robaban y saqueaban en el nombre de la revolución, basándose en una orden incierta firmada por algún «comisario», centenares de individuos comparecían ante la comisión por los delitos más diversos: pillaje, «especulación», «acaparamiento» de los productos de primera necesidad, pero también, «estado de embriaguez» o «pertenencia a una clase hostil»9.
Los llamamientos de los bolcheviques en favor de la espontaneidad revolucionaria de las masas eran un arma de manejo delicado. Los ajustes de cuentas y la violencia se multiplicaron, en particular los robos a mano armada y el pillaje de almacenes, fundamentalmente de los que vendían alcohol y de las bodegas del Palacio de Invierno. El fenómeno llegó a tener con el paso de los días tal amplitud que, a propuesta de Dzerzhinski, el CMRP decidió crear una comisión de lucha contra la embriaguez y los desórdenes. El 6 de diciembre (20 de diciembre), esta comisión declaró el estado de sitio en la ciudad de Petrogrado, y decretó el toque de queda a fin de «poner fin a los disturbios y desórdenes iniciados por elementos sospechosos enmascarados de revolucionarios»10.
Más todavía que estos trastornos esporádicos, el Gobierno bolchevique temía, en realidad, la extensión de la huelga de los funcionarios, que duraba desde los días posteriores al golpe de Estado del 25 de octubre (7 de noviembre). Fue esta amenaza la que constituyó el pretexto para la creación, el 7 (20) de diciembre, de la Vserossiskaya Chrezvytchaïnïa komissia po bor’bes kontr´ revoliutsii, spekuliatsei i sabotaguem —la comisión pan-rusa extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución, la especulación y el sabotaje—, que iba a entrar en la historia bajo sus iniciales de Vecheka, o abreviadamente Cheka.
Algunos días antes de la creación de la Cheka, el Gobierno había decidido, no sin dudas, disolver el CMRP. Estructura operativa provisional fundada en la víspera de la insurrección para dirigir las operaciones sobre el terreno, este había realizado las tareas que le habían sido encomendadas. Había permitido tomar el poder y defender al nuevo régimen hasta el momento que este habría creado su propio aparato de Estado. Debía, además, para evitar una confusión de poderes y un encabalgamiento de las competencias, transferir sus prerrogativas al Gobierno legal, el Consejo de Comisarios del Pueblo.
¿Pero cómo renunciar, en un momento juzgado crítico por los dirigentes bolcheviques, al «brazo armado de la dictadura del proletariado»? Durante su reunión de 6 de diciembre, el Gobierno encargó «al camarada Dzerzhinski que estableciera una comisión especial que examinara los medios para luchar, con la mayor energía revolucionaria, contra la huelga general de los funcionarios y determinara los métodos para suprimir el sabotaje». La elección del «camarada Dzerzhinski» no solamente no suscitó ninguna discusión, sino que parecía evidente. Algunos días antes, Lenin, siempre aficionado a los paralelos históricos entre la gran revolución —la francesa— y la Revolución rusa de 1917 había indicado a su secretario, V. Bonch-Bruevich, la necesidad de encontrar con urgencia otro «Fouquier-Tinville, que nos mantenga en jaque a toda la canalla contrarrevolucionaria»11. El 6 de diciembre, la elección de un «sólido jacobino proletario», por reproducir otra fórmula de Lenin, recayó de manera unánime en Feliks Dzerzhinski, convertido en algunas semanas, en virtud de su acción enérgica en el CMRP, en el gran especialista de las cuestiones de seguridad. Además, como explicó Lenin a Bonch-Bruevich, de todos nosotros es el que ha pasado más tiempo en los calabozos zaristas y el que ha tenido mayor contacto con la Ojrana (la policía política zarista). ¡Conoce su oficio!
Antes de la reunión gubernamental del 7 (20) de diciembre, Lenin envió una nota a Dzerzhinski:
Respecto a su informe de hoy, ¿no sería posible redactar un decreto con un preámbulo del género: la burguesía se apresta a cometer los crímenes más abominables reclutando la hez de la sociedad para organizar tumultos. Los cómplices de la burguesía, fundamentalmente los altos funcionarios, los cuadros de los bancos, etc., realizan sabotaje y organizan huelgas para minar las medidas del Gobierno destinadas a poner en funcionamiento la transformación socialista de la sociedad. La burguesía no retrocede ante el sabotaje de los suministros, condenando así a millones de personas al hambre. Deben tomarse medidas excepcionales para luchar contra los saboteadores contrarrevolucionarios. En consecuencia, el Consejo de Comisarios del Pueblo decreta…?12
En la tarde del 7 (20) de diciembre, Dzerzhinski presentó su proyecto al Consejo de Comisarios del Pueblo. Inició su intervención con un discurso sobre los peligros que amenazaban a la revolución en el «frente interior»:
Debemos enviar a ese frente, el más peligroso y el más cruel de los frentes, a camaradas determinados, duros, sólidos, sin escrúpulos, dispuestos a sacrificarse por la salvación de la revolución. No penséis, camaradas, que busco una forma de justicia revolucionaria. ¡No tenemos nada que ver con la «justicia»! ¡Estamos en guerra, en el frente más cruel, porque el enemigo avanza enmascarado y se trata de una lucha a muerte! ¡Propongo, exijo la creación de un órgano que ajuste las cuentas a los contrarrevolucionarios de manera revolucionaria, auténticamente bolchevique!
Dzerzhinski abordó inmediatamente el núcleo de su intervención, que transcribimos tal y como aparece en el protocolo de la reunión:
La Comisión tiene como tarea: 1. Suprimir y liquidar todo intento y acto contrarrevolucionario de sabotaje, vengan de donde vengan, en todo el territorio de Rusia; 2. Llevar a todos los saboteadores contrarrevolucionarios ante un tribunal revolucionario.
La Comisión realiza una investigación preliminar en la medida en que esta resulta indispensable para llevar a cabo correctamente su tarea.
La Comisión se divide en departamentos: 1. Información; 2. Organización, 3. Operación.
La Comisión otorgará una atención muy particular a los asuntos de prensa, de sabotaje, a los KD (constitucionales-demócratas o kadetes), a los SR (socialistas-revolucionarios o eseristas) de derechas, a los saboteadores y a los huelguistas.
Medidas represivas encargadas a la Comisión: confiscación de bienes, expulsión del domicilio, privación de las cartillas de racionamiento, publicación de listas de enemigos del pueblo, etc.
Resolución: aprobar el proyecto. Apelar a la Comisión pan-rusa extraordinaria de lucha contra la revolución, la especulación y el sabotaje. Que se publique13.
Este texto fundador de la policía política soviética suscita inmediatamente una pregunta. ¿Cómo interpretar la discordancia entre el discurso ofensivo de Dzerzhinski y la relativa modestia de las competencias atribuidas a la Cheka? Los bolcheviques estaban a punto de concluir un acuerdo con los socialistas-revolucionarios de izquierdas (seis de sus dirigentes entraron en el Gobierno el 12 de diciembre) a fin de romper su aislamiento político, en un momento en que les era preciso afrontar la cuestión de la convocatoria de la asamblea constituyente en la que eran minoritarios. También adoptaron un programa de mínimos. En contra de la resolución adoptada por el Gobierno en 7 (20) de diciembre, no fue publicado ningún decreto que anunciara la creación de la Cheka y que definiera sus competencias.
Comisión «extraordinaria», la Cheka iba a prosperar y a actuar sin la menor base legal. Dzerzhinski, que deseaba, como Lenin, tener las manos libres, pronunció esta frase sobrecogedora: «Es la vida misma la que dicta su camino a la Cheka». La vida, es decir, «el terror revolucionario de masas», la violencia de la calle que la mayoría de los dirigentes bolcheviques estimulaban entonces con entusiasmo, olvidando por el momento su profunda desconfianza hacia la espontaneidad popular.
Al dirigirse el 1 (13) de diciembre a los delegados del Comité ejecutivo central de los soviets, Trotski, comisario del pueblo para la guerra, previno: «En menos de un mes, el terror va a adquirir formas muy violentas, a ejemplo de lo que sucedió durante la gran Revolución francesa. No será ya solamente la prisión, sino la guillotina, ese notable invento de la gran Revolución francesa, que tiene como ventaja reconocida la de cortar la cabeza a un hombre, lo que se dispondrá para nuestros enemigos»14.
Algunas semanas más tarde, tomando la palabra en una asamblea de obreros, Lenin apeló, una vez más, al terror, esta «justicia revolucionaria de clases»:
El poder de los soviets ha actuado como tendrían que haber actuado todas las revoluciones proletarias: ha destrozado claramente la justicia burguesa, instrumento de las clases dominantes. (…) Los soldados y los obreros deben comprender que nadie los ayudará si no se ayudan a sí mismos. Si las masas no se levantan espontáneamente, no llegaremos a nada. (…) ¡A menos que apliquemos el terror a los especuladores —una bala en la cabeza en el acto— no llegaremos a nada!15
Estas llamadas al terror atizaban una violencia que ciertamente no había esperado para desencadenarse a la llegada de los bolcheviques al poder. Desde el otoño de 1917, miles de grandes propiedades rústicas habían sido saqueadas por los campesinos encolerizados, y centenares de grandes propietarios habían sido asesinados. En la Rusia del verano de 1917, la violencia era omnipresente. Esta no era nueva, pero los acontecimientos del año 1917 habían permitido la convergencia de varias formas de violencia presentes en estado latente: una violencia urbana «reactivada» por la brutalidad de las relaciones capitalistas en el seno del mundo industrial; una violencia campesina «tradicional»; y la violencia «moderna» de la Primera Guerra Mundial portadora de una extraordinaria regresión y una formidable brutalización de las relaciones humanas. La mezcla de estas tres formas de violencia constituía una combinación explosiva, cuyo efecto podía ser muy devastador en la coyuntura muy particular de la Rusia sumergida en una revolución, marcada a la vez por la debilidad de las instituciones de orden y de autoridad, por la escalada de los resentimientos y de las frustraciones sociales acumuladas durante largo tiempo y por la instrumentalización política de la violencia popular. Entre los habitantes de las ciudades y los del campo la desconfianza era recíproca, para aquellos, la ciudad era, más que nunca, el lugar del poder y de la opresión. Para la elite urbana, para los revolucionarios profesionales, surgidos en su inmensa mayoría de la intelligentsia, los campesinos seguían siendo, como escribía Gorki, una masa de «gente medio salvaje» cuyos «instintos crueles» e «individualismo animal» debían ser sometidos a «la razón organizada de la ciudad». Al mismo tiempo, políticos e intelectuales eran perfectamente conscientes del hecho de que el desencadenamiento de las revueltas campesinas era lo que había resquebrajado al Gobierno provisional, permitiendo a los bolcheviques, muy minoritarios en el país, apoderarse del poder en el vacío constitucional reinante.
A finales de 1917 e inicios de 1918, ninguna oposición seria amenazaba al nuevo régimen que, un mes después del golpe de Estado bolchevique, controlaba la mayor parte del norte y del centro de Rusia hasta el Volga medio, pero también bastantes grandes aglomeraciones en el Cáucaso (Bakú) y Asia central (Tashkent). Ciertamente, Ucrania y Finlandia se habían separado pero no abrigaban intenciones belicosas contra el poder bolchevique. La única fuerza militar antibolchevique organizada era el pequeño «ejército de voluntarios», de unos tres mil hombres aproximadamente, embrión del futuro «Ejército Blanco», puesto en pie en el sur de Rusia por los generales Alexeyev y Kornílov. Estos generales zaristas fundaban todas sus esperanzas en los cosacos del Don y del Kubán. Los cosacos se diferenciaban radicalmente de los otros campesinos rusos. Su privilegio principal, bajo el antiguo régimen, era recibir 30 hectáreas de tierra a cambio de un servicio militar que alcanzaba hasta la edad de 36 años. Aunque no aspiraban a adquirir nuevas tierras, deseaban conservar las que poseían. Queriendo ante todo salvaguardar su independencia, los cosacos, inquietos por las declaraciones bolcheviques que estigmatizaban a los kulaks, se unieron en la primavera de 1918 a las fuerzas antibolcheviques.
¿Se puede hablar de guerra civil a propósito de los primeros enfrentamientos del invierno de 1917 y de la primavera de 1918, en el sur de Rusia, entre algunos miles de hombres del ejército de voluntarios y las tropas bolcheviques del general Sivers que contaban apenas con seis mil hombres? Lo que llama la atención de entrada es el contraste entre la modestia de los efectivos implicados y la violencia inaudita de la represión ejercida por los bolcheviques, no solamente contra los militares capturados sino también contra los civiles. Instituida en 1919 por el general Denikin, comandante en jefe de las fuerzas del sur de Rusia, la «comisión de investigación sobre los crímenes bolcheviques», se esforzó por censar, durante los meses de su actividad, las atrocidades cometidas por los bolcheviques en Ucrania, en el Kubán, la región del Don y Crimea. Los testimonios recogidos por esta comisión —que constituyen la fuente principal del libro de S. P. Melgunov, El terror rojo en Rusia, 1918-1924, el gran clásico sobre el terror bolchevique aparecido en Londres en 1924— establecen innumerables atrocidades perpetradas desde enero de 1918. En Taganrog, los destacamentos del ejército de Sivers habían arrojado a cincuenta junkers y oficiales «blancos», con los pies y las manos atados, a un alto horno. En Evpatoria, varios centenares de oficiales y de «burgueses» fueron atados y luego arrojados al mar, después de haber sido torturados. Violencias idénticas tuvieron lugar en la mayoría de las ciudades de Crimea ocupadas por los bolcheviques: Sebastopol, Yalta, Alushta, Simferopol. Las mismas atrocidades se produjeron a partir de abril-mayo de 1918 en las grandes aldeas cosacas insurrectas. Los expedientes muy precisos de la comisión Denikin hacen referencia a «cadáveres con las manos cortadas, con los huesos rotos, con las cabezas arrancadas, con las mandíbulas destrozadas y los genitales cortados»16.
Como señala Melgunov, es no obstante «difícil de distinguir lo que sería una puesta en práctica sistemática de un terror organizado de lo que aparece como “excesos” incontrolados». Hasta agosto-septiembre de 1918 no se menciona nunca una cheka local que dirigiera las matanzas. Ciertamente, hasta esa fecha la red de chekas seguía siendo bastante tenue. Las matanzas, dirigidas a sabiendas no solamente contra los combatientes del bando enemigo, sino también contra los «enemigos del pueblo» civiles —así, entre las doscientas cuarenta personas muertas en Yalta a inicios del mes de marzo de 1918 figuraban, además de ciento sesenta y cinco oficiales, alrededor de siete políticos, abogados, periodistas, profesores— fueron por regla general perpetradas por «destacamentos armados», «guardias rojos» y otros «elementos bolcheviques» no especificados. Exterminar al «enemigo del pueblo» no era más que la prolongación lógica de una revolución a la vez política y social en la que unos eran los «vencedores» y los otros los «vencidos». Esta concepción del mundo no había aparecido bruscamente después de octubre de 1917, pero las tomas de posición bolcheviques, completamente explícitas sobre la cuestión, la habían legitimado.
Recordemos lo que escribía, ya en marzo de 1917, en una carta bien perspicaz, un joven capitán a propósito de la revolución en su regimiento: «Entre nosotros y los soldados, el abismo es insondable. Para ellos somos y seguiremos siendo barines (amos). Para ellos, lo que acaba de pasar no es una revolución política, sino más bien una revolución social de la que son los vencedores y nosotros los vencidos. Nos dicen: «¡Antes erais los barines, ahora nos toca a nosotros serlo!». Tienen la impresión de obtener finalmente su desquite tras siglos de servidumbre17.
Los dirigentes bolcheviques estimularon todo lo que en las masas populares podía afirmar esta aspiración a un «desquite social» que pasaba por una legitimación moral de la delación, del terror y de una guerra civil «justa» según los términos mismos de Lenin. El 15(28) de diciembre de 1917, Dzerzhinski publicó en Izvestia un llamamiento invitando «a todos los soviets» a organizar chekas. El resultado fue un formidable aumento de «comisiones», «destacamentos» y otros «órganos extraordinarios» que las autoridades centrales tuvieron muchas dificultades para controlar cuando decidieron, algunos meses más tarde, poner término a la «iniciativa de las masas» y organizar una red estructurada y centralizada de chekas18.
Describiendo los seis primeros meses de la Cheka, Dzerzhinski escribía en julio de 1918: «Fue un periodo de improvisación y de tanteos, durante el cual la organización no estuvo siempre a la altura de las circunstancias»19. En esa fecha, no obstante, el balance de la acción de la Cheka como órgano de represión contra las libertades ya era considerable. Y la organización, que contaba apenas con un centenar de personas en diciembre de 1917, ¡en seis meses había multiplicado por 120 sus efectivos!
Ciertamente los inicios de la organización fueron muy modestos. El 11 de enero de 1918, Dzerzhinski envió una nota a Lenin en la que le comunicaba: «Nos encontramos en una situación imposible, a pesar de los importantes servicios ya rendidos. No contamos con ninguna financiación. Trabajamos día y noche sin pan, ni azúcar, ni té, ni mantequilla, ni queso. Tome medidas para que haya raciones decentes o autorícenos a realizar requisas entre los burgueses»20. Dzerzhinski había reclutado a un centenar de hombres, en buena medida antiguos camaradas de clandestinidad, en su mayoría polacos o bálticos, que habían trabajado casi todos en el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, y entre los cuales figuraban ya los futuros cuadros de la GPU de los años veinte y del NKVD de los años treinta: Latsis, Menzhinski, Meing, Moroz, Peters, Trilisser, Unchlicht, Yagoda.
La primera acción de la Cheka fue aplastar la huelga de funcionarios de Petrogrado. El método fue expeditivo —arresto de los «agitadores»— y la justificación simple: «quien no quiere trabajar con el pueblo no tiene lugar en él», declaró Dzerzhinski, que ordenó arrestar a un cierto número de diputados socialistas-revolucionarios y mencheviques, elegidos para la asamblea constituyente. Este acto arbitrario fue inmediatamente condenado por el comisario del pueblo para la Justicia, Steinberg, un socialista-revolucionario de izquierdas que había entrado en el Gobierno unos días antes. Este primer incidente entre la Cheka y la justicia planteaba la cuestión capital de la condición extralegal de esta policía política.
«¿Para qué sirve un comisariado del pueblo para la justicia? —preguntó entonces Steinberg a Lenin—. ¡Que lo llamen comisariado del pueblo para el exterminio social y se entenderá la razón!
—Excelente idea—, respondió Lenin. —Es exactamente como yo lo veo. ¡Desgraciadamente no se le puede llamar así!»21.
Naturalmente, Lenin arbitró el conflicto entre Steinberg, que exigía estricta subordinación de la Cheka a la justicia, y Dzerzhinski, que se rebelaba contra el juridicismo puntilloso de la vieja escuela del antiguo régimen, en favor de este último. La Cheka no debía responder de sus actos más que ante el Gobierno.
El 6 (19) de enero de 1918 marcó una etapa importante en el reforzamiento de la dictadura bolchevique. Por la mañana temprano, la asamblea constituyente, elegida en noviembre-diciembre de 1917, y en la que los bolcheviques estaban en minoría, puesto que no disponían más que de ciento setenta y cinco diputados sobre un total de setecientos siete elegidos, fue dispersada por la fuerza, después de haber celebrado sus sesiones durante un día tan solo. Este acto arbitrario no provocó ningún eco apreciable en el país. Una pequeña manifestación organizada para protestar contra la disolución fue reprimida por las tropas. Se produjeron veinte muertos, un pesado tributo para una experiencia de democracia parlamentaria que solo había durado algunas horas.22
En los días y semanas que siguieron a la disolución de la asamblea constituyente, la posición del Gobierno bolchevique en Petrogrado se hizo cada vez más incomoda, en el momento mismo en que Trotski, Kamenev, Yoffé y Radek negociaban en Brest-Litovsk, las condiciones de paz con las delegaciones de los imperios centrales. El 9 de enero de 1918, el Gobierno consagró su orden del día a la cuestión de su traslado a Moscú23.
Lo que inquietaba a los dirigentes bolcheviques era menos la amenaza alemana —el armisticio había entrado en vigor a partir del 15 (28) de diciembre— que una sublevación obrera. Efectivamente, en los barrios obreros que dos meses antes los apoyaban, crecía el descontento. Con la desmovilización y el final de los pedidos militares, las empresas habían despedido a decenas de miles de personas. La agravación de las dificultades de los suministros había hecho caer la ración cotidiana de pan hasta medio kilo. Incapaz de enderezar la situación, Lenin estigmatizaba a los «acaparadores» y a los «especuladores» designados como chivos expiatorios. «Cada fábrica, cada compañía, debe organizar destacamentos de requisa. Hay que movilizar para la búsqueda de alimentos no solamente a los voluntarios, sino a todo el mundo bajo pena de confiscación inmediata de la cartilla de racionamiento», escribía el 22 de enero (3 de febrero) de 1918.
El nombramiento de Trotski a su regreso de Brest-Litovsk, el 31 de enero de 1918, a la cabeza de una comisión extraordinaria encargada del suministro y del transporte, señala bien a las claras la importancia decisiva otorgada por el Gobierno a la «caza de suministros», primera etapa de la «dictadura del suministro». En esta comisión Lenin propuso, a mediados de febrero, un proyecto de decreto, que incluso los miembros de este organismo —entre los que figuraba, además de Trotski, Tsiuroupa, comisario del pueblo para suministros— juzgaron oportuno rechazar. El texto preparado por Lenin preveía que todos los campesinos fueran obligados a entregar sus excedentes a cambio de un recibo. En caso de no entrega en los plazos señalados, los transgresores serían fusilados. «Cuando leimos este proyecto, nos quedamos sobrecogidos, escribió Tsiuroupa en sus memorias. Aplicar semejante decreto habría llevado a ejecuciones masivas. Finalmente el proyecto de Lenin fue abandonado»24.
Este episodio resulta, no obstante, muy revelador. Desde inicios del año 1918, Lenin, paralizado en el punto muerto al que le había conducido su política, inquieto ante la situación catastrófica de los suministros de los grandes centros industriales contemplados como los únicos islotes bolcheviques en medio de un océano campesino, estaba dispuesto a todo para «apoderarse de los cereales», salvo a modificar un ápice su política. Resultaba inevitable el conflicto entre un campesinado que deseaba conservar para sí los frutos de su trabajo y rechazaba toda injerencia de una autoridad exterior y el nuevo régimen que ansiaba imponer su autoridad, se negaba a comprender el funcionamiento de los circuitos económicos y quería —y pensaba— controlar lo que no parecía más que una manifestación de anarquía social.
El 21 de febrero de 1918, frente al avance fulminante de los ejércitos alemanes, posterior a la ruptura de las conversaciones de Brest-Litovsk, el Gobierno proclamó «la patria socialista en peligro». El llamamiento a la resistencia contra el invasor iba acompañado de una llamada al terror de masas: «Todo agente enemigo, especulador, gamberro, agitador contrarrevolucionario y espía alemán será fusilado sobre el terreno»25. Esta proclama venía a instaurar la ley marcial en la zona de operaciones militares. Con la firma de la paz, el 3 de marzo de 1918 en Brest-Litovsk, se convirtió en algo caduco. Legalmente, la pena de muerte no fue reestablecida en Rusia hasta el 16 de julio de 1918. No obstante, a partir de febrero de 1918, la Cheka procedió a realizar numerosas ejecuciones sumarias fuera de las zonas de operaciones militares.
El 10 de marzo de 1918, el Gobierno abandonó Petrogrado en dirección a Moscú, que se había convertido en la capital. La Cheka se instaló cerca del Kremlin, en la calle Bolshaya-Lubianka, en los edificios de una compañía de seguros que ocuparía bajo sus siglas sucesivas —GPU, NKVD, MVD, KGB— hasta la caída del régimen soviético. De seiscientos efectivos en marzo, el número de chekistas que trabajaba en Moscú en la «Gran Casa» pasó en julio de 1918 a dos mil, sin contar las tropas especiales. Cifra considerable, cuando se sabe que ¡el comisariado del pueblo para el Interior, encargado de dirigir el inmenso aparato de los soviets locales del conjunto del país, no contaba en esa misma fecha más que con cuatrocientos funcionarios!
La Cheka realizó su primera operación de envergadura durante la noche del 11 al 12 de abril de 1918: más de mil hombres de sus tropas especiales tomaron por asalto en Moscú una veintena de casas controladas por anarquistas. Al cabo de varias horas de combate encarnizado fueron detenidos quinientos veinte anarquistas y veinticinco de ellos fueron sumariamente ejecutados como «bandidos», una denominación que desde entonces iba a servir para designar a los obreros en huelga, a los desertores que huían del reclutamiento o a los campesinos sublevados contra las requisas26.
Después de este primer éxito, seguido de otras operaciones «de pacificación» tanto en Moscú como en Petrogrado, Dzerzhinski reclamó en una carta dirigida al Comité Ejecutivo Central, el 29 de abril de 1918, un crecimiento considerable de los medios de la Cheka: «En la etapa actual, escribía, es inevitable que la actividad de la Cheka conozca un crecimiento exponencial, ante la multiplicación de las oposiciones contrarrevolucionarias de todo tipo»27.
La «etapa actual» a la que Dzerzhinski hacía referencia aparecía, en efecto, como un período decisivo en la puesta en funcionamiento de la dictadura política y económica y en el reforzamiento de la represión contra una población cada vez más hostil hacia los bolcheviques. Desde octubre de 1917, no había ni mejorado su suerte cotidiana ni salvaguardado las libertades fundamentales conseguidas a lo largo del año 1917. De haber sido los únicos de entre todos los políticos que permitieron a los campesinos apoderarse de las tierras tan largamente codiciadas, los bolcheviques se habían transformado a sus ojos en «comunistas» que les arrebataban los frutos de su trabajo. ¿Eran los mismos, se interrogaban numerosos campesinos, que distinguían en sus quejas a los «bolcheviques que habían dado la tierra» y a los «comunistas que robaban al honrado trabajador, privándole hasta de su última camisa»?
La primavera de 1918 fue, en realidad, un momento clave en el que las posiciones no estaban perfiladas del todo. Los soviets —que todavía no habían sido amordazados y transformados en simples órganos de la administración estatal— eran un espacio de verdaderos debates políticos entre los bolcheviques y los socialistas moderados. Los periódicos de oposición, aunque cotidianamente perseguidos, continuaban existiendo. La vida política local conocía una abundancia de instituciones concurrentes. Durante este período, marcado por la agravación de las condiciones de vida y por la ruptura total de los circuitos de intercambios económicos entre las ciudades y el campo, los socialistas revolucionarios y los mencheviques obtuvieron innegables éxitos políticos. En el curso de las elecciones para la renovación de los soviets, a pesar de las presiones y de las manipulaciones, triunfaron en diecinueve de las treinta capitales de provincia en que las elecciones tuvieron lugar y los resultados fueron publicados28.
Frente a esa situación, el Gobierno bolchevique reaccionó endureciendo su dictadura tanto en el plano económico como en el político. Los circuitos de distribución económica estaban rotos a la vez en el área de los medios —en virtud de la degradación espectacular de las comunicaciones, fundamentalmente ferroviarias— y en la de las motivaciones, porque la ausencia de productos manufacturados no impulsaba al campesino a vender. El problema vital era, por lo tanto, asegurar el suministro del ejército y de las ciudades, lugar del poder y sede del «proletariado». A los bolcheviques se les ofrecían dos posibilidades: o bien restablecer una apariencia de mercado en una economía en ruinas, o bien utilizar la amenaza. Escogieron la segunda, persuadidos de la necesidad de avanzar en la lucha en pro de la destrucción del «orden antiguo».
Tomando la palabra el 29 de abril de 1918 ante el Comité Ejecutivo Central de los soviets, Lenin declaró sin ambages: «Sí, los pequeños propietarios, los pequeños poseedores han estado a nuestro lado, el de los proletarios, cuando se ha tratado de derribar a los propietarios terratenientes y a los capitalistas. Pero ahora nuestros caminos se separan. Los pequeños propietarios sienten horror hacia la organización, hacia la disciplina. Ha llegado la hora de que llevemos a cabo una lucha despiadada, sin compasión, contra estos pequeños propietarios, estos pequeños pudientes»29. Algunos días más tarde, el comisario del pueblo para el suministro precisó ante la misma asamblea: «Lo digo abiertamente: es una cuestión de guerra, solo obtendremos los cereales utilizando los fusiles»30. Y Trotski se ocupó de remachar: «Nuestro partido está a favor de la guerra civil. La guerra civil es la lucha por el pan… ¡Viva la guerra civil!»31.
Citemos un último texto, escrito en 1921 por otro dirigente bolchevique, Karl Radek, que aclara perfectamente la política bolchevique en la primavera de 1918, es decir, varios meses antes del desarrollo del conflicto armado que iba a enfrentar, durante dos años, a rojos y blancos: «El campesino acababa de recibir la tierra, acababa de regresar del frente a casa, había guardado sus armas, y su actitud hacia el Estado podía ser resumida de la siguiente manera: ¿Para qué sirve un Estado? ¡No tenía ninguna utilidad! Si hubiéramos decidido poner en funcionamiento un impuesto en especie, no habríamos logrado cobrarlo porque carecíamos de aparato del Estado. El antiguo había sido deshecho y los campesinos no nos habrían dado nada sin verse forzados a ello. Nuestra tarea, a inicios de 1918, era sencilla. Teníamos que hacer comprender a los campesinos dos cosas elementales: que el Estado tenía derechos sobre una parte de los productos del campesinado para satisfacer sus propias necesidades y que disponía de la fuerza para hacer valer sus derechos»32.
En mayo-junio de 1918, el Gobierno bolchevique adoptó dos medidas decisivas que inauguraban el período de guerra civil que se denomina tradicionalmente como «comunismo de guerra». El 13 de mayo de 1918, un decreto atribuyó poderes extraordinarios al comisariado del pueblo para suministros, encargado de requisar los productos alimenticios y de poner en funcionamiento un verdadero «ejército de suministros». En julio de 1918, cerca de doce mil personas participaban ya en estos «destacamentos de suministros» que contarán, durante su apogeo en 1920, hasta con ochenta mil hombres, de los que la mitad pertenecían a los obreros de Petrogrado en situación de paro, que se vieron atraídos por un salario decente y una remuneración en especies proporcional a la cantidad de cereales confiscados. Segunda medida, el decreto de 11 de junio de 1918 que instituía comités de campesinos pobres, encargados de colaborar estrechamente con los destacamentos de suministros y requisar también, a cambio de una parte de las requisas, los excedentes agrícolas de los campesinos acomodados. Estos comités de campesinos pobres debían también reemplazar a los soviets rurales, considerados poco dignos de confianza por el poder, ya que estaban impregnados de la ideología socialista-revolucionaria. Dadas las tareas que se les pedía que ejecutaran —coger, por la fuerza, el fruto del trabajo de otro— y las motivaciones que se consideraban que los espolearían —el poder, el sentimiento de frustración y de envidia hacia los «ricos», la promesa de una parte del botín— se puede imaginar lo que fueron estos representantes del poder bolchevique en los campos. Como escribe con perspicacia Andrea Graziosi: «En estas gentes, la devoción a la causa —o más bien al nuevo Estado— y algunas capacidades operativas innegables iban a la par con una conciencia política y social balbuciente, un acentuado carrerrismo y comportamientos «tradicionales», como la brutalidad para con los subordinados, el alcoholismo y el nepotismo. (…) Tenemos un buen ejemplo de la manera en que «el espíritu» de la revolución plebeya impregnaba al nuevo régimen»33.
A pesar de algunos éxitos iniciales, la organización de comités de campesinos pobres no duró mucho. La idea misma de situar por delante a la parte más pobre del campesinado reflejaba el desconocimiento profundo que tenían los bolcheviques de la sociedad campesina. De acuerdo con un esquema marxista simplista, la imaginaban dividida en clases antagonistas, aunque era ante todo solidaria frente al mundo exterior, frente a los extraños venidos de la ciudad. Cuando se trataba de entregar los excedentes, el reflejo igualitario y comunitario de la asamblea campesina actuaba de forma plena. En lugar de recaer solo sobre los campesinos acomodados, el peso de las requisas fue repartido en función de las disponibilidades de cada uno. La masa de los campesinos medios se vio afectada y el descontento resultó general. Estallaron disturbios en numerosas regiones. Ante la brutalidad de los destacamentos de suministros respaldados por la Cheka o el Ejército, una verdadera guerrilla adquirió forma desde junio de 1918. En julio-agosto, ciento diez insurrecciones campesinas, calificadas por el poder de «rebeliones kulaks» —terminología bolchevique que se usaba para designar las revueltas en las que participaron aldeas enteras, con todas las categorías sociales mezcladas— estallaron en las zonas controladas por el nuevo poder. El crédito del que habían disfrutado durante un breve período los bolcheviques por no haberse opuesto en 1917 al reparto de tierras se vio aniquilado en algunas semanas. Durante tres años, la política de requisas iba a provocar miles de sublevaciones y de motines, que degeneraron en verdaderas guerras campesinas reprimidas con la mayor violencia.
En el plano político, el endurecimiento de la dictadura durante la primavera de 1918 se tradujo en la clausura definitiva de todos los periódicos no bolcheviques, la disolución de los soviets no bolcheviques, el arresto de los opositores y la represión brutal de numerosos movimientos de huelga. En mayo-junio de 1918, doscientos cinco periódicos de la oposición socialista fueron definitivamente cerrados. Los soviets, de mayoría menchevique o socialista-revolucionaria, de Kaluga, Tver, Yaroslavl, Riazán, Kostroma, Kazán, Saratov, Penza, Tambov, Voronezh, Orel y Vologdae fueron disueltos por la fuerza34. El escenario era idéntico en casi todas partes: algunos días después de las elecciones en las que obtuvieron la victoria los partidos de la oposición, la fracción bolchevique recurría a la ayuda de la fuerza armada, generalmente un destacamento de la Cheka que decretaba la ley marcial y detenía a los opositores.
Dzerzhinski —que había enviado a sus principales colaboradores a las ciudades donde la oposición había ganado— impulsaba sin ambages el golpe de fuerza, como dan testimonio de manera elocuente las órdenes que dirigió, el 31 de mayo de 1918, a Eiduk, su plenipotenciario en misión en Tver: «Los obreros, influidos por los mencheviques, los eseristas, y otros cerdos contrarrevolucionarios, se han declarado en huelga y se han manifestado a favor de la constitución de un Gobierno que reúna a todos los «socialistas». Debes fijar por toda la ciudad una proclama indicando que la Cheka ejecutará sobre el terreno a todo bandido, ladrón, especulador y contrarrevolucionario que conspire contra el poder soviético. Establece una contribución extraordinaria sobre los burgueses de la ciudad. Cénsalos. Estas listas serán útiles aunque no se muevan nunca. Me preguntas con qué elementos hay que formar nuestra cheka local. Echa mano de gente resuelta que sepa que no hay nada más eficaz que una bala para hacer callar a alguien. La experiencia me ha enseñado que un número reducido de gente decidida puede hacer cambiar una situación»35.
La disolución de los soviets controlados por los opositores, y la expulsión, el 14 de julio de 1918, de los mencheviques y de los socialistas revolucionarios del Comité ejecutivo pan-ruso de los soviets suscitaron protestas, manifestaciones y movimientos de huelga en numerosas ciudades obreras, en las que la situación alimentaria no dejaba además de degradarse. En Kolpino, cerca de Petrogrado, el jefe de un destacamento de la Cheka ordenó disparar sobre una manifestación contra el hambre, ¡organizada por obreros cuya ración mensual había descendido a un kilo de harina! Se produjeron diez muertos. El mismo día, en la fábrica Berezovski, cerca de Ekaterimburgo, quince personas fueron muertas por un destacamento de guardias rojos durante la celebración de un mitin de protesta contra los «comisarios bolcheviques» acusados de haberse apropiado de las mejores casas de la ciudad y de haber utilizado en beneficio propio los quinientos rublos exigidos a la burguesía local. Al día siguiente, las autoridades de la zona decretaron la ley marcial en esta ciudad obrera y catorce personas fueron inmediatamente fusiladas por la cheka local, que no informó de ello a Moscú36.
Durante la segunda quincena de mayo y el mes de junio de 1918, numerosas manifestaciones obreras fueron reprimidas con sangre en Sormovo, Yaroslavl y Tula, así como en las ciudades industriales de los Urales, Taguil, Beloretsk, Zlatus y Ekaterimburgo. La parte cada vez más activa que desempeñaron en la represión las chekas locales queda atestiguada por la frecuencia creciente, en los medios obreros, de consignas y lemas contra la nueva «Ojrana»37 (policía política zarista) al servicio de la «comisarocracia»38.
Del 8 al 11 de junio de 1918, Dzerzhinski presidió la primera conferencia pan-rusa de chekas, a la que asistían un centenar de delegados de cuarenta y tres secciones locales, que totalizaban ya unos doce mil hombres —serán cuarenta mil a finales del año 1918, más de doscientos ochenta mil a inicios de 1921—. Afirmándose por encima de los soviets, e incluso «por encima del partido», señalaron algunos bolcheviques, la conferencia declaró «que asumía en todo el territorio de la república el peso de la lucha contra la contrarrevolución, en su condición de órgano supremo del poder administrativo de la Rusia soviética». El organigrama ideal adoptado como consecuencia de esta conferencia ponía de manifiesto el vasto campo de actividad transferido a la policía política desde junio de 1918, es decir, antes de la gran oleada de insurrecciones «contrarrevolucionarias» del verano de 1918. Calcada sobre el modelo de la casa madre de la Lubianka, cada cheka de provincia debía, en los plazos más breves, organizar los departamentos y oficinas siguientes: 1. Departamento de información. Oficinas: Ejército Rojo, monárquicos, cadetes, eseristas de derechas y mencheviques, anarquistas y delincuentes de derecho común, burguesía y gente de Iglesia, sindicatos y comités obreros, súbditos extranjeros. En relación con cada una de estas categorías, las oficinas correspondientes debían elaborar una lista de sospechosos. 2. Departamento de lucha contra la contrarrevolución. Oficinas: Ejército Rojo, monárquicos, cadetes, eseristas de derechas y mencheviques, anarquistas, sindicalistas, minorías nacionales, extranjeros, alcoholismo, pogromos y orden público, asuntos de prensa. 3. Departamento de lucha contra la especulación y los abusos de autoridad. 4. Departamento de transportes, vías de comunicación y puertos. 5. Departamento operativo, que reagrupa a las unidades especiales de la Cheka39.
Dos días después del final de esta conferencia pan-rusa de las chekas, el Gobierno decretó el restablecimiento legal de la pena de muerte. Esta, abolida después de la revolución de febrero de 1917, había sido restaurada por Kérenski en julio de 1917. No obstante, no se aplicaba entonces más que en las regiones del frente, bajo jurisdicción militar. Una de las primera medidas adoptadas por el segundo Congreso de los Soviets, el 26 de octubre (8 de noviembre) de 1917, fue abolir de nuevo la pena capital. Esta decisión provocó la cólera de Lenin: «¡Es un error, una debilidad inadmisible, una ilusión pacifista!»40. Lenin y Dzerzhinski no pararon hasta restablecer legalmente la pena de muerte, sabiendo perfectamente que podría ser aplicada, sin ningún «legalismo puntilloso», por órganos extralegales como las chekas. La primera condena a muerte legal, expresada por un tribunal revolucionario, tuvo lugar el 21 de junio de 1918: el almirante Chastni fue el primer «contrarrevolucionario» fusilado «legalmente».
El 20 de junio, V. Volodarski, uno de los dirigentes bolcheviques de Petrogrado, fue abatido por un militante socialista-revolucionario. Este atentado se producía en un período de extrema tensión en la antigua capital. En el curso de las semanas precedentes, las relaciones entre los bolcheviques y el mundo obrero no habían dejado de deteriorarse. En mayo-junio de 1918, la cheka de Petrogrado señaló setenta «incidentes» —huelgas, mítines antibolcheviques, manifestaciones— que implicaban principalmente a los metalúrgicos de las fortalezas obreras, que habían sido los más ardientes partidarios de los bolcheviques en 1917 e incluso con anterioridad. Las autoridades respondieron a las huelgas mediante el cierre de las grandes fábricas nacionalizadas, una práctica que iba a resultar generalizada a la hora de quebrar la resistencia obrera en los meses siguientes. El asesinato de Volodarski fue seguido por una oleada de arrestos sin precedentes en los medios obreros de Petrogrado. «La asamblea de los plenipotenciarios obreros», organización de mayoría menchevique que coordinaba la oposición obrera en Petrogrado, verdadero contrapoder obrero frente al soviet de Petrogrado, fue disuelta. Más de ochocientos «agitadores» fueron detenidos en dos días. Los medios obreros replicaron a estos arrestos masivos convocando un huelga general el 2 de julio de 191841.
Desde Moscú, Lenin envió entonces una carta a Zinoviev, presidente del comité de Petrogrado del partido bolchevique, documento revelador a la vez de la concepción leninista del terror y de una extraordinaria ilusión política. ¡Se trataba efectivamente de un formidable contrasentido político el que cometía Lenin al afirmar que los obreros se sublevaban contra el asesinato de Volodarsky!
«Camarada Zinoviev, acabamos de saber que los obreros de Petrogrado deseaban responder mediante el terror de masas al asesinato del camarada Volodarski, y que usted (no usted personalmente, sino los miembros del comité del partido en Petrogrado) los ha frenado. ¡Protesto enérgicamente! Estamos comprometidos: impulsamos el terror de masas en las resoluciones del soviet, pero cuando se trata de actuar, obstruimos la iniciativa absolutamente correcta de las masas. ¡Es i-nad-mi-si-ble! Los terroristas van a considerar que somos unos locos blandengues. La hora es extremadamente marcial. Resulta indispensable estimular la energía y el carácter de masas del terror dirigido contra los contrarrevolucionarios, especialmente en Petrogrado, cuyo ejemplo es decisivo. Saludos. Lenin»42.