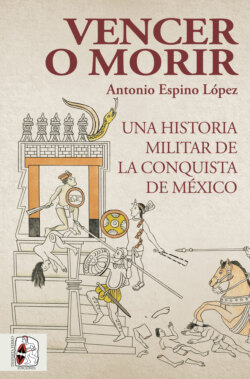Читать книгу Vencer o morir - Antonio Espino López - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA GUERRA CONVENCIONAL
ОглавлениеLas batallas convencionales del mundo mexica se libraban al amanecer si era posible, con los dos bandos buscándose para la pelea hasta alcanzar una distancia de unos escasos 60 metros. Mediante el sonido de tambores u otros instrumentos al uso como trompetas o caracoles de mar se daba la orden para el lanzamiento de flechas y proyectiles con las hondas y bajo ese paraguas se iniciaba el acercamiento a las filas del contrario. Las órdenes militares del ejército mexica –la orden del propio tlatoani, o de los príncipes; la orden de los águilas;87 la orden de los leones y jaguares,88 la de los coyotes,89 por último, la de los pardos, es decir de soldados plebeyos, o macehualtin, que se habían distinguido en la guerra– eran las primeras en avanzar en solitario y las seguían soldados veteranos (o tequihuah). La unidad táctica mínima estaba formada por 4 o 5 soldados dirigidos por un veterano, que a su vez se agrupaban en pelotones de hasta 20 hombres, los cuales acababan englobados en unidades mayores de 100, 200 e, incluso, de 400 hombres, todas ellas con su respectivo capitán, que, a su vez, recibían órdenes de un tercer oficial a cuyo mando se englobaban. Como el estrépito debía de ser notable, mediante señales de humo y el uso de estandartes se indicaban los movimientos de cada unidad y se daban las órdenes tácticas más adecuadas para cada situación. Una vez pasada la fase inicial de lanzamiento de dardos, pues las tropas de ambos contendientes se habían alcanzado, se iniciaba el combate cuerpo a cuerpo con las amas oportunas, picas o lanzas, espadas de madera, rodelas, etc. Una descripción de fray Juan de Torquemada en su Monarquía indiana es muy aclaratoria:
Al principio [de la batalla] jugaban de hondas y varas como dardos que sacaban con jugaderas y las tiraban muy recias. Arrojaban también piedras de mano. Tras estas llegaban los golpes de espada y rodela, con los cuales iban arrodelados los de arco y flecha, y allí gastaban su almacén […] después de gastada mucha parte de la munición, salían de refresco con unos lanzones y espadas largas de palo guarnecidas con pedernales agudos (que estas eran sus espadas), y traíanlas atadas y fiadas a la muñeca.90
Juan B. Pomar el cronista mestizo de Tetzcoco, hizo un apunte interesante: como el ideal era capturar a los guerreros enemigos más famosos, casi siempre las batallas degeneraban en verdaderos duelos parciales en primera línea entre guerreros valerosos de ambos bandos asistidos por sus allegados e incluso se preveía disponer de gente de reserva para vencer en esos duelos tan trascendentes. Por lógica, al lucharse así, en determinados lugares del frente de combate aumentaba la mortandad entre los participantes y si se conseguía que el contrario huyera, por no soportar la presión y las bajas acumuladas, entonces se podían realizar muchas capturas saliendo tras ellos. Pero no dejaba de ser peligroso, pues si el contrario se reorganizaba merced al buen hacer de algún guerrero osado, el resultado es que aquellos que disponían de algún prisionero, como les dificultaban la marcha, se encontraban en la tesitura de abandonarlos ante el peligro de ser ellos capturados entonces. Por ello, se vieron casos que los prisioneros acabaron por tomar presos a sus captores ante la llegada de refuerzos de los suyos. Aunque estas tácticas eran contradictorias por naturaleza, pues si el máximo premio era conseguir prisioneros, cabía el riesgo de perder una batalla solo por satisfacer a determinados guerreros. Por ello, Pomar asegura que había hombres valerosos, generales y capitanes
que no se ocupaban en otra cosa más de en sustentar y tener en peso la batalla, sin curar de prender a ninguno contrario, aunque el tiempo y la ocasión se lo ofreciese, por no poner en riesgo de ser el ejército rompido por los contrarios, si no era cuando estuviese ya seguro de esto.91
Según Ross Hassig, los soldados peleaban arduamente durante un cuarto de hora, salían de la refriega para refrescarse y volvían a entrar en la misma más tarde. Si se pelea con los flancos y la retaguardia protegidos por los compañeros, como en el caso mexica, la táctica de combate implicaba desorganizar las primeras líneas del contrario, romper su frente de combate y, dado el caso, abrir una brecha a partir de la cual dividir sus fuerzas en dos. Dado que se podía luchar con un número limitado de hombres en las primeras filas, la superioridad numérica era muy importante para el desgaste del contrario en la zona de choque directo y, por supuesto, también se podía optar por aumentar la extensión del frente, incluso flanquear al contrario y procurar rodearlo. Pero un punto clave, que sin duda influyó en sus luchas contra los castellanos, fue el hecho de que los mexicas buscaran la captura de prisioneros en combate, lo que parecía limitar el uso de sus armas, pues no se trataba de matar, sino, en todo caso, de herir para doblegar. Una vez más, Marco Cervera recurre a una cita de fray Juan de Torquemada, el cual aseguraba que nadie se entregaba de forma voluntaria, sino que peleaba por soltarse si había sido hecho prisionero, de modo que «[...] hacía todo lo posible el prendedor, por dejarretarle, en algún pie, o mano, y no matarlo, por llevarlo vivo al sacrificio». Es decir, el ideal era atrapar, inmovilizar y atar al contrario preso, para trasladarlo más tarde, pero si era necesario se le hería, en brazos y/o pies, para poder controlarlo mejor.92
Stan Declercq, citando a diversos cronistas, comenta que el hecho de realizar capturas de personas que se deben certificar como propias hizo que los prisioneros dudosos, es decir, aquellos por los que dos o más personas disputaban, pudieran ser sacrificados sin llegar a reconocerse a su captor. Por otro lado, estaba penado con dureza, mediante ahorcamiento, el hecho de pretender ser el dueño de una captura de manera fraudulenta o bien ceder a otra persona el prisionero obtenido. Es más, toda esta parafernalia recuerda inevitablemente a una partida de caza en la que cada actuante reclama su pieza o sus piezas y no se desea compartirlas con otros. Aunque se menciona el hecho de atar a los prisioneros, algunas imágenes de ciertos códices señalan el apresamiento tomando al contrario por los cabellos. Aunque esa acción de sometimiento se me antoja que separaba inevitablemente la caza de la guerra.93
Todo indica que en los encuentros contra el europeo, las armas arrojadizas fueron más letales que las restantes, pues estas no estaban pensadas para dar muerte. En cambio, los dardos lanzados con átlatl o las piedras arrojadas con hondas, por no hablar de las flechas, por muy inferiores que fuesen si se las comparaba con la fuerza impulsora de una ballesta europea, siempre causaban muchos daños al penetrar en las zonas desprotegidas de los cuerpos de los europeos, ya fuesen rostros, cuellos, brazos o piernas. La táctica mexica de envolvimiento del enemigo, con unas líneas delanteras que golpean e intentan arrollar a los contrarios, antes de trasladar a la retaguardia a los prisioneros, es asimilable, según V. Hanson, a la de zulúes y germanos, pero sin profundizar en una explicación de tales similitudes.94
Era habitual la ingesta de los cuerpos de los enemigos vencidos, una práctica que horrorizaba a los españoles y que les servía para demonizar a las sociedades aborígenes, pero que hubieron de tolerar, y esa es la gran paradoja, a sus aliados tlaxcalteca, sobre todo. Desde luego, los vencedores en una batalla se apresuraban a retirar los cuerpos de sus caídos para evitar que también fuesen comidos.95 Es más, esa costumbre tan extendida quizá estuvo en el origen de la retirada de los cuerpos de los compañeros caídos en plena batalla, lo que a veces causaba extrañeza en los castellanos, por sus nefastas consecuencias tácticas, pero así lo hacían, al menos, los mayas. Ahora bien, dichas consideraciones en un combate contra europeos, que reaccionaban de manera distinta en la lucha y portaban otro tipo de armamento, es muy posible que resultaran ser contraproducentes, pues los hombres de Cortés solo buscaban la aniquilación del contrario si este no retrocedía –otra cuestión es cómo el caudillo extremeño, como veremos, satisfizo las ansias de prisioneros de sus aliados aborígenes–.
Los mexicas tuvieron que adaptarse a una orografía complicada, a pelear en ciudades lacustres y a batallar en otras que no lo eran, de modo que también desarrollaron diversas estratagemas. En un momento dado, podían fingir una retirada para obligar al contrario a seguirles y hacer que cayesen sobre el mismo tropas emboscadas. Podían construir trampas en el suelo, que cubrían de estacas, por donde harían que pasase el enemigo, o sencillamente obstruir caminos. En las ciudades, dada su arquitectura, se podía atacar al contrario desde las azoteas de los pisos superiores con el lanzamiento de todo tipo de proyectiles. Pero el combate cuerpo a cuerpo era fundamental. Está claro que en una lucha de tipo gladiatorio, los más habilidosos no solo sobrevivían, sino que recibían las máximas recompensas. Cuando el escenario de la batalla era una urbe situada en los lagos del valle central, los mexicas disponían de dos tipos de embarcaciones, según su tamaño, que acorazaban para la guerra, detrás de cuyas defensas colocaban arqueros que disparaban sus proyectiles. Aunque también colocaban trampas disimuladas en el agua, o bien fingían retiradas para atraer las canoas del contrario a una emboscada.
En el mundo mexica, los grados militares se adquirían gracias al número de enemigos capturado, sujetos pacientes de los posteriores sacrificios. Ese era el barómetro de la meritocracia. Marco Cervera nos ofrece un cuadro acerca de la adquisición de grados en función de la capacidad demostrada en combate, que este autor toma de los trabajos de Jesús Monjarás y Luz María Mohar. Aquellos que no habían aprisionado a ningún enemigo –pero habían matado contrarios, se entiende– se denominaban cuexpalchicacpol y usaban una indumentaria específica. Si habían capturado un prisionero se llamaban telpochtliyaqui tlamani y podía usar un traje de algodón. Si eran dos o tres los capturados el rango era el de papalotlahitzli o cuextecatl, podían ser instructores y tenían mando sobre otros hombres. Sus trajes tenían tonos rojos, azules y amarillos y portaban una nariguera de oro. Los capitanes mexicatl o tolnahuácatl habían capturado cuatro prisioneros y tenían derecho a portar el traje de océlotl, cuya indumentaria y el casco imitaban a un jaguar. Cuando se habían obtenido cinco prisioneros, los capitanes se denominaban quauhyacame y el derecho a la vestimenta especial era el traje de xopilli. Por lo explicado, se entiende que el uso de insignias de prestigio estaba muy regulado y visualizado mediante esos trajes específicos, además de permitirse a los guerreros más capacitados poder estar cerca de los grandes capitanes en las ceremonias o encuentros protocolarios. También parece sugerirse a partir del estudio de los códices que las defensas de algodón, los ichcahupilli (escaupiles) tenían un diseño distinto si eran usados por gentes de la plebe mexica, los macehualtin, o por la gente noble, o pipiltin, en cuyo caso la prenda defensiva podía alcanzar las rodillas, sin rebasar la cintura en el primero. Otras fuentes permiten hablar de la existencia de los cuauhuehuetl, capitanes con mucha experiencia de combate, y los quachic, guerreros tan valientes que preferían morir en combate antes que retroceder. Estos hombres, junto con los llamados otomitl, conformaban la vanguardia en las batallas, pero también eran aquellos que en grupos de 4 y hasta 20 individuos podían emprender operaciones concretas, como preparar emboscadas o explorar el terreno. Su aspecto era tan feroz que no necesitaban ningún traje especial para inspirar terror en el enemigo. De hecho, eran reconocibles por su peinado y por el hecho de batallar desnudos, pero con el cuerpo pintado. Según Isabel Bueno, «En la batalla cada cuachic velaba por la vida de tres o cuatro novatos porque se les consideraba “amparo y muralla de los suyos” y eran capaces de permanecer inmóviles, sin comer o beber, varios días para alcanzar su objetivo».96 Por otro lado, existió la figura del cuexpalchicacpol, es decir, un guerrero que había acudido a al menos dos batallas y no había capturado a ningún contrario. El padre Sahagún aporta, asimismo, el título de cuauhtlocélotl para designar a los hombres especialmente diestros en la guerra.97
Tras la batalla, se procuraba atender a los heridos, puesto que existían los cirujanos de guerra, o texoxotlaticitl, y médicos-sacerdotes, o tlamacazque. Según algunos testimonios, los mexicas disponían de unas personas encargadas de recoger a los heridos del campo de batalla y los acercaban donde se encontraba el servicio médico. Los muertos, en especial los de mayor rango, eran quemados y sus cenizas se llevaban de vuelta con las tropas. Porque los cuerpos de otros guerreros podían descarnarse para ofrecer sus despojos a los dioses. Se informaba al tlatoani del resultado de la batalla y se debía tener cierta idea de los caídos en el combate,98 dado que se confeccionaban listas para dar la noticia y compensar a sus familias.99 Y, sobre todo, había que saber qué guerreros habían sobresalido y cuántos prisioneros de guerra se habían logrado. Por otro lado, al conquistarse una plaza, también llegarían atados a Tenochtitlan las mujeres y niños de los derrotados. En abril se realizaba un gran ceremonial, al que debían asistir los mandatarios del imperio, para sacrificar a la mayor parte de los capturados.100
Los guerreros jaguar constituían la élite del ejército mexica. Solían enviarse al frente de la batalla en las campañas militares. Para alcanzar el estatus de jaguar, el soldado debía capturar doce enemigos vivos en dos campañas consecutivas.
En palabras de Isabel Bueno, «Los espectáculos de masas fueron fomentados por el imperio mexicano para hacer ostentación de su poder y controlar a las comunidades, haciéndolas partícipes y cómplices».101 Las celebraciones implicaban el sacrifico de seres humanos, una cuestión siempre controvertida, pero está claro que, en todo caso, no fueron los mexicas sus introductores en Mesoamérica. Sin duda, hubo sacrificios humanos en la ciudad de Teotihuacan. Los toltecas y los acolhuas sacrificaron seres humanos y los mexicas, al entrar en contacto con ellos y sus prácticas, los adoptaron. Pero, sobre todo, fue tras su asentamiento en el valle central de México, al estar bajo la tutela gubernativa de los tepanecas de Azcapotzalco, cuando los mexicas asumieron los aspectos sociogubernativos e ideológico-religiosos de los mismos y de ahí que las prácticas como la extracción de los corazones, pero también el flechamiento y el posterior desollamiento del cuerpo, además del llamado sacrificio gladiatorio,102 estuviesen bien insertadas en el calendario festivo-religioso. Era este un calendario muy nutrido de por sí de celebraciones, que aumentaron conforme lo hizo la extensión del imperio y, con ella, los triunfos militares. No fue hasta el reinado de Moctezuma I cuando se sistematizaron las conmemoraciones en el ámbito mexica. Yolotl González, citada por Isabel Bueno, afirmaba que «En un Estado centralizado el sacrificio se convierte, con su función reguladora y controladora de la violencia, en un medio de manipulación y de obtención de poder político a través del manejo de la ideología y de las fuerzas sobrenaturales».103 Para Alfredo López Austin:
[…] la explicación [de los sacrificios humanos] debe buscarse en la ineficacia de los conquistadores para dominar a los pueblos que habían caído bajo sus armas. Cuando la rebeldía de los vencidos podía echar por tierra los logros bélicos, debía optarse entre disminuir el beneficio de la expoliación o arriesgarse al surgimiento de un peligroso movimiento de liberación.104
Y añade:
[…] en el fondo los mexicas también querían dominar a menor costo. La guerra cansaba con los siglos, y el intento de difundir el culto de Huitzilopochtli como rector y el de sus hijos como modernos toltecas creadores de cepas de gobierno era, a todas vistas, la pretensión de un cambio de vida. [...] La era del dominio pacífico, religioso, pretendía iniciarse cuando llegaron otros conquistadores […].105
El propio López Austin, en un trabajo conjunto con Leonardo López Luján, se desdijo en buena medida de esa idea acerca del dominio pacífico, religioso, que nunca llegó a ver la luz, sino que, más bien, existieron o, mejor, coexistieron estrategias de dominación coercitivas e ideológicas, las cuales, por cierto, aplicó la Monarquía Hispánica. López Austin lo reconoce sin ambages:
La Conquista [española] y la Colonia se establecieron gracias a dos formas concurrentes y complementarias de dominación: por una parte, el avance militar y el establecimiento de un orden político hegemónico, bases del nuevo orden económico de explotación a los indígenas; por la otra, el adoctrinamiento religioso y la aculturación de los indígenas bajo los cánones del pensamiento occidental. No es posible –como lo han pretendido algunos de los defensores de la evangelización– separar la conquista militar de la llamada «conquista espiritual», pues ninguna puede explicarse sin el auxilio de la otra, ni ambas sin su unión a la empresa imperial.106
Stan Declercq, merced al uso de los cronistas y la comparación con otros espacios americanos, nos revela todo el ceremonial de recibimiento de los prisioneros de guerra: eran aclamados con cánticos específicos para ese momento, como si se entrase de nuevo en guerra, y los propios prisioneros participaban de tales cánticos y bailes107 junto con los principales mexicas y honraban el templo de Huitzilopochtli. En esos cantos, muchos tomados al enemigo, se celebraban hazañas bélicas y de los antepasados. Recibían entonces un refrigerio y eran sahumerizados como personas con un destino importante, en este caso, el sacrificio. Pasaban ante el tlatoani para ser recibidos formalmente y eran llevados a un lugar especial, un recinto donde guardar a las víctimas sacrificiales, el malcalli, para, posteriormente, poner a los presos en filas delante del tzompantli, donde los guerreros captores se identificaban como tales. Había jaulas de madera en las que se guardaban a los cautivos durante un tiempo, llamadas teylpiloyan por fray Juan de Torquemada para diferenciarlas de las jaulas para presos comunes, o quauhcalco. Después, el prisionero pasaba a ser custodiado por el calpulli de su captor, donde era vestido y alimentado como un miembro más y se le daba un buen tratamiento. Incluso podía disponer de prostitutas como si de una esposa mexica se tratase. De esa forma, la integración en la nueva comunidad era total. En un momento dado, a elección de los sacerdotes de acuerdo con un calendario de actos, el prisionero era trasladado de nuevo a un templo principal, donde era inmolado. Era habitual que el capturado hiciera referencia a la honra de su localidad de procedencia y se regocijaba por tener un final digno, el mejor, de hecho, aparte de morir en combate. Tanto en un caso como en otro, el destino final era morar en el cielo mexica, en un llano cerca del sol. Después del ritual sacrificial, el guerrero captor disponía de los restos y los trasladaba a su calpulli. Según fray Juan de Torquemada:
[…] llegaba con sus deudos y amigos el que lo había cautivado y preso y llevábanselo con grandes regocijos y solemnidades y hacíanlo guisar, y con otras comidas hacían un muy solemne y regocijado banquete; y si el que hacía esta fiesta era rico, daba a todos los convidados mantas de algodón.
Por último, se realizaban ciertos ritos post mortem donde toda la comunidad, pero sobre todo el guerrero captor, los huesos de la víctima y su alma tenían un rol importante que desempeñar.
En toda la parafernalia descrita era muy importante la vestimenta, la apariencia física tanto de captor como de capturado. Solo ellos podían vestirse de esa forma, cuando existía todo un ritual formalizado con 48 clases de mantas distintas y 11 taparrabos. Cuando se acercaba el momento de la ejecución, el captor y su prisionero se vestían ambos con los atributos de las víctimas sacrificiales. Durante el mes de Tlacaxipehualiztli108 se presentaban las víctimas rayadas de rojo y blanco, con banderas de papel y rayas pintadas de hule negro o huahuantin, mientras que los guerreros captores se pintaban de color rojo, con brazos y piernas cubiertos con plumas blancas de guajolote. De esa forma, uno y otro se identificaban y, de alguna forma, el captor resaltaba su posición al ofrecer un cautivo para el sacrificio.
El guerrero exitoso, capturador de enemigos, es decir aquel que contribuía a mantener a los dioses vivos gracias a la muerte de los capturados en batalla, recibía como premio poder gozar de un número variable de mujeres. De entrada, cuando un guerrero joven regresaba con un primer prisionero era el momento en que podía desposarse. Declercq cita al cronista Hernando de Alvarado Tezozómoc, que señalaba que existía una ley entre los mexicas según la cual:
[…] el varón que más fuere y valiere en las guerras, en premio les concedemos que de nuestras hijas y nietas y sobrinas, al que mereciere, conforme a su valor y valentía, tenga en su casa dos o tres o cuatro mujeres suyas y los más valerosos podían tener ocho o diez mujeres si las podían sustentar.
Por otro lado, según fray Diego Durán y fray Bernardino de Sahagún, los guerreros notables por sus capturas, conocidos como «caballeros del sol» podían beber cacao, vestirse con algodón y ciertas plumas, portar tocados especiales, afeitarse parte de la cabeza, acudir calzados a palacio, tener el derecho a bailar, perfumarse y ponerse flores. Algunos, los más destacados, podían comer en el palacio del tlatoani, quien les ofrecía parte de los alimentos sobrantes de su propia comida. También recibían tierras y, quizá lo más chocante para el europeo, el permiso para la ingesta de carne humana. Una costumbre muy arraigada en toda Mesoamérica.109