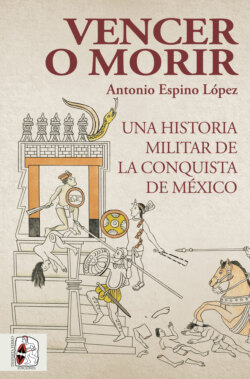Читать книгу Vencer o morir - Antonio Espino López - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 EL IMPERIO MEXICA. LUCES Y SOMBRAS DE UN ESTADO MESOAMERICANO GUERRA E IMPERIOS
EN LA ANTIGÜEDAD MESOAMERICANA
ОглавлениеA partir de 2500 a. C., cuando comenzaron a prosperar las primeras comunidades agrarias sedentarias, los conflictos armados no solo menudearon, sino que adquirieron mayor relevancia en Mesoamérica. Los olmecas fueron los primeros, entre 1150 y 400 a. C., en desarrollar una guerra compleja, cuyo poso se dejó sentir hasta el momento de la conquista española, como se verá. Los olmecas no fueron diferentes a cualquier otra sociedad evolucionada en el sentido de que organizaron, entrenaron y dieron uso, es decir, curso, a la utilización del ejército. Fueron capaces de armar un número reducido, pero eficiente, de hombres y expandirse más allá del actual México central y meridional, hasta alcanzar lo que hoy es El Salvador. Pero el auge olmeca estuvo en origen mucho más centrado en el control comercial que en el dominio de territorios lejanos, entre otras cosas porque las largas distancias aumentaban las dificultades logísticas en la misma proporción que disminuían los efectivos de cualquier ejército.1 Según Ross Hassig, para el conjunto de los estados mesoamericanos, incluida el área maya, dos fueron los componentes esenciales de los rasgos históricos de la expansión de estos pueblos: la demografía que lograsen desarrollar, es decir su crecimiento poblacional, y, al mismo nivel, la evolución de su armamento. De hecho, la introducción de nuevas armas llevó a la especialización militar, al entrenamiento, a la diferenciación social entre nobles y comunes, que también comportaba una diferenciación militar, a unas sociedades más complejas, en definitiva, aristocráticas y meritocráticas.2
Representación del manejo del átlatl, el propulsor empleado en Mesoamérica. El lanzador sostiene el átlatl con una mano, por el extremo opuesto a la base del proyectil, que lanza por la acción de la parte superior del brazo y la muñeca. El brazo lanzador y el átlatl actúan como palanca. Con un movimiento rápido, el lanzador otorga fuerza, distancia y velocidad al proyectil.
Las tropas olmecas estaban armadas primitivamente con lanzas3 (teputzopilli en náhuatl, una de las lenguas francas de la zona), sus propulsores, o átlatls,4 y dardos,5 es decir, proyectiles para combatir y herir a cierta distancia, pero pronto comenzaron a introducir mazas –quauhololli, un arma típica de los chichimecas–, porras y lanzas con punta de piedra, armamento que cortaba y clavaba, que hería al enemigo merced a la lucha cuerpo a cuerpo. Como no disponían de defensas corporales o escudos, solo una élite entrenada podría usarlas con suficiencia. Las incursiones olmecas expandieron, sin duda, ideas y prácticas bélicas, además de políticas, en toda el área mesoamericana.
En la era posolmeca, comenzaron a introducirse tanto escudos –de madera, cañas o cuero– capaces de absorber el impacto de golpes de porra y maza, como picas de hasta dos metros de largo que se usaban por encima del escudo, que protegía todo el cuerpo, o por los lados del mismo. Las picas no servían para ser arrojadas, sino para clavarlas en el contrario, con lo que se mantuvo la tendencia a luchar a corta distancia. Y más en un sentido defensivo que ofensivo.
El imperio de Teotihuacan6 comenzó a expandirse desde el siglo I a. C., merced, en buena medida, a presentar ejércitos mucho mejor protegidos con cascos de algodón acolchado y escudos más ligeros que liberaban los brazos y que se podían colgar del cuerpo cuando se iniciaba el lanzamiento de proyectiles, ya que Teotihuacan reintrodujo el uso del átlatl, cuyo dardo alcanzaba los 70 metros, si bien el alcance recomendable por efectivo no superaba los 45. Por otro lado, el piquero también portaba un escudo pequeño atado al brazo izquierdo. Así, la ventaja para Teotihuacan llegó cuando supieron combinar dos tipos de formaciones complementarias con armas especializadas: los portadores de átlatl podían concentrar sus proyectiles en un determinado punto del cuerpo de batalla o de combate del contrario para deshacerlo, pero, como eran demasiado vulnerables, debían ser defendidos del avance del contrario por sus lanceros, igualmente un cuerpo cohesionado. Teotihuacan triunfó mediante el entrenamiento de sus hombres, el uso de armamento estandarizado en su producción y con su guarda y custodia regularizadas mediante arsenales supervisados por el poder central y porque toda la población, del origen que fuese, podía servir en el ejército. Así, sobre un total de unos 60 000 habitantes en el siglo I d. C., pudieron disponer de 13 000 efectivos que conformaban un ejército y no un grupo más o menos numeroso de combatientes de la élite.
Teotihuacan, pues, hubo de desplazar más hombres a mayores distancias que los olmecas y, si bien el uso de las tortillas de maíz, que podían aguantar muchos días una vez cocidas, se mantuvo, el secreto de su gran logro logístico estuvo más bien en el establecimiento de relaciones con ciudades que se localizasen en sus caminos de expansión, que eran quienes abastecían a las tropas, o bien en fundar asentamientos en lugares estratégicos. De todas formas, las operaciones debían limitarse a la época posterior a la cosecha, es decir, la estación seca de diciembre a abril. Y, en todo caso, la expansión hacia el norte obligaba al establecimiento de puestos avanzados donde no se controlaba a las poblaciones locales, mientras que en la propia área mesoamericana habría un hinterland interior estrechamente controlado desde la ciudad y otro exterior, regional, dominado por unas élites políticas, además de comerciantes y soldados, que una vez habían logrado asentarse, dominaban toda su área de manera efectiva y con un coste muy reducido.
A partir de 500 d. C., la cuantía de la logística militar fue aumentando al tiempo que lo hacían las competencias locales, de modo que Teotihuacan fue renunciando a sus puestos avanzados, no sin antes incrementar el volumen del tributo pagado por las zonas controladas más cercanas al centro de poder, y a procurar mejorar militarmente el rendimiento de sus tropas con la adopción de la armadura de algodón acolchado de más de 8 centímetros de grosor, ya fuese en forma de piezas que cubrían el cuerpo y las extremidades, o bien túnicas que bajaban y protegían hasta las rodillas. Ese tipo de defensas, costosas, solo podían estar en manos de una élite social o militar, quizá la fuerza de choque en las batallas. Ese avance tecnológico no bastó para frenar la decadencia de la ciudad, que desapareció a partir de 650 d. C., y sí, en cambio, influyó en acelerar su fragmentación o diversificación social.
A diferencia de los habitantes de Teotihuacan, los mayas mantuvieron ejércitos de reducidas dimensiones y de carácter elitista pues el arte de la guerra para ellos consistía, sobre todo, en incursiones con ataques rápidos y retiradas veloces efectuados con una panoplia de armas entre las que las de tipo arrojadizo no estaban presentes,7 no así los escudos y las lanzas con hojas de piedra insertadas en ambos lados. Los ejércitos mayas, pues, tan eclécticos en cuanto a su armamento, estaban muy lejos de las fuerzas convencionales que hemos visto, de modo que las ciudades-estado guerreaban entre ellas en pequeña escala. Tras la caída de Tikal en el siglo VI d. C., la fragmentación política del resto de Mesoamérica también alcanzó a las tierras mayas.
Pero algunos poderes regionales se dejaron sentir, como el de Cacaxtla, en el centro de México, si bien se trataba de un emporio comercial fundado por un grupo maya denominado olmeca-xicalanca, que había querido reanimar antiguos lazos comerciales con el México central. El interés máximo para nosotros ahora es resaltar el hecho de que los olmecas-xicalancas utilizaran armas de las tradiciones mexicanas y mayas fusionadas. Usaban átlatls con dardos emplumados para dotarlos de estabilidad en su trayectoria una vez lanzados, además de puntas con lengüetas que, al penetrar en el cuerpo del enemigo, causaban peores heridas al ser difíciles de extraer. Fray Diego Durán, por ejemplo, comentaba que al clavarse ese tipo de jabalinas, que él llama varas o fisgas, es decir un tipo de arpón, solo podían extraerse sacándolas por la otra parte, de modo que «muchos, muy mal heridos de ellas, se vieron en mucho peligro».8 Sus picas también fueron dotadas, además de su punta lanceolada, de hojas en los laterales para causar mayores daños y contaban con cuchillos (técpatl) de piedra9 pero sin mango de madera. Se equiparon de escudos redondos que se ataban al antebrazo para dejar la mano izquierda libre. Pero las defensas corporales de algodón tupido desaparecieron, quizá a causa de no tener que luchar contra enemigos de entidad.