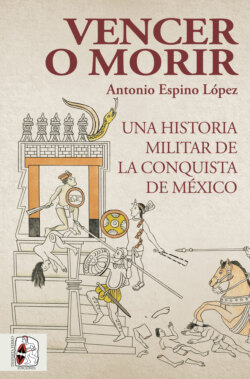Читать книгу Vencer o morir - Antonio Espino López - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOTAS
Оглавление1. En las siguientes páginas sigo, básicamente, a Hassig, R., 2008, 275 y ss.
2. Hassig, R., 1992, 171.
3. Las lanzas, que fueron descritas por los españoles como armas de 167 centímetros de longitud, podían tener una punta en forma de sierra o bien eran de tipo bifacial y de obsidiana. Podían ser arrojadas, pero servían asimismo en la lucha cuerpo a cuerpo, ya que no solo tenían una función punzante, sino que también podían cortar. Por ello, podían tanto abrir las filas del contrario desde lejos, como servir para abrirse paso entre ellos. Cervera Obregón, M. A., 2007, 136-137.
4. Esta arma consistía en un mango largo de madera, de unos 60 centímetros, con una ranura en la que se insertaba una saeta terminada en una punta afilada y endurecida al fuego o bien se le encajaba una punta de proyectil de pedernal, sílex u obsidiana. Algunos diseños incluían sendos agujeros para introducir los dedos medios de la mano. En manos expertas, el dardo lanzado con este ingenio podía volar 150 metros. Cervera Obregón, M. A., 2007, 65-66. Cervera Obregón, M. A., 2014, 46-49. Hassig, R., 1992, 137. Según el cronista Antonio de Herrera, los indios, entre otras armas, disponían de «[...] baras con amientos, que tiraban con tanta fuerza, y maña, que pasaban una puerta, y era el arma que más temieron los castellanos». Herrera, A. de, 1601, década II, libro VI: fol. 185.
5. Esos dardos, o minacachalli, estaban fabricados de roble con su extremo recubierto de diversos tipos de plumas. Las puntas podían ser de obsidiana, pedernal, cobre o espinas de pescado. Había dardos con púas muy peligrosos, pues al herir obligaban a cortar el cuerpo del proyectil y eran difíciles de extraer al lacerar la carne. Cervera Obregón, M. A., 2007, 137.
6. Teotihuacan fue una de las mayores urbes del planeta en su época, pues llegó a alcanzar los 22 kilómetros cuadrados y una población de unos 125 000 habitantes y, a pesar de que su dominio directo se extendía solamente por un área de unos 25 000 kilómetros cuadrados, su influencia alcanzó gran parte de Mesoamérica. Aimi, A., 2009, 43.
7. David Webster asegura que los átlatls y el arco y la flecha se usaban, pero muchas de estas armas, salvo el arco y las defensas de algodón, fueron, en realidad «only modest innovation in armament throughout Maya cultural history». Webster, D., 1999, 343. Asimismo, para el mundo maya, es interesante Koontz, R., 2018.
8. Durán, D., 1880, II: 44.
9. Se trataba de una talla sobre lasca de entre 10 y 30 centímetros de largo por entre 5 y 10 de ancho a la que se había dotado de filo. Cabe recordar que, si bien el filo es realmente cortante, la solidez del material es muy inferior a la de los metales. Cervera Obregón, M. A., 2007, 67.
10. Tula, aun estando situada en la zona menos fértil del altiplano, consiguió ser una gran centro urbano que alcanzó una extensión de 16 kilómetros cuadrados y una población de unos 50 000 habitantes. Aimi, A., op. cit., 45.
11. Este arma, de 50 a 70 centímetros de largo, era un bastón de madera tallado en forma de remo para que en cada extremo se pudiesen colocar hasta seis navajas de obsidiana con función de doble filo, pero no de punción. No es una espada exactamente, pues no penetra, ni una maza al modo de una macana, pues no pretende tener una función contundente, sino de tajar. De hecho, es un arma diferente. Cervera Obregón, M. A., 2007, 69.
12. El arco prehispánico, o tlahuitolli, se fabricaba con cartílago animal y madera con un largo de 150 centímetros. Ibid., 67. En el mundo mexica, cada hombre llevaba un solo carcaj, con unas 20 flechas, todas iguales, solo que con diferentes tipos de puntas obtusas: de obsidiana, de pedernal, espinas de pescado. Las puntas las recubrían de fibra de magüey y las pegaban a la saeta con resina de pino. Pero no estaban envenenadas, un gran hándicap. Con todo, eran capaces de atravesar una armadura de algodón tupido. Ibid., 131-132. Su alcance podía ir de los 90 hasta los 180 metros. Hassig, R., 1992, 137-138.
13. Es esta una cuestión controvertida, como reconoce Cervera Obregón, M. A., 2007, 44-45, 52-53.
14. En las siguientes páginas sigo a Bueno Bravo, I., 2007, 22 y ss.
15. Como señalan López Austin, Herrera y Martínez Baracs, esta Triple Alianza fue, en realidad, la cuarta formación con dicha estructura. Según el cronista Chimalpáhin, la primera estuvo compuesta por Tollan, Culhuacan y Otompan; la segunda sería la formada por Culhuacan, Coatlichan y Azcapotzalco; en la tercera, Tetzcoco sustituyó a Coatlichan y en la cuarta y última, aquella encontrada por el grupo conquistador, México-Tenochtitlan había sustituido a Culhuacan y Tlacopan a Azcapotzalco. «También debe hacerse notar que la institución de las triples alianzas no era extraña en el contexto mesoamericano: se dio en el centro de México, en Michoacán, en el norte de Yucatán y en los Altos de Guatemala». López Austin, A. et al., 2013, 23-25.
16. Tlatelolco, muy rica gracias al comercio, pagó los mercenarios para derrotar a Maxtla. Más tarde, se enfrentaron en 1431 a Tenochtitlan. Bueno Bravo, I., 2005, 135-139.
17. En estas páginas sigo a Carrasco, P., 1996, 43 y ss. Bueno Bravo, I., 2007, 55 y ss. López Austin, A. et al., op. cit., 24 y ss.
18. Graulich, M., 1994, 55. La referencia al Imperio inca es inevitable aquí. El Tawantinsuyu también se dividía en cuatro partes: de norte a sur Chincasuyu, Cuntisuyu, Antisuyu y Collasuyu. Por supuesto, el ombligo del mundo era el Cuzco. Vid. Espino López, A., 2019.
19. Santamarina cita a Frederick Hicks y Pedro Carrasco. Santamarina Novillo, C., 2005, 250, n. 48.
20. Berdan, F. F., 2007, 122.
21. Como incide Frances Berdan, «Los alimentos, los materiales de construcción y otros bienes utilitarios tienden a ser pesados y voluminosos; los bienes de lujo como las plumas, las piedras preciosas y el oro, tienden a ser más ligeros y más pequeños. La Triple Alianza emplazó las demandas de los objetos utilitarios más pesados en las provincias próximas a las capitales imperiales: estas provincias tenían capacidad para proveer estos bienes, y tenían que cubrir menos distancia en su transporte. Sin embargo, hay algunas anomalías: la distante Coyolapan pagaba parte de su tributo en voluminosos alimentos, y algunas provincias distantes llevaban abultados fardos de algodón y pesadas cargas de cacao (que se producían en esas regiones específicamente)». Ibid., 122, n. 2.
22. Kobayashi citado en Santamarina Novillo, C., 2005, 250, n. 40.
23. Bueno Bravo, I., 2007, 65 y ss.
24. Hassig escribe: «Un sistema político será más eficiente cuanto más descanse sobre el poder, en lugar de sobre la fuerza, pues el esfuerzo requerido para alcanzar sus fines proviene de sus subordinados; de este modo, los subordinados se gobiernan a sí mismos, siguiendo la política dominante para conservar su propia fuerza. Tal sistema político es algo más que un elaborado juego de fraude y engaño; la capacidad para hacer uso de la fuerza es un requisito necesario del poder, aunque su uso real no siempre sea requerido. Un simple ejemplo de fuerza por parte de una unidad política, para mostrar su capacidad de compelir a la obediencia, debe hacer innecesarias posteriores demostraciones». La cita y traducción en Santamarina Novillo, C., 2005, 112.
25. Acerca de la coerción económica en el Imperio mexica, vid. Garraty, Ch. P., 2007.
26. Con esta opinión no estaría de acuerdo Frances Berdan, quien, citando a Carrasco, considera que los gobernantes de las ciudades-estado de la Triple Alianza orquestaron los asesinatos de señores enemigos así como la colocación de sus propios parientes como nuevos señores en las ciudades-estado vencidas. Berdan, F. F., op. cit., 120. Ahora bien, más tarde, en este mismo trabajo, reconoce que tal afirmación se aplicaría en especial a los gobernantes de los territorios más cercanos al valle central, mientras que en los más alejados «los gobernantes locales solían retener su liderazgo local en las provincias distantes». Ibid., 123.
27. Mann, Ch. C., 2009, 102-106.
28. Bueno Bravo, I., 2007, 69.
29. Acerca de los tarascos, que se extendieron por Michoacán y Jalisco, vid. ibid., 15-18. Hubo guerra contra ellos en 1476-1477, en la década de 1480 y en 1517-1518. Los mexicas tuvieron que construir una fortificación en Oztuma para frenarlos; una vez masacrada su población tarasca, se enviaron 2000 pobladores del valle central de México. Los tarascos atacaron Oztuma en 1499, sin éxito, pero veinte años más tarde, en 1519, acabaron por tomarla. Cervera Obregón, M. A., 2011, 177-179. Acerca de las armas de los tarascos, Martínez, R. y Valdez, I., 2009, 17-28. Guzmán Pérez, M., 2012, 24-25. Acerca de la formación del Imperio tarasco, Perlstein Pollard, H., 2004, 119 y ss.
30. Acerca del área de los mixtecos, Galera Isidoro, I., 1992, 105-122.
31. En las siguientes páginas sigo el trabajo de Berdan, F. F., op. cit.
32. He seguido en estas páginas a Carrasco, P., op. cit., 59 y ss. y Bueno Bravo, I., 2007, 70 y ss.
33. El calpulli puede identificarse como un grupo de parentesco o comunidad, de los que había 20 en México-Tenochtitlan asentados en los cuatro grandes barrios de la urbe. Cada calpulli disponía de sus propias tierras comunales, mientras que el resto de esta se dividía entre las propiedades de los nobles, tecpillalli, y las tierras públicas que servían para mantener el régimen político-bélico y religioso del estado mexica. Martínez, J. L., 1992, 25-26. En la definición de López Austin, el calpulli era la «Unidad social de tendencia endogámica, compuesta de familias que hacían referencia a un origen mítico común, protegidas por una divinidad especial, unidas entre sí por la propiedad comunal de la tierra, con una profesión común y organizadas políticamente en forma gentilicia». López Austin, A., 2016, 275.
34. Según López Austin, la ausencia de rebeliones se debió a que «El enfrentamiento militar era inadecuado cuando el estado conservaba la fuerza de la tropa de otros calpulli o de mercenarios, la disposición de los cuerpos de valientes, alejados ya de los intereses de sus calpulli y la pericia en la dirección de los capitanes pipiltin. En ocasiones la oposición se presentaba con la pasividad, como fue el caso de la negativa de los macehualtin cuando los pipiltin de México-Tenochtitlan quisieron hacer la guerra a Azcapotzalco». López Austin, A., ibid., 271.
35. Acerca de las hondas en las Indias, vid. Vega Hernández, J., 2002. Las hondas se fabricaban con una fibra vegetal, el ixtle. Cervera Obregón, M. A., 2014, 49.
36. Cervera Obregón, M. A., 2007, 72-88. Hassig, R., 2008, 287-288.
37. Santamarina Novillo, C., 2005, 197.
38. Bueno Bravo, I., 2015, 25-30.
39. Bueno Bravo, I., 2012, 144.
40. Según el códice Aubin, en su reinado una terrible plaga de langosta condujo al hambre, además de por la sequía. La necesidad fue tanta, que muchos se diseminaron por los montes en busca de caza, mientras que los muertos eran tan numerosos que no podían ser sepultados y los animales silvestres los comían. Códice Aubin: manuscrito Azteca de la Biblioteca Real de Berlín, anales en mexicano y jeroglíficos desde la salida de las Tribus de Aztlán hasta la muerte de Cuauhtémoc, 1902, 96.
41. Chalco estuvo regido por gobernadores militares durante 22 años tras su conquista. Solo entonces, citando C. Santamarina a Pedro Carrasco, «[…] los tenochcas instalaron como reyes de las principales cabeceras de Chalco a miembros de sus antiguas dinastías, y se establecieron alianzas matrimoniales semejantes a las que el linaje real de Tenochtitlan mantenía con sus reyes subordinados. Chalco ocupó entonces una situación semejante a la de los reinos dependientes de Tenochtitlan, contribuyendo con contingentes militares y participando en las obras públicas de Tenochtitlan». Santamarina Novillo, C., 2005, 208.
42. Bueno Bravo, I., 2012, 144 y ss.
43. No hay consenso en los orígenes de Moquihuix. Unas fuentes lo señalan como tío del anterior tlatoani, Cuauhtlatoa, y, por tanto, de estirpe tepaneca. Otras que era tenochca y, más en concreto, sobrino de Moctezuma I Ilhuicamina. Por último, también se le hace proceder de Aculhuacan. En todo caso, emparentó con Tenochtitlan a través de su matrimonio con Chalchiuhnénetl, hermana de Axayacatl y con Tetzcoco al casarse con una hija de Nezahualcóyotl. Una tradición quiere que de esa unión naciera la princesa Tiyacapan, que se casaría con Ahuitzotl, tlatoani de Tenochtitlan, quienes, a su vez, tendrían como descendiente a Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Bueno Bravo, I., 2005, 140.
44. La elección de Axayacatl se realizó con la oposición de sus hermanos mayores, Tizoc y Ahuitzotl, y de su sus tíos, Machimale e Iquéhuacatzin, hijos de Moctezuma I Ilhuicamina. Bueno Bravo, I., 2005, 141-142.
45. Acerca de los aspectos míticos en la derrota de Tlatelolco de 1473, vid. Chinchilla Mazariegos, O., 2011, 77 y ss.
46. Perlstein Pollard, H., op. cit., 122. En la guerra contra los matlatzincas, Axayacatl fue herido en una pierna por un guerrero llamado Tlilcuespal. Hubo de ser un suceso señalado pues aparece citado en el códice Aubin. Códice Aubin, op. cit., 96.
47. Acerca del faccionalismo en la acción política mexica, vid. Bueno Bravo, I., 2007, 99 y ss.
48. Lameiras, J., 1994, 48.
49. León-Portilla, M., 2011, 53-54.
50. Oaxaca era importante por conectar a través de ella con la zona del golfo, donde los mexicas establecieron guarniciones en Acatlan, Cotlaxta, Hueytlalpa, Juyupango, Matlatan, Chila, Misantla y Papantla. Bueno Bravo, I., 2007, 13.
51. Graulich, M., op. cit., 270.
52. Hassig, R., 2012, 115-116.
53. Cortés describe el acueducto que llevaba agua dulce a la ciudad de la siguiente forma: «Por la una calzada que a esta gran ciudad entra vienen dos caños de argamasa, tan anchos como dos pasos cada uno, y tan altos como un estado, y por el uno de ellos viene un golpe de agua dulce muy buena, del gordor de un cuerpo de hombre, que va a dar al cuerpo de la ciudad, de que se sirven y beben todos. El otro, que va vacío, es para cuando quieren limpiar el otro caño, porque echan por allí el agua en tanto que se limpia [...]». Cortés, H., 1985, 69.
54. Bueno Bravo, I., 2007, 120.
55. Medin, T., 2009, 102-110, cita en p. 103.
56. Ibid., 122.
57. Según el códice Aubin, fueron los habitantes de Cuauhnahuac, Tepotzotlan, Huaxtepec y Xilotepec quienes construyeron la gran pirámide. Años más tarde, coincidiendo con el de la muerte de Ahuitzotl, se convocó a las gentes de Malinalco para labrar piedras, sin explicitar para qué obras, pero al no enviar suficientes trabajadores, los mexicas comenzaron a aprisionarlos. Con Moctezuma II se reanudaron sus servicios como picapedreros. Códice Aubin, op. cit., 97.
58. Gracia Alonso, F., 2017, 193-194. Graulich, M., op. cit., 48-49.
59. Ruvalcaba Mercado, J., 2018, 128 y ss.
60. «Presenciar la horripilante muerte no sólo de soldados enemigos, sino también de esclavos del lugar, niños, u ocasionalmente algún plebeyo libre, a la mayoría de la gente debió hacérselo pensar dos veces antes de implicarse en cualquier forma de resistencia contra su rey o señor local». Cita y traducción de Smith en Santamarina Novillo, C., 2005, 148-149.
61. León-Portilla, M., 2005, 125-127.
62. Graulich, M., op. cit., 129-136.
63. Isabel Galera considera que la presencia de litigios constantes entre mixtecos, zapotecos y mexicas en las tierras de Oaxaca condujo a una situación de «guerra de guerrillas» generalizada que facilitó la conquista hispana a partir de 1521. Galera Isidoro, I., op. cit., 108.
64. Graulich, M., op. cit., 137-154, 202-203. Davies, N., 1977, 185-188.
65. Lameiras, J., op. cit., 50. Graulich, M., op. cit., 237-238.
66. Graulich, M., op. cit., 235-242.
67. Bueno Bravo, I., 2007, 120-125. Davies, N., op. cit., 187-194.
68. Lameiras, J., op. cit., 50-52. Graulich, M., op. cit., 246-252.
69. Cervantes de Salazar, F., 1971, lib. IV, capt. III.
70. Las citas en Olivier, G. y López Luján, L., 2010, 79-91.
71. Cervera Obregón, M. A., 2011, 50-53.
72. Al respecto, Santamarina Novillo, C., 2005b, 128 y ss.
73. Para V. Hanson, la diferencia principal entre la doctrina bélica mexica y la europea estribaba en que la primera estuvo sometida a unas limitaciones geográficas y culturales mayores que la segunda. Hanson, V. D., 2004, 222.
74. Hassig, R., 1992, 141. Otros autores, como J. L. Martínez, nos hablan de una ciudad, Tenochtitlan, de entre 72 000 y 300 000 habitantes, insertada en un imperio de 500 000 kilómetros cuadrados. Martínez, J. L., op. cit., 22-25. Y también se ha argumentado, merced a la etnohistoria y la arqueología, que el valle central de México estaría habitado en 1519 por entre 1 200 000 y 1 600 000 habitantes. Smith, M., 1994, 25-27.
75. Hassig, R., 1992, 144-145.
76. Graulich, M., op. cit., 133-134.
77. Pomar en VV. AA., 1991, 76-80.
78. Lameiras, J., op. cit., 60-61.
79. Bueno Bravo, I., 2007, 147-152. Hassig, R., 2008, 291.
80. Muñoz Camargo habla del asentamiento de xoltocamecas (o xacamatecas), otomíes y chalcas. Muñoz Camargo, D., 1892, I, 111-112.
81. Carrasco, P., op. cit., 531-543.
82. Beekman, citado por Santamarina Novillo, C., 2007, 105.
83. Bueno Bravo, I., 2007, 153.
84. Carrasco, P., op. cit., 532-533.
85. Santamarina Novillo, C., 2007, 105-107.
86. Dichas estrategias serían: «Reforzamiento: Las élites y los gobernantes buscan garantizar su posición local y en el seno del imperio. Resistencia: La gente de las provincias busca reducir o anular el control imperial de los asuntos internos. Emulación: Las élites y otros en la provincia emplean un estilo prestigioso o prácticas asociadas con el imperio. Éxodo: Los macehuales o élites provinciales discrepantes huyen para escapar de las fronteras imperiales o las áreas administradas. Control de la información: La gente de las provincias busca controlar u ocultar en su propio beneficio la información buscada por el gobierno imperial. Apropiación: La gente de las provincias adopta selectivamente procedimientos e instituciones imperiales y las usa para asuntos locales. Afirmación: La gente de las provincias busca redefinirse en beneficio propio o pretende la exención de procedimientos e instituciones imperiales. Complicidad: Las élites en la provincia colaboran económicamente con partes significativas del imperio en beneficio propio. Asimilación: Las élites o los macehuales de la provincia, como individuos o grupos, buscan distintos grados de integración social, económica o de identificación con la sociedad dominante». Chance, J. K. y Stark, B. L., 2007, 208.
87. El líder de los guerreros águilas era el cuauhnochtecuhtli, quien cuidaba del orden y la disciplina de aquellos guerreros de élite. El guerrero era conocido como cuauhtecuhtli. Según Isabel Bueno, «Este es, sin duda, el guerrero que alimenta el imaginario azteca; sin embargo, es una paradoja comprobar que, a pesar de ello, no es el más representado, quizás la razón se deba a su propia exclusividad ya que sobre la armadura de algodón se ponían un mono recubierto de plumas, que eran un producto de lujo muy exclusivo, que sólo algunos privilegiados podían utilizar con permiso real. El traje se completaba con un casco con forma de cabeza de águila, por cuyo pico abierto el guerrero mostraba su rostro». Bueno Bravo, I., 2015, 76.
88. Llamados también oceloyótl, o guerreros jaguar. Según aporta Isabel Bueno, los trajes que vestían estos guerreros aparecían en las listas de tributos exigibles a las provincias dominadas, que o bien los entregaban ya confeccionados o bien tributaban las propias pieles. Era de cuerpo entero y se ataba a la espalda y el algodón y las plumas también parece que se utilizaban a la hora de su confección. Por cierto que los guerreros macehualtin que alcanzasen el máximo rango militar que les estaba permitido podían vestir un traje realizado con tiras de piel llamado oceloehuatl. Ibid., 76.
89. Sus trajes se reservaban a los guerreros que habían capturado a seis o más enemigos. También eran de cuerpo entero y atados a la espalda, pero podían ser de diversos colores y confeccionados con diversos materiales: «[…] el tozcoyotl con plumas amarillas de papagayo, el citlalcoyotl con plumas de pava y cuyo diseño representaba el cielo estrellado, el blanco o coyotl iztac, el denominado tlecoyotl o coyote de fuego, que se decoraba con plumas brillantes o flecos teñidos de algodón o papel, el tlapalcoyotl de color rojo. El casco tenía forma de cabeza de coyote, rematado con un penacho de plumas de quetzal y utilizaba escudos de tipología variada». Ibid., 76-77.
90. Torquemada citado en Cervera Obregón, M. A., 2011, 130. Hassig, R., 1992, 140-141, 143.
91. Pomar en VV. AA., op. cit., 76-80.
92. Cervera Obregón, M. A., 2011, 137.
93. Declercq, S. J. L., 2018, 273 y ss.
94. Hanson, V. D., op. cit., 225-226.
95. Gracia Alonso, F., op. cit., 196-197.
96. Bueno Bravo, I., 2015, 75.
97. Sahagún, B. de, 2001, II, 617.
98. Como nos recuerda Antonio Aimi, «los guerreros caídos en batalla iban a la Casa del Sol y acompañaban a este astro desde el alba hasta mediodía, momento en el que se entregaba a las mujeres fallecidas durante el parto, que lo acompañaban hasta el atardecer. Los que habían muerto ahogados o fulminados por un rayo, o en circunstancias asociadas al agua o la lluvia, iban al Tlalocan; todos los demás iban al Inframundo». Aimi, A., op. cit., 62, n. 49.
99. Según Juan B. Pomar, los padres de los guerreros ayunaban cuando estos iban a la guerra, de forma que solo comían una vez al día, y no se afeitaban el cabello ni se limpiaban el rostro hasta el regreso de su familiar. En caso de retorno, y máxime si había capturado algún prisionero, se hacían grandes fiestas. En caso de fallecimiento, los familiares del finado lo lloraban durante ochenta días en su casa con todos sus parientes. Pomar en VV. AA., op. cit., 47.
100. Bueno Bravo, I., 2007, 147-158. Bueno Bravo, I., 2009, 193-195. Hassig, R., 2008, 288-291. Cervera Obregón, M. A., 2011, 70-87.
101. Bueno Bravo, I., 2009, 189.
102. Cervera Obregón explica que el rito del Tlacaxipehualiztli consistía en el enfrentamiento de cuatro guerreros mexica, armados de manera convencional con macuáhuitl, contra un prisionero de guerra al que se le armaba con un simple bastón de madera con plumas en lugar de cuchillas de piedra y un escudo. La lucha, ritualizada, se producía encima de una piedra especial llamada temalácatl. Cervera Obregón, M. A., 2011, 92. Cuando el guerrero era herido se procedía a llevarlo al altar de sacrificios y se le arrancaba el corazón. El ritual continuaba con el corte de las cabezas de los sacrificados y su desollamiento. Las pieles, una vez curtidas, eran enterradas cuarenta días más tarde al pie de la escalinata del templo. Incluso un fémur del sacrificado se colgaba en la casa de los guerreros para protegerles en el futuro en los campos de batalla. Bueno Bravo, I., 2009, 199-204.
103. Y. González, El sacrificio humano entre los mexicas, México, FCE, 1985, 36, citada en Bueno Bravo, I., 2009, 191. El ritual del sacrificio lo explica perfectamente Gracia Alonso, F., op. cit., 191-193.
104. López Austin citado en Santamarina Novillo, C., 2005, 145.
105. Santamarina Novillo, C., 2007, 108.
106. Citas en ibid., 108-109 y n. 13.
107. Acerca de los bailes, y cánticos, asociados a la guerra, vid. Danilovic, M., 2017.
108. En este mes se sacrificaban víctimas de guerra, llamados xipeme, es decir desollados, o tototecti, es decir los muertos en honor al dios Tótec, en el templo de Huitzilopochtli. Los ejecutados se desollaban antes de llevar los cuerpos al calpulli de su capturador. Fray Diego Durán menciona que se desollaba y despedazaba a los muertos y su carne era cedida al indio capturador. Al guiso que incluía la carne humana le llamaban tlacatlaolli. El mes mexica constaba de 20 días, de manera que en el decimonoveno del mes de Tlacaxipehualiztli se realizaban los combates con los guerreros más destacados sobre el temalácatl, es decir la piedra redonda con la imagen del sol. Pero, en esta ocasión, se desollaban los guerreros sacrificados directamente en el calpulli del captor. Declercq, S. J. L., op. cit., 322.
109. Declercq, S. J. L., op. cit., 288-308, 316.
110. El cronista Alvarado Tezozómoc se refirió a ellas como «batalla civil y gloriosa, rociada con flores, preciada plumería, de muerte gloriosa, con alegría, en campo florido, pues no es con traición sino de voluntad, de que todos los enemigos fueron muy contentos de ello». Citado en ibid., 197.
111. Harner comentó que la élite mexica, pero también los guerreros destacados procedentes de otros estratos de la sociedad, eran quienes se aprovecharían de la ingesta de los cuerpos de los sacrificados prisioneros de guerra. Esa ventaja gastronómica, que permitiría sobrevivir en un medio de dificultades para encontrar proteínas, haría, además, que se generase una «maquinaria bélica agresiva». Los comentarios acerca de Harner en ibid., 70.
112. Cervera Obregón, M. A., 2011, 162-167.
113. Declercq, S. J. L., op. cit., 75. También niega el canibalismo dietético Ruvalcaba Mercado, J., op. cit., 125 y ss.
114. Para una crítica de la visión de los chichimecas como bárbaros, o más primitivos, en contraposición a los toltecas, máxima expresión de lo civilizado en aquel mundo, vid. Navarrete, F., 2011. Navarrete escribe: «Este proceso de convergencia cultural no se dio a partir de un centro hegemónico que irradiara sus bienes culturales a grupos periféricos y subordinados. Tampoco fue un proceso de evolución cultural en que los toltecas, más civilizados, prevalecieran sobre los chichimecas, más primitivos. Se trató más bien de la suma de un conjunto de procesos diferentes, pero relacionados entre sí, en que la creciente centralización política y control territorial impuestos por ciertos altépetl más toltequizados obligaron a otras entidades políticas a seguir pasos similares; a la vez la mayoría de los altépetl se chichimequizaron al expandirse a los ámbitos ecológicos de pie de monte y serranía». Ibid., 45.
115. Declercq, S. J. L., op. cit., 76-79.
116. Relación de Michoacán citada en ibid., 270.
117. Ruvalcaba Mercado, J., op. cit., 125.
118. Hassig, R., 2008, 293. Declercq considera en su tesis sobre el canibalismo ritual mexica que Hassig no prestó la suficiente atención a los aspectos rituales en el modo de hacer la guerra de los nahuas, al menos no en su trabajo de 1988, cuando León-Portilla, ya en 1956, había dejado sentada la importancia de la mística guerrera en los discursos de los nahuas. Michel Graulich sí prestó más atención a tal sugerencia. Declercq, S. J. L., op. cit., 75, 193 y ss.
119. Declercq, S. J. L., op. cit., 193 y ss.
120. Bueno Bravo, I., 2007, 158-175. Cervera Obregón, M. A., 2011, 54-59. Acerca de los tarascos, cuya capital, Tzintzuntzan, era una urbe de 25 000 a 30 000 pobladores, vid. Hassig, R., 1992, 152-154. Cabe decir que los grandes enemigos de los mexicas, como tarascos y tlaxcaltecas, no solo tenían sociedades evolucionadas y ejércitos profesionalizados, sino que contaban con casi las mismas armas, pues los tarascos no usaban átlatl, y con defensas corporales de algodón. Pero los mexicas tampoco pudieron conquistar a los chichimecas dada su condición de nómadas y sus aptitudes para la guerra de guerrillas. Hassig, R., 1992, 151.
121. Cervera Obregón, M. A., 2017, 74-89.
122. Al respecto, vid. León-Portilla, M., 1993, 251-257.
123. Acerca de este dios, vid. Heyden, D., 1989, 83-93.
124. Hassig, R., 1992, 140.
125. Bueno Bravo, I., 2007, 186-204. Hassig, R., 1992, 142.
126. Tirado Salazar, R. O., 2017, 359.
127. Aimi, A, op. cit., 41-49.
128. Ibid., 49.
129. Al respecto, vid. Carmona Fernández, F., 1993.
130. México-Tenochtitlan dispuso de 25 canales, de los que 14 se trazaron con un sentido o dirección de oriente a poniente, lo cual respondía a la lógica de tener muy presente la función compensadora del nivel del agua ante las crecidas del lago de Tetzcoco, que estaba precisamente al oriente de la ciudad. Luego, otros 9 iban de norte a sur, lo cual es natural pues su función era llevar el agua entre vasos que estaban comunicados por ellos. «En otras palabras, la función de los canales en la ciudad prehispánica era muy importante ya que servían como reguladores del nivel del agua que rodeaba la ciudad y, de esta manera, se lograba un equilibrio en el que podía coexistir la ciudad con la laguna». Tirado Salazar, R. O., op. cit., 384.
131. López Luján, L. y López Austin, A., 2011, 64-71.
132. Alonso de Santa Cruz señala cómo, tras la toma de la gran urbe mexica, «Hoy, puesto que el marqués del Valle, don Hernando Cortés, reedificó hasta parte de ella al modo de España, haciendo caballerizas para trescientos caballos y seis y siete herrerías, que a la continua hacían armas, están en ellas el visorrey y la audiencia y sus oidores y la casa de la moneda y la de la artillería y armas y todo muy anchamente aposentado». Santa Cruz, A., 1983, 346-357.
133. León-Portilla, M., 2005, 128. Miralles, J., 2004, 151-152. Cervantes de Salazar, F., op. cit., lib. IV, capt, IX.
134. Aimi, A., op. cit., 49-51.
135. Escribe López Austin de los macehualtin: «Tras cultivar sus tierras, acudían por turno a las destinadas al sostenimiento estatal, que se encontraban entre las del calpulli. Acudían también, por tandas, a aportar su fuerza de trabajo a las grandes obras erigidas por el gobierno estatal y bajo la dirección de la clase gobernante y a labrar las tierras que el estado tenía dispuestas para satisfacer sus gastos. El tributo era fijado por lo regular en productos agrícolas usualmente cultivados en cada región y en proporción a la productividad de la tierra. Las obligaciones militares de los adultos se cumplían con la participación en las guerras en calidad de tropa y los jóvenes estudiantes iban como cargadores de armas y vituallas». López Austin, A., op. cit., 253.
136. León-Portilla, M., 2005, 128-130.
137. Cervera Obregón, M. A., 2019, 64-78.
138. Diego Durán citado en Aimi, A., op. cit., 154-155.
139. Aimi, A., op. cit., 154, n. 148.
140. Ibid., 158-159.
141. Ibid., 159-168.
142. Ibid., 168-170.
143. El Requerimiento era un documento elaborado, como es sabido, por el doctor Juan López de Palacios Rubios en 1513; un manifiesto que los futuros conquistadores –Pedrarias Dávila fue el primero en 1514– debían leer a los indios antes de comenzar legalmente las hostilidades, siempre que aquellos no lo aceptasen. De manera sucinta, en el Requerimiento se pregonaba el señorío universal del papa, la donación pontificia de las Indias a los Reyes Católicos y sus descendientes y el mandato impuesto a estos de evangelizar y predicar la fe cristiana a los amerindios; en virtud de todo ello, el monarca hispano debía ser reconocido como soberano por los príncipes y caciques de las Indias. De esta forma se justificaba la conquista de aquellas tierras y, al mismo tiempo, en caso de resistencia, se amenazaba a los indios con hacerles la guerra; una guerra justa, por supuesto. Hanke, L., 1988, 40 y ss. Pereña, L., 1992, 33 y ss.
144. Aimi, A., op. cit., 194.
145. Ibid., 200.
* N. del E.: «Contemplar las muertes atroces, no solo de los combatientes enemigos, sino también de esclavos, niños y, de vez en cuando, alguien del vulgo, debió de hacer que la mayor parte de la gente se lo pensase dos veces antes de resistirse contra su rey o el noble local».