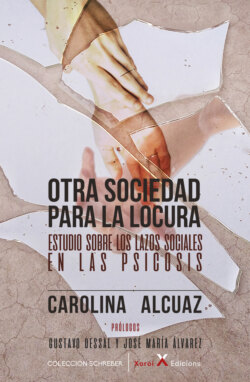Читать книгу Otra sociedad para la locura - Carolina Alcuaz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los lazos sociales ¿Qué sociedad para la locura? Las reglas del juego
ОглавлениеLa sociedad es algo ya dado, quizás, un sistema de funcionamiento, un orden o algo similar a las reglas de un juego. Creemos en esa especie de manual de instrucciones; sabemos que podemos salir de nuestras casas, caminar por la calle, llegar hasta otro lugar, y hacer lo mismo al día siguiente. Confiamos en que existe la sociedad, que ya está allí como un todo y, principalmente, se nos impone como demasiado evidente. Sin embargo, esto no siempre es tan seguro.
¿Cómo sería el mundo si esa misma evidencia resultara cuestionada? ¿Qué pasaría si la actitud de confianza, que nos une a la realidad, desapareciera? Un día podríamos despertar, levantarnos de la cama y permanecer unos minutos sin saber qué hacer. Luego dirigirnos a otra habitación y, sin comprender por qué ni para qué, proseguir.
Tomar una vieja taza, quizás la que siempre hemos usado, y sorprendernos por lo artificial que puede ser ese simple gesto. ¿Para qué está allí? ¿Por qué habría que lavarla? Encontrarnos con un habitante de esa casa con el cual, hasta entonces, desayunábamos todos los días. Sin embargo, no lograr establecer con él un diálogo, no saber qué opinar o cómo actuar frente a él.
Puede ocurrir, tal vez de manera inesperada, que ese, con el cual convivimos desde hace años, se vuelva un completo extraño. ¿Por qué tiene sueño? ¿Por qué sonríe a la mañana? Un día la relación con los objetos y con los otros se tiñe de una perplejidad desesperante. Aquello que nos era evidente y habitual deja de serlo. El sentimiento de familiaridad que nos unía al mundo desaparece. El sentido común se desvanece y enloquecemos en el ensordecedor silencio de las cosas.
Extranjeros de nosotros mismos, sin saber cómo actuar, sin comprender el comportamiento de los demás, quedamos por fuera de la sociedad y nos sumergimos en la locura. Esto es lo que ocurre, entre otras cosas, en la psicosis llamada esquizofrénica, donde la experiencia de ruptura del sentido se hace presente. Fue Wolfgang Blankenburg1, exponente de la psiquiatría fenomenológica, quien entendió que dicha experiencia de la locura es un hilo conductor para estudiar, desde una perspectiva antropológica, las maneras en que alguien está en el mundo. El caso de la paciente Anne Rau, al que le dedica un estudio exhaustivo, ejemplifica la pérdida de la base que soporta la cotidianidad del hombre. Esta paciente se sentía desorientada en su existencia, no lograba estar a la altura de un comportamiento humano; había perdido, como ella misma lo llamaba, la evidencia2. La sensación de no tener una verdadera vida la condujo a una tentativa de suicidio seguida de una hospitalización.
Ahora bien, ¿qué sucedería si en vez de perder esa evidencia, que nos permite estar en la sociedad, comenzáramos a desconfiar de ella; si la creencia en el sentido establecido cayera? Un día podríamos despertarnos, sentirnos inquietos, incluso temerosos, pensar que algo está por ocurrir. Luego, entender que, por alguna razón, esa vieja taza se encuentra allí para que la veamos. Y no por casualidad cruzarnos con ese habitante de la casa que nos mira y sonríe de manera extraña.
Reflexionar unos instantes sobre ese encuentro, intentar precisar qué sucede, comprender que detrás de esa sonrisa hay una intención oscura. Al final del día nos surgiría una idea: alguien quiere nuestro mal. Esto es lo que ocurre en la psicosis llamada paranoica, es decir, aquellas personas que tienen, parafraseando a Sérieux y Capgras3, ese giro singular del espíritu que hace calibrar las coincidencias y codificar lo imprevisto.
El mundo les hizo un guiño de ojos y, para calmar lo inquietante de esa seña, deben descifrarlo. En busca del origen del mal descubren que aquellos integrantes del entorno familiar —vecinos, amigos, jefes, hijos, profesores, etcétera— pueden volverse hostiles. El paranoico padece de esa manera el vínculo con los otros. Como víctimas de la maldad del mundo, estas personas demuestran que toda creencia en el otro tiene su cara contraria. Desconfiados, suspicaces, asociales, perseguidos y cautelosos, saben que los demás pueden volverse enemigos.
¿Cómo se convive con la maldad del mundo? ¿Cómo se logran establecer lazos más vivibles y menos problemáticos? Algunos, como el filósofo Jean-Jacques Rousseau, necesitaron instaurar las bases para una sociedad más justa, menos corrupta, es decir, más soportable. Otros, solo permanecieron en el camino incansable de la querella o en la planificación de un acto contra la injusticia cometida por el perseguidor. Muchos que, en lo insoportable del daño, arremetieron agresivamente contra sus adversarios, no renunciaron a sostener una posición de inocencia frente a la sanción social.
Un ejemplo: un paciente indignado y enfurecido por su traslado a una guardia de salud mental por golpear con brutalidad a su hermano, exigió que se le explicara por qué él debía realizar tratamiento si era su familiar, quien desde hacía tiempo, tramaba cómo matarlo. En definitiva, todos ellos nos enseñan que detrás de las reglas del juego podría haber otras.
Es con la locura —psicosis4— que la creencia de que la sociedad existe puede ser cuestionada. Se puede estar fuera o dentro de la sociedad, por así decirlo. Se puede perder su evidencia —como en la ilustración del cuadro esquizofrénico de Blankenburg— o se puede desconfiar de ella suponiendo otra realidad por detrás como en la paranoia. Incluso la sociedad puede reinventarse. Testimonio cabal de esto es El contrato social de Rousseau.
Podemos, en definitiva, suponer que la sociedad no siempre se presenta como algo ya dado, como un todo, como una. Que sea una, que podamos hablar de la sociedad en singular no se sostiene sino de una creencia: la del sentido común. Este último podemos emparentarlo con lo que el psicoanalista Jacques Lacan explicó sobre la palabra rutina. La rutina es descripta como aquello que permite que los significados poseídos conserven siempre el mismo sentido: «En cualquier parte adonde lo lleven, el significado encuentra su centro»5, dirá Lacan.
Es decir, nos movemos por el mundo con cierto background de significación6 que nos permite interpretarlo. Es por eso, que sabemos para qué sirve una taza, por qué hay que lavarla, qué opinión dar en una conversación, por qué sonríe alguien con el cual convivimos, y así. El sentido es otorgado por el sentimiento que tiene cada quien de formar parte de su mundo, de su familia, de sus prójimos, de todo lo que lo rodea.
La rutina implica un lazo de familiaridad y de naturalidad con la sociedad al garantizar dicho sentimiento. Además, nos indica el camino a seguir, la manera en cómo hacemos las cosas y cómo nos relacionamos, instala nuestras costumbres. En la locura el sentido común resulta cuestionado, por eso Lacan7 aconsejaba a los jóvenes profesionales no precipitarse en comprender al loco, es decir, no obturar su discurso con la ilusión del sentido, más bien interponer una pregunta.
Si la sociedad como un todo puede ser una ilusión podemos afirmar que existen diferentes maneras de vincularse con los otros, con las cosas, con el cuerpo y con el lenguaje. A estas modalidades las llamaremos, desde la perspectiva del psicoanálisis, «lazos sociales». En suma, la sociedad no es otra cosa que la familiaridad con el mundo silenciosamente percibida. Hay lazos sociales, en plural. Se puede estar fuera o dentro de ellos. Son los vínculos que nos permiten habitar lo que llamamos la sociedad. Las psicosis, por su parte, enseñan que los lazos que nos unen, al mundo y a los otros, no son más evidentes sino cuando se deshacen.