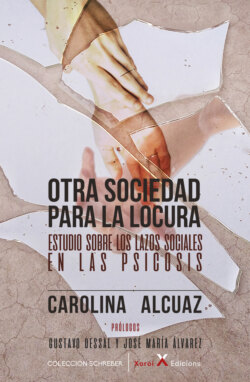Читать книгу Otra sociedad para la locura - Carolina Alcuaz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cada uno inventa lo que puede
Оглавление¿Qué significa tener un cuerpo? A diferencia del animal, el ser hablante nace con un organismo biológicamente inmaduro —ni siquiera puede mantenerse de pie— pero, es en el encuentro con el lenguaje que comienza la historia de nuestro cuerpo. Entonces, podemos decir que no nacemos con un cuerpo. Si la prematuración biológica nos caracteriza, la idea de tener un cuerpo se anticipa y la compensa. Reconocemos nuestra imagen en el espejo23. Asumimos dicha imagen como propia y es esa unidad corporal imaginaria la que nos hace olvidar lo inacabado de nuestro organismo. Sin embargo, sin el sostén de alguien, del cual necesariamente dependemos, dicha unidad sería imposible. Son los personajes de nuestra historia los que encarnan el lugar del cual parten las palabras, miradas y deseos que nos sujetan. Sin otra alternativa más que someternos, comprobamos que ese mundo simbólico nos antecede. A ese sitio Lacan lo denomina Otro con mayúscula.
Tomemos, por ejemplo, la relación madre e hijo. Es la madre quien encarna ese Otro primordial. En dicho lazo prevalece, en el mejor de los casos por supuesto, una relación de cuidado. Ella es quien alimenta al niño, lo baña, lo acaricia, lo sostiene al caminar, le habla, lo mira y le permite mirarse. Dicho vínculo constituye la historia libidinal del cuerpo del niño: qué caricias le gustan, qué tono de voz lo asusta y cuál lo calma, qué imagen de sí mismo le devuelve la mirada de la madre.
El edipo freudiano no es otra cosa que dicha historia de amor y la satisfacción obtenida por esos cuerpos, la cual es finalmente limitada por lo que nuestro autor conceptualizó como función paterna. Así, la prohibición del incesto, presente en cada cultura, determinará las formas establecidas de vincularse. ¿Qué es un padre? es la pregunta que recorre, junto a otras, la obra de Freud y que Lacan retoma en término de un concepto: el Nombre del Padre.
Alguien en posición paterna permite inscribir ciertos lazos. Por ejemplo: establece un vínculo entre hombre y mujer, entre padre e hijo, ubicando así al niño en una genealogía. El padre entonces, desde el psicoanálisis, nos inscribe en el lazo social «al que se someten los cuerpos que, a este discurso, loabitan»24. Estar en el discurso establecido con sus modos de vincularse, habitarlo, supone encontrarse con otros cuerpos. Pero, ¿qué pasaría si dicha función paterna no operara? ¿Cómo podríamos armar lazos? ¿Cómo podríamos resolver los problemas del cuerpo —sexualidad, muerte, etcétera— sin su auxilio? Los avatares de la historia edípica se leen, entonces, en las marcas dejadas en cada cuerpo y sus lazos sociales. A diferencia de la neurosis, la operación paterna no opera en la psicosis. A dicha falta Lacan la denominó forclusión del Nombre del Padre.
Dijimos que estar en el lenguaje nos otorga un cuerpo, por eso desde la perspectiva del psicoanálisis el cuerpo es algo que se tiene. Sin embargo, ¿es tan seguro que todos tengamos uno? ¿Se puede estar en el lazo social sin un cuerpo? Dentro del campo de la psicosis, la esquizofrenia ha mostrado distintas dificultades a nivel del cuerpo. Diferentes fenómenos clínicos han sido descriptos por la historia de la psiquiatría que ha dado testimonio de este conflicto que la diferencia de la paranoia25.
Ciertamente los síntomas de la esquizofrenia han sido ubicados dentro de una consideración deficitaria de la locura26, empero, las soluciones encontradas por los pacientes al problema del cuerpo nos alejan rápidamente de esta mirada. Un joven, de diecisiete años, con diagnóstico de psicosis esquizofrénica, consulta por la sensación de incomodidad que le produce saber que, cuando camina por la calle, la gente mira su cuerpo. Dichas miradas traspasan su vestimenta y captan aquello que intenta ocultar: su delgadez extrema. Recuerda no haber estado nunca conforme con su cuerpo, sin embargo, identificado a su delgadez encuentra un apodo para firmar los dibujos que hace: Hueso. Sentirse muy flaco y, por lo tanto débil, motiva su aislamiento social. Es así como decide dejar el colegio y permanecer en el cuarto de su casa buscando una solución.
En sus intentos por superar la situación resuelve experimentar con su cuerpo, someterlo a una serie de pruebas. Comienza a consumir drogas y evaluar los diferentes efectos. Mientras la cocaína le produce más energía y vitalidad, el alcohol le facilita establecer contacto con los otros. No obstante, el efecto transitorio de la sustancia no impide que el malestar retorne. Decide, por lo tanto, ir a la consulta con un profesional. Durante el transcurso de sus entrevistas despliega lo que podemos llamar su invención: una serie de ejercicios físicos que deben realizarse en cierto orden para luchar contra la debilidad y delgadez corporal.
En cada sesión conversa sobre el efecto del entrenamiento físico, se siente más ágil, sabe qué músculos son ahora más fuertes. Ha encontrado una solución a su malestar corporal y decide volver al colegio. Por el contrario, otro joven, con igual diagnóstico, se encuentra imposibilitado de resolver la sensación corporal que lo invade. Siente que el cuerpo se desintegra tal como cae un puñado de arena al abrir la mano. Muy a menudo lo vemos acostado en un banco del hospital, donde realiza tratamiento, con sus ojos cerrados. Con esa postura intenta dominar la relación de ajenidad con el cuerpo. Es alguien que se siente fuera de su cuerpo. Cuando dicha sensación se detiene, entonces, se levanta y logra integrarse al grupo de musicoterapia.
Para caminar hay que tener un cuerpo, sin ese descanso seguiría siendo un puñado de arena. En ese pequeño relax encuentra la manera de ligarse de nuevo a su cuerpo, es decir, inventa la forma de tener uno. En dicho grupo hay otra paciente cuyo estado de ánimo alterna entre la alegría y la tristeza extremas. Tiene una inquietud corporal permanente y encuentra una manera de sentarse poco convencional pero efectiva. Sentada en una silla cruza sus piernas como si estuviera por meditar, así logra, según relata en una entrevista con la analista, calmar el movimiento que la asalta y participar de la actividad junto a otros.
En otros pacientes, no es todo el cuerpo lo que se vuelve extraño, sino uno de sus miembros. Una joven decía que debía controlar la mano, porque ella hacía lo que quería y, para evitar que pasara a la acción golpeando a sus compañeros de colegio la sujetaba con la otra mano que sí le obedecía. Esta paciente permanecía así cruzada de manos y, ese cruce, es lo que habilitaba adueñarse de su cuerpo, tenerlo. Si lo bizarro de estas posturas se distancia del buen uso que el discurso —a través de la educación— impone al cuerpo, es porque la psicosis demuestra que también se puede tener uno más allá de lo establecido. Para estar en el lazo social todos nuestros pacientes necesitaron tener un cuerpo.
Hay personas que no pueden orientarse por los modelos sociales propuestos para relacionarse, pese a todo, tienen pareja, hijos, trabajan, hacen deportes, mantienen un diálogo, escriben, circulan por la sociedad con mayor o menor destreza que otros. ¿De qué manera logran enlazarse a los otros, tener un cuerpo y usar el lenguaje? Mientras algunas personas se auxilian en los discursos establecidos27, aquellos sostenidos por la función del padre, otros, en cambio, requieren de una invención28 frente a los problemas que la existencia plantea.
Hemos visto como uno de esos dilemas puede ser nuestro propio cuerpo. Hay pequeñas o grandes soluciones, como también la imposibilidad de inventar. Esta ausencia de solución deja a la locura sumergida en su propio infierno. Las respuestas singulares, como los trajes a medida, no sirven para todos. Algunas duran toda la vida mientras que otras, quizás, solo el tiempo que otorga el descanso en un banco del hospital. Cada uno inventa lo que puede. ¿La sociedad podrá aceptar esas modalidades no establecidas de hacer lazo? ¿Qué sociedad para la locura?