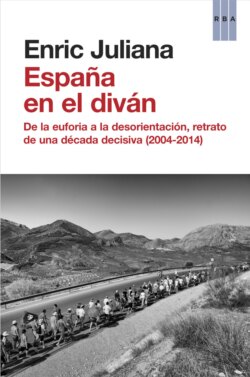Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN VIAJE A CÁDIZ
ОглавлениеEl carnaval de Cádiz es hijo de un cruce raro. Un poco de Venecia, un poco de Génova y un mucho de las Antillas sobre fondo andaluz. En febrero, los cielos de la bahía gaditana son tan limpios que envuelven la ciudad con una atmósfera transparente y entusiasta. Viajar a los carnavales de Cádiz mientras Madrid bulle y la parodia de las dos Españas alcanza el cénit de la excitación en las tribunas radiofónicas es un auténtico gozo. Pasear por Cádiz en invierno es un ejercicio del todo recomendable para mesurar la distancia real entre la inflamación artificiosa de la «vida pública» y la vida a ras de tierra.
Entusiasta, portuario e irreverente, el carnaval de Cádiz es un prisma que descompone la mala leche ambiental. Hay mucha vida y poca política en las letras de sus coplas y tangos. He aquí una breve antología de los temas más aplaudidos en el concurso de 2005 en el Gran Teatro Falla, mientras España, clamaban los tribunos, se hundía irremisiblemente en el abismo: el despertar femenino, entre tópicos y verdades; la dignidad del homosexual, del maricón dicen en Cádiz, tema de digestión lenta, siempre servido con unas risas; algún pescozón a la Casa Real, por aquello de rendir culto al atrevimiento; ecos de Aznar y de la guerra de Irak; alguna pulla contra Ibarretxe y alguna referencia, escasa pero dolida, a los catalanes que no quieren ser de España, reflejo de la eterna dignidad andaluza siempre orgullosa ante el desprecio. Y mucho enfado con la Iglesia católica, amonestadora y romana; capones a granel a una jerarquía visigótica que desde los púlpitos de Madrid, Toledo y Valencia aquel invierno reñía todos los domingos y fiestas de guardar.
El carnaval de Cádiz es heredero del viejo teatro de marionetas de la Tía Norica, un Pulcinella gaditano que triunfó en pleno vendaval del ochocientos: el asedio de los franceses, la batalla de Trafalgar; el nacimiento del héroe galdosiano, el joven Gabriel Araceli, hijo pobre del barrio de la Caleta; la aprobación de la Pepa, la traición de Fernando VII y a partir de aquí el enloquecido carrusel de un siglo que culminaría con la tragedia de 1936.
De ese elenco de acontecimientos gaditanos, el más recordado es la batalla de Trafalgar, que acaba de cumplir doscientos años. Molestó en algunos ambientes madrileños que los ingleses se adelantasen en la celebración de la victoria del almirante Nelson con una gran parada en la bahía de Portsmouth, a la que el 29 de junio de 2005 acudieron 250.000 espectadores, presididos por la reina Isabel II. Bulle en Madrid un nacionalismo español de combate que se ha impuesto el título de liberal: muchos nacionalismos europeos, grandes y pequeños, tienden hoy a proclamarse liberales, quizá por precaución, ya que la «marca» nacionalista aún no se ha repuesto de las quemaduras sufridas en el drama de Yugoslavia. La primicia inglesa —la batalla tuvo lugar el 21 de octubre de 1805— sería bajo su ardiente punto de vista la demostración irrefutable de que la Nación española se halla bajo mínimos, desmayada y sin pulso.
En este ambiente de relativa nostalgia por una derrota naval que nada bueno podía presagiar, ya que el siglo concluyó con otra catástrofe en los mares —la humillación de la escuadra del almirante Cervera en Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898—, ha tenido cierto éxito de público la novela Cabo Trafalgar con la que el escritor Arturo Pérez-Reverte ha sabido adelantarse muy hábilmente a la efemérides, publicándola un año antes. Resulta muy interesante comparar el relato de Pérez-Reverte con Trafalgar, el primero de los episodios nacionales de Benito Pérez-Galdós, auténtico best seller de la segunda mitad del siglo XIX, en dura competición con El Criterio de Jaime Balmes, Pepita Jiménez, de Juan Valera y Peñas Arriba de José María Pereda, flanqueados los cuatro por la poesía de Espronceda y Zorrilla.
Es interesante regresar por un momento al tiempo de Galdós. España cargó el peso de la derrota a los franceses, convirtiendo al inepto almirante Villeneuve en un cómodo chivo expiatorio. Durante años se pronunciaba así, con énfasis: «el-inep-to-Vi-lle-neu-ve». Pésimo comandante de la flota hispano-francesa, Pierre Charles Jan de Villeneuve se suicidaría en Rennes antes de rendir cuentas ante Napoleón, aunque otras versiones apuntan a que fue asesinado por orden del Emperador, que no quería oír sus justificaciones en público y aparecer como el responsable de su ascenso a jefe de la Flota Francesa del Mediterráneo. La catarsis Villeneuve permitió ensalzar como verdaderos héroes a los tres comandantes españoles mortalmente heridos en combate, Gravina, Churruca y Alcalá-Galiano. Pero la novela de Galdós no se ensaña con el francés. El suyo es un patriotismo moderno, didáctico, humano e incluso irónico; algunos pasajes del libro son antiheroicos. Trafalgar irradia un optimismo de fondo encarnado en el ascenso social del joven narrador, el picaro Gabriel Araceli, que acabará siendo alguien en este mundo. Gabriel se muestra mucho más despierto ante el caos de la batalla que el atolondrado Fabrizio del Dongo, que Stendhal ubicó, atónito y premonitorio, en el gran fregado de Waterloo. Galdós promueve el ideal moderno de nación con precaución, como si supiera el material explosivo que lleva entre manos. No es Trafalgar una novela patriotera.
En el libro de Pérez-Reverte, los franceses son pérfidos y cobardes —a ver si te enteras Zapatero— y la marinería española, valiente, ardorosa y arrojada, como siempre lo es el buen pueblo antes de ser fatalmente enredado por los jefes y la política. He ahí una vieja melodía española que resultará familiar al lector. A los pocos meses de publicar Cabo Trafalgar, quizá todavía excitado por la pólvora de los cañones en la amura de estribor, el autor escribía lo siguiente en el suplemento de los domingos del diario ABC: «Esa es nuestra desgracia: los políticos. La plaga de la langosta. La perra historia de España. Cómo es posible que estas langostas bajunas y analfabetas se atrevan a devastar una España que ni aman ni comprenden».
El periodista Pérez-Reverte, además de poseer una escritura fluida, tiene éxito. Mucho éxito. Ha intuido que había un vacío y se ha lanzado en plancha para ser el primero en retomar el anhelo patriótico con la pluma; en ser el capitán de una nueva literatura nacional-popular española, trepidante, cinematográfica, espectacular, bien documentada y muy cargada de onomatopeyas, muchas putas, coños y cojones; una literatura en la que el pueblo llano siempre tiene razón y la culpa es de los de arriba, que no se enteran.
De semblante casi siempre contrariado, el creador del Capitán Alatriste es un tipo listo y perfectamente contemporáneo. Poseído por un malestar inquebrantable, habla de la Nación con nostalgia, incluso con rabia, quizá porque percibe su ausencia. Quizá porque ese es un barco que ha cambiado de rumbo y ya navega lejos de las costas gaditanas. En tiempos de Stendhal y de Galdós, de Gabriel Araceli, de Fabrizio del Dongo y de Julien Sorel, la construcción nacional era una rotunda promesa de ascenso social. Agotado su recorrido como Fin Último y sin perspectivas claras de reencarnarse en la maltrecha unidad europea, no puede asegurarse que el nacionalismo vaya a la deriva, pero su actual navegación resulta inquietante. Si no corrige el rumbo puede acabar dando vueltas a un solitario islote. El islote de Perejil o, puestos a fabular, la isla de la Plenitud Negada. ¡Cagondiez!, que escribiría Pérez Reverte.
Hay que ir a Cádiz en febrero. Sigue siendo un buen espejo del alma liberal española; de la de verdad. Un alma con deseo de libertad. Un alma alegre.