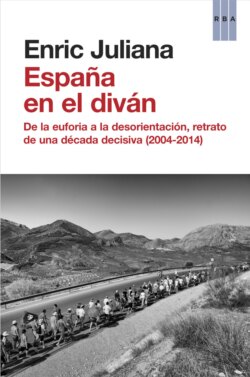Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLA LEYENDA DEL CAFÉ PARA TODOS
Lo explica el periodista Gregorio Morán en Historia de una ambición, biografía no autorizada de Adolfo Suárez que armó notable revuelo a finales de los años setenta. El gran malabarista de la transición comenzó a labrar su fama de hombre audaz el día que consiguió incluir Segovia —provincia de la que era gobernador civil— en el III Plan de Desarrollo, tras un curioso diálogo con el general Franco. «Cómo le va, Suárez», le había preguntado el dictador. «No sé qué decirle, excelencia», replicó Suárez. «¿Qué quiere decir?», inquirió Franco. «Que no sé, Excelencia, si los segovianos se sienten ciudadanos de segunda clase», respondió el incisivo gobernador, que aquel mismo año 1968 había sorprendido gratamente a los Príncipes esperándolos con un ramo de flores en una gasolinera para agasajar su primer viaje oficial a la provincia. Segovia acabó beneficiándose de las ayudas estatales y Suárez subió un peldaño más de la ambiciosa carrera que debería conducirle a la presidencia del Gobierno, previo paso por la dirección de Televisión Española. Quizás aquel día el intrépido abulense comenzó a imaginar el «café para todos» que patentaría años más tarde con el nombre de Estado de las Autonomías.
Pese a sus innegables méritos —hoy muy ensalzados en la hora más triste de su biografía— no parece que Suárez fuese tan buen calculador a largo plazo. Dejemos que lo explique José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia durante la etapa constituyente. «En el proyecto de Constitución que mi Subsecretaría Técnica entregó a Suárez en la Semana Santa de 1977, figuraba un esquema de organización territorial basado en una amplia descentralización administrativa de carácter general, acompañada de unos estatutos de autonomía de sustancia federal para algunas regiones», escribe en Asalto al Estado, reciente ensayo de muy recomendable lectura para entender mejor si no todas las claves, sí los orígenes de ese galimatías piadosamente bautizado como la «cuestión territorial».
Cuenta el antiguo colaborador de Suárez que la idea inicial (y al parecer aceptada oficiosamente por el presidente) era la de proceder a una descentralización claramente «asimétrica» que distinguía entre regiones comunes y regiones «con problemas especiales de integración»: el País Vasco, Cataluña y, probablemente, Galicia. Se trataba de agrupar las provincias en un nuevo sistema regional con amplias competencias administrativas, pero sin poder legislativo. A su vez se promulgarían dos o tres Estatutos Singulares de contenido federal, con asamblea legislativa propia y competencias más extensas. Estos estatutos no serían iguales entre sí. Y las provincias también tendrían la posibilidad de no sumarse a ninguna región, circunstancia que posiblemente habrían aprovechado Segovia, León y Logroño. Era un esquema asimétrico que remitía a la Constitución republicana de 1931 y también a la Constitución italiana de 1948, que abrió la puerta a cinco regiones «especiales» (Sicilia, Cerdeña, Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige y Friuli-Venezia Giulia) para neutralizar los movimientos separatistas alentados por la mafia en la isla de Sicilia después del desembarco de las tropas aliadas en 1943.
Este guion nunca llegó a convertirse en una propuesta formal de la Unión de Centro Democrático, puesto que el Gobierno Suárez nunca remitió a las Cortes ningún proyecto de Constitución que sirviese de base para el debate. Otero cuenta que así lo pidió expresamente la oposición, principalmente el partido socialista. Entre 1977 y 1978 los artículos se fueron pactando uno a uno, en un fatigoso proceso en el que todos los partidos propusieron, cedieron y tantearon; sobre todo, tantearon. Suárez nunca llegó a pronunciarse de manera tajante sobre la filosofía de la organización territorial. Su terreno preferido era el de la táctica, las jugadas audaces, como el reconocimiento de Josep Tarradellas como legítimo presidente de una Generalitat restablecida a la vez que provisional. Otros ministros centristas, como el andaluz Manuel Clavero Arévalo, titular en 1978 de la cartera de Regiones, eran claramente hostiles al reconocimiento explícito de la singularidad de Cataluña y el País Vasco, que Otero Novas defendía, incluyendo en la lista a su Galicia natal. Unos tiraban para un lado; otros, para otro, y Suárez, insomne y estoico —había días que apenas comía una tortilla— controlaba la baraja. Fue un mago, dicen hoy sus exégetas. «Parece el tahúr del Mississippi», dijo de él Alfonso Guerra, entonces tribuno de la plebe.
La nueva Constitución esbozó el reconocimiento de la singularidad catalana, vasca y gallega al definir España como una nación que se compone de «nacionalidades y regiones», pero diluyó la asimetría al dejar abierta la puerta a que otras regiones pudiesen alcanzar niveles de autonomía similares a los tres territorios que plebiscitaron sus Estatutos de autonomía durante el periodo republicano. Las demás regiones serían autonomías de «vía lenta», inicialmente sin asamblea legislativa y sin plenitud de competencias, pero con posibilidad de alcanzarla tras un periodo transitorio de cinco años. El «café para todos» no se serviría de golpe, pero los camareros irían pasando cada cierto tiempo a fin de que todos los clientes que lo deseasen pudiesen llenar la taza. La Constitución no era del todo uniformista, pero salió de fábrica con el software necesario para serlo a medio plazo.
Solo un pacto de hierro entre los grandes partidos podía haber impedido la consiguiente carrera territorial para «no ser menos» en un país en el que la envidia acababa de ser magistralmente retratada por el escritor Fernando Díaz-Plaja en un libro de gran éxito titulado El español y los siete pecados capitales. La calculada ambigüedad de la Constitución permitía sortear la amenaza militar, pero a su vez estimulaba una nueva competición regional. Esta no tardó en empezar. Y comenzó en Andalucía.
Andalucía es la región más poblada de España, razón por la cual cuenta con la mayor cuota de representantes (61) en el Congreso. El partido que logra ganar claramente en Andalucía no tiene asegurada la victoria en las elecciones legislativas, pero se hace con una base casi decisiva para lograrlo. La hegemonía política en Andalucía es un bien muy preciado. Y el nuevo grupo dirigente del PSOE, forjado en Sevilla alrededor de la figura de Felipe González, era perfectamente consciente de ello. Como también lo sabían Clavero Arévalo y el andalucista Alejandro Rojas Marcos, que en las elecciones generales de 1979 había logrado un muy buen resultado para el Partido Socialista de Andalucía, colocando a cinco diputados en el Congreso. Fuentes solventes —por ejemplo, el historiador Charles Powell, autor de La historia de la España democrática— apuntan que Rojas Marcos recibió generoso apoyo del Gobierno Suárez, deseoso de debilitar al PSOE en su fortín andaluz.
Como puede verse, la lucha política en clave territorial no es un fenómeno nuevo, aunque haya quien se empeñe en creer que la tendencia a la centrifugación —¡España se nos va!— comienza en noviembre de 2003 con los bigotes del señor Carod-Rovira. El grito de combate «¡Nosotros no vamos a ser menos!» tiene casi tantos años como la democracia.
El 28 de febrero de 1980 Andalucía aprobó por referéndum —en contra del Gobierno Suárez, que solicitaba a los andaluces el voto negativo— su adhesión al máximo nivel competencial previsto por la Constitución y ello tuvo, al menos, cuatro consecuencias importantes: desató una crisis interna que acabaría con la UCD; afianzó al PSOE como abanderado de la igualdad; hizo imposible distinguir entre las comunidades históricas y las demás; y puso en marcha una dinámica de emulación que todavía hoy no se ha frenado —Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra pidieron de inmediato seguir también la vía rápida del artículo 151—. La primera ronda de cafés estaba servida.
Vendrían más. Sería arduo explicarlas todas con detalle. Alarmados por el riesgo de desbarajuste y presionados por el intento de golpe de Estado del 23-F, el PSOE y la agonizante UCD pactan en 1981 acompañar el café con un vaso de sifón, pero la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), inspirada por Eduardo García de Enterría con un claro propósito uniformista, será anulada por el Tribunal Constitucional en 1983. Entre 1982 y 1986 se acaban de tramitar todos los estatutos pendientes. PSOE y PP pactan en 1992 reforzar la simetría del sistema facilitando nuevas competencias a las autonomías más rezagadas. El PSOE pierde la mayoría absoluta en 1993, abriéndose un periodo de siete años en el que los partidos nacionalistas (CiU y PNV, principalmente) aprovechan su papel de bisagra en el Parlamento español para reclamar nuevas competencias, esta vez por la vía extraordinaria del artículo 150.2 de la Constitución.
Entretanto, en Europa también comienzan a servir café. La aprobación del Tratado de Maastricht en 1992 establece un cierto horizonte federal en el que los Estados nacionales pierden competencias «por arriba». La cesión más importante se refiere a la economía: la dirección estratégica de la política económica queda en manos del Banco Central Europeo.
Y en España vuelve la época de las mayorías absolutas. El PP la alcanza en 2000 con un discurso muy centrado en el País Vasco, donde el PNV promueve un proyecto soberanista de corte confederal. Aznar comienza a articular su beligerante discurso contra el «barullo», pero ello no le impide culminar el traspaso de la Sanidad a todas las autonomías; decisión que, por cierto, aleja del Gobierno central la responsabilidad política de futuras modificaciones —recortes o imposición de tasas— en un servicio básico del modelo social europeo.
El PSOE recupera el Gobierno en abril de 2004 con la promesa de tramitar en las Cortes la reforma del Estatuto catalán que salga aprobada de su Parlamento, admitiendo también el reajuste de los demás estatutos. Esquerra Republicana, partido verbalmente independentista, se suma a la nueva mayoría parlamentaria. Y el 29 de septiembre de 2005, el Parlament de Catalunya aprueba con 120 votos a favor y 15 en contra un proyecto de reforma del Estatut de 1979 que define Cataluña como nación, apura los márgenes constitucionales hasta el límite en el ámbito de la financiación —sin alcanzar la cota del concierto económico vasco— y sitúa las competencias transferidas fuera del alcance de nuevas leyes orgánicas uniformadoras. A finales de septiembre el Parlament de Catalunya, ante la apatía de la sociedad catalana (apatía más aparente que real como se irá viendo a lo largo de la legislatura) ponía las bases de la transformación federal del Estado español. ¿Fue ese un día histórico para la «España plural» o el que abrió la fosa del Gobierno Zapatero?
En esta nueva ronda el café parece que tiene un sabor bastante más fuerte. La prensa de oposición anuncia la inminente desaparición de España. El expresidente Felipe González dice sentir una creciente preocupación por los riesgos de «centrifugación». Alfonso Guerra avisa de que la bandera de la igualdad corre peligro. El presidente andaluz Manuel Chaves anuncia que todo lo que consiga Cataluña lo reclamará para Andalucía: «¡No seremos menos!». El presidente valenciano Francisco Camps le sigue los pasos: «¡Nosotros tampoco!», y así lo hace constar en una cláusula adicional de la reforma del Estatuto valenciano. El eco de la rivalidad mimética llega a todos los rincones de España. Excitado por la cafeína, el locuaz presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra invita a los catalanes «a meterse los cuartos donde les quepan». Más sosegado, el ministro de Economía Pedro Solbes desvela que el Estado central ya solo gestiona el 20 % del gasto público, descontando la Seguridad Social y el pago de la Deuda Pública; que los municipios administran otro 20 % de las reservas de «café» y que el 60 % del cafetal ya está en manos de las autonomías. España se ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo, pero nadie parece muy feliz por ello.
El exministro Otero Novas describe bastante bien en su reciente libro la dinámica de los últimos veintisiete años. «Pronto comenzó a verse que la homogeneización aceptada por Suárez se haría a partir de los “techos máximos” y ello abriría una espiral diabólica que acabaría dañando gravemente a la nación. Me parecía increíble que no supiésemos ver que de la literatura del renacer regional del siglo XIX surgió un deseo de autonomía, pero más que de autonomía, de reconocimiento de la diferencia, de la particularidad, de la variedad del fuero propio. De modo que una vez homogeneizadas todas las comunidades, las históricas plantearían de manera inevitable nuevas reivindicaciones; con lo que, una vez conseguidas, las comunidades no históricas volverían a exigir la homogeneización; que, al ser conseguida, daría pie a otra reivindicación posterior de las históricas, y así sucesivamente [... ] hasta que llegaría un punto en el que la única diferencia posible con el resto de España sería la independencia».
Preocupado por el porvenir de la nación, pero sin utilizar el lenguaje truculento de los profetas de la catástrofe, el exministro de Suárez llega a la conclusión de que hubiera sido mucho mejor para España que la Constitución de 1978 hubiese fijado, sin ambigüedades, dos niveles de autonomía, reconociendo de una manera explícita la diferencia del País Vasco, Cataluña y Galicia. Y seguramente tiene razón. Reconociendo a Sicilia como región especial los italianos, mucho más flexibles que los orgullosos españoles, no acabaron con la mafia pero sí con el separatismo siciliano.
Pero lo que Otero Novas no dice, quizá llevado por su entusiasmo historicista, es que del complejo cuadro resultante el único privilegio objetivo que existe hoy en España, la única realidad que merece tal nombre, es el cupo fiscal vasco, esto es, el derecho de los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca a no aportar prácticamente ni un céntimo a la caja común. Los vascos —y en buena medida también los navarros— han seguido sin complejos el consejo de Rodríguez Ibarra. Se han puesto los cuartos allí donde les cabían: en el bolsillo de las diputaciones forales.
Hace ya meses, pero podría haber sido ayer porque la cantinela de la «desintegración de España» se ha convertido en el disco más oído todas las mañanas, tuve ocasión de subrayar este enfoque en un debate radiofónico en Onda Cero con Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, crítico acérrimo de la línea Zapatero y defensor a ultranza de la igualdad entre los españoles. Subrayé con cierta impertinencia la idea de que el cupo vasco es el único privilegio realmente existente en España, hasta que Redondo Terreros, españolista de toda la vida, no pudo más y exclamó: «¡Has de saber que el País Vasco tiene sus peculiaridades!». Fue un placer oír a un defensor de la igualdad entre los españoles defendiendo con tanto ardor la peculiaridad fiscal vasca.
Sin embargo, no deja de ser curioso que el nacionalismo catalán nunca se haya quejado del privilegio vasco, objetivamente inalcanzable para Cataluña, por mucho que se haya invocado en los debates de la reforma del Estatut. Un fuero similar para la Generalitat catalana significaría la quiebra del Estado español, objetivo que está muy lejos de la ambición programática del catalanismo (incluida CiU, hoy todavía en fase de expiación por sus pecados con el PP) y, lo que es más importante, del deseo de la gran mayoría de la sociedad catalana, con muchos vínculos sentimentales, psicológicos y económicos con el resto de España. El cupo vasco no solo es intocable, sino que parece innombrable, lo cual no deja de ser otra paradoja en un país en cuyas mañanas radiofónicas se discute de todo y se dicta sentencia sobre todo.
Hay una posible explicación lógica a tanto silencio: el problema de ETA exige no complicar más las cosas vascas. Y otra casi totémica: el cupo remite a los viejos fueros y estos a las guerras carlistas del siglo XIX, a la Historia en mayúsculas. Con lo que podríamos llegar a la conclusión de que la Constitución de 1978 fue respetuosa con el Mito y muy ambigua con el presente histórico. Se quiso dejar el juego abierto. Ello explica la mención explícita al principio de proporcionalidad en la elección de los diputados, con la consiguiente posibilidad de que los partidos nacionalistas jugasen el papel de bisagra en el Parlamento —no es fácil obtener la mayoría absoluta en España— y asumiesen el rol de lobbystas en Madrid. Ese fue el pacto. Ese fue el pacto que José María Aznar soñó con romper en el apogeo de su ceñudo mandato.
Casi treinta años después, las 17 autonomías han madurado y tienen todas forma esférica. Me explicaré. Dotadas de un alto nivel de competencias, administrando el 60 % del gasto público, con miles de funcionarios a su servicio, con medios de comunicación propios en la mayoría de los casos y con gran capacidad de influencia en los medios privados, los gobiernos autonómicos han consolidado unos sistemas de poder muy autorreferenciales. Basta leer la prensa regional española, con cabeceras de muy notable calidad, o sintonizar los canales autonómicos de televisión. La primera vez que me vino a la mente la imagen de las esferas fue camino del puerto de Pajares al escuchar por radio el anuncio de un diario, creo que La Voz de Asturias, que regalaba a todos sus lectores la bandera del principado con motivo del día de Asturias, el 8 de septiembre. España crujía, se hundía en la ciénaga —clamaban los grandes tribunos de Madrid—, pero los asturianos, ajenos a la debacle nacional en ciernes, se regalaban banderas azules con la cruz de la Victoria de Pelayo. Otro periódico creo que ofertaba una botella de sidra.
Son 17 esferas que hablan muy poco entre sí, ya que carecen de sistemas de comunicación transversales al margen de las estructuras internas de los dos grandes partidos. Son diecisiete esferas que se observan de reojo, cuando no compiten directamente entre sí, rozando en ocasiones el insulto. El caso de Cataluña y Valencia es el más evidente y merece tratamiento aparte. Pero es muy significativo lo ocurrido el pasado verano entre Castilla-La Mancha y Murcia, cuando una avioneta espía fletada por los manchegos violó el espacio aéreo murciano para fotografiar desde las alturas los embalses clandestinos de los astutos agricultores de la huerta, que a su vez reivindicaban un mayor caudal del trasvase Tajo-Segura.
El Estado autonómico presenta rasgos burdos que alimentan el discurso nostálgico de un centralismo que muy difícilmente volverá. Hay algo malsano en la actual dinámica territorial, pero ello no oscurece una verdad mucho más importante: las autonomías han contribuido notablemente a la modernización de España, adelantándose en buena medida al futuro. Europa tiende claramente a la descentralización. Los alemanes fueron forzados a ella como vacuna contra un IV Reich; los británicos, campeones del sentido común, están afrontando con realismo el malestar de Escocia; los italianos marean la perdiz y avanzan, sin avanzar, hacia un cierto esquema federal. Portugal se planteó la regionalización y al final tuvo miedo. El país es pequeño y grandes son sus recuerdos del Imperio del Mar: Portugal teme la división. Y la compleja crisis de Francia es también la crisis del centralismo. Sin las autonomías, España no habría aprovechado con tanta eficacia los fondos de cohesión y demás ayudas europeas. No hay duda de que las autonomías le han ido bien a España.
Y, sin embargo, nubarrones de crisis se perfilan en el horizonte. Después de un ventenio relativamente feliz, en el que los ciudadanos mantuvieron la costumbre de otorgar al Gobierno central y a los ayuntamientos la máxima responsabilidad de sus problemas, la sociedad comienza a pedir explicaciones a los Gobiernos regionales: naufragio del petrolero Prestige, hundimiento de viviendas en el barrio barcelonés del Carmel, incendio forestal de Guadalajara, problemas de regadío... son ejemplos muy elocuentes de ello. Y como hemos visto antes, uno de los asuntos clave del Estado del bienestar, la continuidad o no de la asistencia sanitaria universal y gratuita, se halla hoy en manos de los Gobiernos regionales. Suya será la responsabilidad de aumentar los impuestos para pagar unos servicios que pronto no podrán ser financiados totalmente por los presupuestos públicos. Suya será la responsabilidad de implantar fórmulas de copago, o de recortar gastos, o de reducir el número de funcionarios. Suya será la responsabilidad y los ciudadanos así lo perciben. Ello contribuye a explicar la inaudita tensión que está generando el debate sobre la reubicación de Cataluña en el Estado autonómico.
Es un momento contradictorio. Los cambios de escala que genera la actual fase del desorden mundial —crisis del horizonte federal europeo, terrorismo islámico, deslocalizaciones industriales, globalización informativa y cultural— empujan a favor de una cierta reafirmación del desdibujado Estado nacional, pero a su vez la traducción local de los problemas globales deviene muy intensa. Puede que las autonomías españolas se encuentren en los próximos años en medio de imprevistos vendavales que exigirán a sus gobernantes mucho talento político y mecanismos de cooperación hasta la fecha inexistentes. El ejemplo más claro es el de las eurorregiones. La de Galicia con el norte de Portugal; la temida eurorregión mediterránea (Cataluña, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana con el Mediodía francés); el País Vasco con la Francia aquitana. Más una posible expansión de Andalucía en Marruecos, en la que podrían participar Murcia y Extremadura.
Pero no nos dejemos llevar por la fantasía. Diecisiete mercados políticos están hoy en marcha en España gracias a la ambigüedad de la Constitución de 1978. Diecisiete esferas cada vez más excitadas a medida que los discursos tradicionales de la política entran en crisis y la radicalidad en el lenguaje y en las actitudes deviene el fetiche de moda. El amuleto preferido para conjurar un horizonte en el que solo se ven incertidumbres.
No es una España balcánica como sostiene Pío Moa, el más conspicuo portavoz de una nueva extrema derecha que pretende hacer negocio vendiendo correajes «liberales» y profecías de la catástrofe. España no es la Yugoslavia de 1990, pero está por ver si el actual formato del Estado de las Autonomías resiste las tendencias centrífugas que su propia ambigüedad ha generado. Andalucía —quizá más que la Cataluña del nuevo Estatut— vuelve a ser la clave. El envite catalán —que el Gobierno Zapatero hará todo lo posible por matizar, pero que no podrá neutralizar— puede convertir a Andalucía en el punto débil del PSOE, como en su día lo fue de la UCD.
Y si Andalucía decidiese seguir la senda de Cataluña, ¿dónde se detendría entonces la dinámica entre diferencia y uniformidad? ¿En la Comunidad Valenciana, con la «cláusula Camps» que prevé incorporar a su Estatuto todas las asimetrías que surjan en el camino? ¿En Canarias? ¿En Aragón?... Cataluña aparece estos meses como el punto crítico del galimatías hispánico. Pero no pierdan de vista a Andalucía.