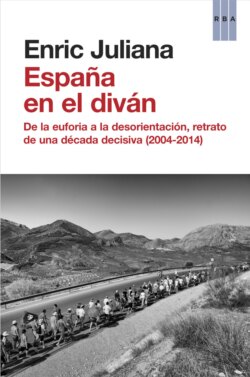Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL FERRARI DEL SEÑOR RUS
ОглавлениеHay dos tipos de hombres bajos. Los que al mirar hacia arriba proyectan un sincero resentimiento contra el mundo y los que, poseídos por una cierta idea oriental y por lo tanto relativa de la pequeñez, se arman con una sonrisa orgullosa antes de tomar la palabra. Son los bajos altos. El señor Alfonso Rus, ex alcalde de Xàtiva y actual presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, pertenece a esa segunda categoría. El señor Rus, que comenzó vendiendo cacerolas en Xàtiva mientras la madre del cantante Raimon esperaba el regreso de su hijo, «sola al carrer Blanc», se hizo rico con el comercio de electrodomésticos. Y gracias a ello posee un Ferrari ganado con las manos limpias. Entre vítores y aplausos de sus correligionarios, así lo aseguró ayer, nueve de febrero de 2005, en los salones Reina de su localidad natal, minutos antes de ponerlo a disposición de Mariano Rajoy para salir de Xàtiva por todo lo alto.
El Partido Popular valenciano se halla en trance de «mascletà». Van como una moto. O lo aparentan muy bien. Un punto sobreexcitado, Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, completó el prólogo con una invocación al optimismo que seguramente haría palidecer de envidia a su homólogo de Barcelona. Camps cerró su alocución con un triple «¡España, España, España!», capaz de helar la sangre de los pancatalanistas valencianos que en las elecciones del 14 de marzo de 2004, después de veintisiete años de democracia y de grandes discursos sobre la entelequia de los Països Catalans, lograron la proeza de sumar el dos por ciento de los votos.
Rajoy subió al estrado reconfortado por la imagen de un partido cohesionado como los granos del arroz que se sirvió a los comensales. Se le veía satisfecho después del debate vasco en el Congreso: su popularidad ha subido en las encuestas y Paco Umbral ha escrito, generoso como una verónica, que el suyo fue el mejor discurso de la democracia. En Madrid, la prosa suele ser mayestática.
Cuando Rajoy está en forma exhibe una ironía cortante como un farallón de Finisterre. Entre vítores y volutas valencianas, ayer reivindicó el «sentido de la indiferencia». Son quiebros finos que gustan a la base de su partido, gente con una idea fija de España y un cierto sentido jerárquico de la existencia. Gente de orden. Por primera vez en mucho tiempo, el PP parece hallarse en una fase sutil y a la vez barroca: pide un sí para Europa que reverbera como un no y acaba invitando a la abstención. A la salida del mitin, entre campos y palmeras, esperaba el Ferrari del señor Rus cual carroza del papa Borja. Ningún obispo valenciano fue visto por el lugar.
Escribí este texto sobre la campaña electoral del referéndum europeo en un hotel de Xàtiva repleto de ángeles barrocos. Creo que me inspiraron, aunque lo que más me impresionó fue el zócalo del vestíbulo, pintado de purpurina hasta media pared. ¡Valencia es extraordinaria! Transmite una energía que puede llegar al delirio. Una energía que solo se encuentra en algunas ciudades italianas, sobre todo de Florencia para abajo. Creo que uno de los problemas de Cataluña con Valencia consiste precisamente en no haber captado bien esa fuente de energía impulsiva, grandilocuente, en ocasiones brusca y en otras rozando lo grotesco. El desprecio del catalanismo por el mundo de las fallas, por poner un ejemplo extremo, ha sido un error colosal. Ciertamente no es fácil casar la nostalgia del noucentisme —el permanente deseo catalán de poseer un orden propio— y los suspiros de Salvador Espriu por el «Nord enllà, on la gent és lliure, neta, desvetllada i feliç» («Más allá del Norte, donde la gente es libre, limpia, despierta y feliz»), con el populismo fallero.
La tendencia a despreciar el alma popular cuando esta se aleja de unos cánones idealizados —orden, virtud, mesura y sentido— es una característica recurrente del nacionalismo catalán, del catalanismo en general, en las últimas décadas. Este desprecio posiblemente sea resultado de una serie de frustraciones, entre las cuales no puede pasarse por alto la evolución que vivió el catolicismo en Cataluña después de la guerra civil. Acomodado con los vencedores de la guerra, pero a la vez necesitado de marcar distancias con el nacional-catolicismo oficial e imperante, fue acentuando su tonalidad jansenista (dícese de la tendencia del catolicismo francés a confundirse con la Reforma protestante) hasta confluir con los impulsos renovadores del Concilio Vaticano II. Un ideal de austeridad y autenticidad comenzó a cambiar la estética de las parroquias y a chocar fuertemente con cualquier manifestación barroca de la religión, con cualquier tipo de barroquismo. La estética austera del aggiornamento católico no fue exclusiva de Cataluña, evidentemente, pero en ella adquirió una especial intensidad. También fue muy intensa en el País Vasco, aunque con matices distintos.
También la izquierda marxista catalana elaboró una visión de la «cuestión valenciana» que la realidad, pasados los años y destilados los impulsos contradictorios de la transición, se ha tomado la molestia de desmentir. Una actividad frecuente en los años setenta entre los jóvenes más intelectualizados de la izquierda catalana era viajar a Valencia para rendir homenaje al escritor Joan Fuster, autor de Nosaltres els valencians, un ensayo que marcó intelectualmente a toda una generación. Fuster, depositario de una vasta cultura humanística que va de Montaigne a Antonio Gramsci, planteaba, muy en síntesis, que la renovación de la sociedad valenciana solo era posible en comunión con Cataluña, en aquel momento avanzadilla indiscutible de la modernidad. La renovación, el futuro, no podían venir de Madrid, del Madrid reaccionario y casposo del franquismo. Fuster fue idealizado como el intelectual más completo del catalanismo y aún hoy su criticismo, la agudeza de su pluma y la leyenda de su vida solitaria en Sueca —donde sufrió algunos intentos de atentado— sigue fascinando a los jóvenes catalanistas más escorados a la izquierda que ven en él, no sin nostalgia, un gran ejemplo de intelectual incorruptible. Son escasos los libros críticos con su obra.
La mejor síntesis de ambas visiones, la católica y la fusteriana, se halla, en mi opinión, en la espléndida obra del cantante Raimon, algunas de cuyas canciones son auténticas teofanías pasadas por el tamiz de Gramsci. Fue Raimon Pelegero, siempre socarrón como buen valenciano, quien me contó por teléfono la historia del señor Rus. Es un relato divertido pero también lleno de perplejidad por la evolución de Valencia en las últimas décadas: su pujanza, pero también su indiscutible fusión con los intereses estratégicos de Madrid. «No sé si ese modelo va a aguantar mucho tiempo», me comentó.
El señor Esteban González Pons cree que sí. Que va a aguantar y que Valencia incluso puede superar a Barcelona en algunos frentes económicos, como ya ocurre con el tráfico portuario. Conocí al conseller portavoz del Gobierno valenciano una mañana de invierno en el Café de Oriente de Madrid, un buen lugar para conversar e incluso para conspirar. Doctor en Derecho Constitucional y experto en informática, González Pons es un ejemplo de cómo la política sigue atrayendo a gentes de alta calificación profesional. No es un hecho infrecuente entre la nueva generación de dirigentes del PP. En aquellos meses la batalla entre zaplanistas (el sector del partido afecto al anterior presidente autonómico Eduardo Zaplana) y los oficialistas (el nuevo grupo dominante, liderado por el presidente Camps) estaba en su punto álgido y dejaba entrever, solo entrever, la pugna entre dos modelos sociopolíticos distintos; entre dos perspectivas de futuro para la Comunidad Valenciana. Una, la continuidad pura y simple de un crecimiento basado en la explotación intensiva de los cuatro grandes recursos del litoral levantino (el turismo, el negocio inmobiliario, la agricultura de regadío y la industria manufacturera más o menos sumergida); la otra, el avance hacia una mayor diversificación, habida cuenta de que estas cuatro fuentes de riqueza están mostrando con bastante claridad cuáles son sus límites.
El turismo no puede crecer hasta el infinito y tiende a exigir mayores estándares de calidad. La construcción intensiva en la costa conlleva la amenaza del colapso urbanístico. Desestimado el trasvase del Ebro, la perspectiva de inundar la costa valenciana de campos de golf obviamente mengua. Y China no deja conciliar el sueño a constructores de juguetes y zapatos, que ya sueñan con deslocalizar en Marruecos y en otros países de mano de obra barata. Pese a esos nubarrones, la economía en Valencia se halla todavía en una fase de aceleración, enfatizada por la próxima celebración de la Copa América de Vela en la capital de la comunidad, cuyos beneficios serán equivalentes a los de unos Juegos Olímpicos.
González Pons es un hombre que habla muy rápido. Es listo y le gusta impresionar. Es muy valenciano. Me explicó la diplomacia secreta que tejieron Zaplana y Pujol, cuando ambos eran presidentes. El hombre puente entre ambos era el exconseller catalán Joan Rigol y los encuentros se celebraban, con gran discreción, en Madrid para no entorpecer los discursos maximalistas de ambas partes: el anticatalanismo feroz de los populares y la evangelización catalanista en tierras paganas, bien subvencionada —muy bien subvencionada— desde Barcelona, pero con muy magros resultados políticos. Un cuadro más que sorprendente: ¡Madrid, vértice de los Països Catalans!
También me contó con vehemencia y gran lujo de detalles la campaña que el Gobierno valenciano iba a poner en marcha para reivindicar el trasvase del Ebro y responsabilizar de la escasez del agua al egoísmo del tripartito catalán: «¡Un tubo así de grande y una triste gota que cae». Llegados a este punto, le pregunté si no creía que el anticatalanismo ha llegado ya a un grado de saturación, puesto que desde el propio empresariado valenciano comienzan a alzarse voces que reclaman un mejor entendimiento con Barcelona. Dos fueron las respuestas de González Pons, ambas de un realismo bañado en agua de Valencia: «Tenemos el problema de la extrema derecha, que es muy anticatalana; es un hecho que el PP no puede soslayar y que no se agotará hasta que haya pasado una generación». Y añadió: «Evidentemente hemos de intentar tener buenas relaciones con Cataluña, pero no vamos a permitir que Pasqual Maragall organice la eurorregión mediterránea como un vasto dominio de Barcelona».
Fue una conversación interesante, con un final que me dejó algo perplejo. El conseller había aprovechado su estancia en Madrid para localizar un negocio de derribos muy recomendado por sus materiales antiguos. Acababa de comprar unas piezas de cerámica blancas para una casa de campo recién adquirida en el Maestrazgo. Lo explicaba con una jovialidad y un brillo en la mirada no muy frecuentes en la Cataluña medio jansenista y luterana, donde el disfrute de los bienes suele hacerse —al menos en público— con cierta contención.
«Tengo un amigo —remató González Pons entre risas— que está convencido de que vivimos en una época que se parece mucho al siglo IV; un tiempo de gran confusión en el que los patricios abandonaron las ciudades para ir a vivir al campo».
Desde aquel día procuro dedicar algunos ratos libres a documentarme sobre el siglo IV.