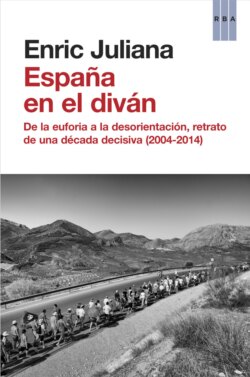Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеEL SIMULACRO DE LAS DOS ESPAÑAS
Podríamos empezar con una anécdota, una anécdota relativamente reciente. Podríamos comenzar con la Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia encargándole el cartel de la Setmana del Cava de 2005 a Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora española de prestigio y esposa de Pedro José Ramírez, director del diario El Mundo, el periódico español que más interés ha mostrado por informar a sus lectores sobre las campañas de boicot a los productos catalanes a propósito del proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Un interés estrictamente periodístico, por supuesto, que un domingo de octubre se tradujo en la publicación de una página entera con los nombres de todas las empresas catalanas mencionadas en los sitios de Internet promotores del boicot; sitios a su vez anónimos gracias a esa milagrosa cualidad de la Red que permite dar visibilidad a todo tipo de ideas y comportamientos sin perjuicio alguno para la identidad real de sus promotores. Como las octavillas de antaño. Como los pasquines que en la época renacentista los ciudadanos romanos disconformes con la autoridad pontificia colocaban de noche a los pies de Pasquino, un busto helénico ubicado en una de las callejuelas cercanas a la plaza Navona.
Podríamos comenzar con más anécdotas. La de Esperanza Aguirre Gil de Biedma y Pasqual Maragall i Mira juntos y sonrientes, casi cogidos de la mano, la noche del 7 de noviembre de 2005, día de estreno de Cuatro, en aquel momento el más joven canal de televisión analógica en España. Bajo la batuta del periodista Iñaki Gabilondo, Maragall y Aguirre confesaron su amistad ante las cámaras —una amistad que va más allá de la estricta cordialidad política—, mientras sus respectivos partidos se tiraban España por la cabeza en la sede del Senado. Sonrientes, intentando quitar hierro a la trifulca territorial, ambos daban la imagen del político próximo, simpático y responsable: tranquilos, que en el fondo no pasa nada. Tranquilos, que todo lo que estáis viendo y oyendo estos días no es otra cosa que un simulacro.
En tiempos complejos y atribulados, la anécdota, la pequeña historia, siempre se revaloriza: informa a la vez que entretiene. Gracias a estas dos anécdotas, el libro que el lector tiene entre las manos no ha comenzado con Karl Marx. No debería ser pecado arrancar un texto con una cita marxista, pero a estas alturas del siglo incluso podría resultar algo pedante. Es inevitable acudir a él si queremos hablar de la historia como simulacro. Dice Marx en el primer capítulo de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos». El filósofo de Tréveris había estudiado a fondo a Hegel, tan a fondo que quiso enmendarlo con ironía (aunque Marx prefería el sarcasmo): «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa».
¿Estamos, pues, ante la reencarnación de las dos Españas como farsa?
No es fácil dibujar con trazo claro una panorámica del momento español. Y todavía es más difícil hacerlo sin recurrir a ese viejo y siniestro tópico. Estamos hablando de dibujar pacientemente una panorámica, no de fotografiar un instante o de obtener una de esas secuencias rápidas que las cámaras digitales capturan con gran diligencia con solo pulsar un botón.
La España en Polaroid muestra una realidad aparentemente enloquecida. El brillo de los colores, seguramente demasiado saturados, es reflejo de una economía estadísticamente boyante que desde hace doce años no conoce retroceso y es motivo de admiración en la Unión Europea. El fondo es vivaz, pero todos los objetos, personas e instituciones aparecen con el contorno difuminado por el exceso de movimiento. Más que bullicio se aprecia un ambiente de gran excitación, que en algunas instantáneas apunta a la histeria. Aquí, el presidente de una empresa eléctrica blande la Constitución para defender en nombre de la patria su bien remunerado puesto. Allá, el dirigente de un pequeño partido con una posición momentáneamente privilegiada en el Parlamento —gracias a la misma Constitución que el empresario invoca en vano— se ha subido a un taburete y amenaza con poner patas arriba un entramado estatal que tiene más de quinientos años de historia. En esta otra instantánea, un académico de la Lengua, prócer del segundo idioma más hablado del mundo después del inglés, aparece sudoroso y sofocado ante la posibilidad de que el catalán, ese primo hermano que sobrevive a duras penas en el noreste peninsular, obtenga un certificado europeo. En aquella otra, el presidente de una región pobre que ha conquistado la dignidad gracias a la solidaridad de los españoles medianamente ricos —y también gracias a la interesada generosidad de los alemanes— escupe a quienes le han ayudado. En esa otra, representantes políticos de quienes han ayudado a la región pobre a ser menos pobre descubren el rendimiento electoral de decir basta, ya hemos pagado bastante; en un ángulo de la misma Polaroid algunos de los que hablan de expolio, que es una manera fina de decir robo, son los mismos que hace tres años aseguraban haber pactado «con Madrid» el mejor sistema de financiación de la historia.
Hay más. En aquella otra aparece el presidente del Gobierno vestido de arcángel amonestando a su antecesor, disfrazado de Lucifer; por el encuadre se diría que ha sido tomada en una fiesta escolar. Hay un montón de Polaroids. Y es curioso que en todas ellas aparezcan periodistas, pero más curioso aún es que ninguno de ellos haya sido sorprendido tomando notas, cosa que sería su obligación, sino conspirando, como si les aburriese el viejo oficio de narrar. Son interesantes las fotografías instantáneas. Vivaces y contrastadas, ofrecen mucha información. Pero puestas una al lado de la otra no acaban de ofrecer un panorama coherente.
Toda panorámica exige un ángulo de observación estable. Y el primer problema español es que ese punto nunca acaba de estar bien fijado: se mueve constantemente y es objeto de agotadora discusión. Los franceses, por ejemplo, observan su país desde lo alto de la torre Eiffel y nadie, hasta la fecha, ha puesto en cuestión que París sea el único gran mirador posible. Los británicos tienen Londres como indiscutible punto de mira y están afrontando con gran sentido práctico la reclamación de los escoceses, desde hace siglos no muy conformes con la exclusividad del punto de vista inglés. Alemania ha recuperado Berlín como centro, pero con todas las cautelas que le imponen la historia y los amortiguadores de la Constitución federal. Portugal se mira desde Lisboa y se pregunta, cada vez con mayor angustia, qué hace tan sola frente al inmenso Atlántico. Y la enrevesada Italia es un sistema de ciudades más que de regiones, en el que las rivalidades locales, siempre atemperadas por la Iglesia católica, apostólica y romana, conforman la verdadera identidad nacional; los unos no pueden vivir sin los otros.
Visto el mosaico europeo, sería fácil concluir que el renovado enfrentamiento entre las dos Españas, la de derechas y la de izquierdas, la católica a ultranza y la laicista, la unitaria y la federal, la centralista y la soberanista, la conservadora y la libertaria, la liberal y la socializante, la pronorteamericana y la más europeísta..., está alimentando a toda máquina un conflicto irresoluble. De nuevo, como en los años treinta, los dos bandos se temen hasta traspasar la frontera del odio y sueñan despiertos con la derrota irreversible del adversario. La síntesis parece imposible. ¡Ay del pingüino que ose observar el campo de batalla desde los dos ángulos a la vez! Ninguna de las dos Españas podrá helarle el corazón, puesto que el pingüino es un animal habituado a la intemperie, pero se le puede caer el pelo. Por el estrés, claro está.
No hay mínimo común denominador, pero tampoco parece previsible una victoria definitiva de uno de los dos bandos ni en el plano electoral, ni en el ideológico, ni siquiera en el mediático, el último gran polígono de tiro que ha construido la modernidad. Quizá sea este el verdadero misterio de la identidad nacional española: ser español consiste en estar severamente enfrentado a los del otro bando.
Las dos Españas despiertan todas las mañanas a millones de oyentes. El pasado curso se puso de moda en Madrid, entre gentes más bien proclives a la izquierda, afeitarse o desayunar con la COPE, la combativa emisora episcopal. «Así me pongo las pilas», decían entre risas. Además de explicar, en parte, muy en parte, el aumento de audiencia que registró la cadena, la anécdota aporta una pista interesante para proseguir con nuestro relato y con la sospecha de que la actual recreación del viejo drama hispánico tiene una notable dosis de simulacro. Y de negocio, también. Es una dramatización que siendo falsa, no acaba de ser del todo incierta.
Las dos Españas no solo presiden las mañanas, sino que acompañan a centenares de miles de personas a lo largo de toda la jornada. Cuando acuden al quiosco a comprar la prensa o cuando capturan chismes y opiniones cada vez más inflamadas, a través de Internet. Las portadas de la mayoría de los diarios conforman un mosaico singular. Negro sobre blanco y con buenas fotos en color, cada día se publican relatos diametralmente opuestos sobre una misma realidad. Sin apenas puntos en común, sin un marco mental que parezca capaz de integrarlos. De manera que un marciano recién aterrizado en el paseo de la Castellana o un lector de provincias poco entrenado en la gimnasia de la crispación, podrían llegar a dudar de la propia existencia de España. Quizá sea ese otro rasgo definitorio de la moderna identidad nacional española: una pelea constante con la propia noción de realidad.
Esa sensación, sin embargo, se relaja cuando el pingüino se distancia de Madrid y se ubica en alguno de los puntos de observación de la denominada periferia: Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña o Bilbao, por citar las otras cinco ciudades más pobladas. Observado desde estas atalayas, el panorama es inicialmente distinto, como más sereno; pero no nos hagamos ilusiones, pronto una bruma entorpecerá la visión. Una bruma y un lamento. Barcelona se siente esquilmada y maltratada por la pujante y poderosa Madrit. Valencia acusa a Barcelona de negarle el agua. Sevilla teme que el próximo final de las subvenciones europeas coloque de nuevo a Andalucía en la pendiente y se aferra suspicaz a la bandera de la solidaridad. A Coruña, más escéptica, comparte rivalidad con las otras seis ciudades gallegas (Ferrol, Santiago, Vigo, Lugo, Ourense y Pontevedra) y el hondo sentimiento de que los gallegos también tienen derecho al orgullo. Y en Bilbao quieren vivir en paz, quieren seguir mandando en su casa, no entregar ni un céntimo a la caja común —en eso consiste el fuero— y conservar los puestos laboriosamente conquistados en Madrid desde que los vizcaínos comenzaron a ocupar cargos en la corte de Felipe II.
Esto es lo que hay, pero sería un grave error confundir la actual fibrilación (en medicina, contracción incontrolada de las fibras del músculo cardíaco) con la España de los años treinta, la que consagró el mito fratricida. Aquellas dos Españas que helaban el corazón surgían de muy abajo, tenían hondas raíces. Eran hijas de la decadencia del imperio y de un siglo XIX desgraciado e incapaz de vertebrar un Estado moderno que hoy existe y funciona bastante mejor de lo que todos tendemos a creer, sumidos como estamos en la cultura de la queja. Aquellas dos Españas estaban en la plaza mayor de cada pueblo, en cada fábrica y en cada campo. Olían a miseria, a resentimiento y a Edad Media.
¿Estamos entonces ante una mascarada, ante una inflamación de la opinión provocada por los partidos políticos y los medios de comunicación, necesitados ambos de la figura del antagonista para afianzar su personalidad? Aunque la respuesta positiva a ambas preguntas conlleva el riesgo de abonar la repulsiva idea de que la política y su fiel acompañante, el periodismo, pueden llegar a ser enemigos del pueblo, hay datos más que suficientes para creer que el revival de la España cainita es un vulgar simulacro. El mito de las dos Españas está siendo reciclado para dar forma al necesario antagonismo entre los dos polos —derecha e izquierda— que todavía hoy siguen siendo imprescindibles para articular la democracia en Occidente. No hay democracia dinámica sin derecha e izquierda, llámense socialistas y liberales, socialdemócratas y democristianos, liberales y conservadores, o demócratas y republicanos.
Aparentemente la lucha es a muerte, pero ninguno de los dos polos se atreve a colocar en primer plano los dilemas a los que deberá enfrentarse la sociedad española en muy pocos años, como el déficit estructural de la sanidad pública o la insuficiencia del actual modelo educativo para satisfacer las exigencias de la nueva división internacional del trabajo. Los mitos del pasado, que tanto estimuló José María Aznar con su personalidad obsesiva, han regresado con un manto paródico, a modo de placebo. Así, la izquierda se esfuerza en demostrar que la derecha sigue siendo tan retrógrada como en tiempos del cardenal Segura y la derecha revive con fruición los fantasmas de 1934: el pacto del PSOE con Esquerra, la fatídica pareja de insurrectos y separatistas; la alianza de los infieles.
Es mucho más cómodo, e intelectualmente más fácil, juguetear con las emociones que nos ha legado el pasado —aun a riesgo de que alguna chispa acabe provocando un desastroso incendio— que adelantarnos a los quebraderos de cabeza del futuro que viene. No hay coraje para comenzar a explicar a los ciudadanos que se acerca el día en que habrá que pagar cierta cantidad para ir al médico o cierto porcentaje de las operaciones quirúrgicas, si se quiere seguir disfrutando de un servicio sanitario público de calidad. Tampoco lo hay para plantear una reorganización a fondo del gasto de las administraciones en beneficio de la enseñanza pública. ¿Es eficiente un país cuyo sector público se esfuerza en cubrir el déficit de diez u once televisiones públicas y apenas puede incrementar el número de ordenadores por aula?
La política, no lo olvidemos, vive al día. La política, como a menudo recuerdan los italianos, embebidos de Maquiavelo, es el arte de saltar de una coyuntura a otra, siempre en busca de vientos más favorables. Correspondería a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación subrayar los retos de fondo y sacudir a la política de su imprescindible tendencia al regate corto.
Eso hoy no ocurre en España. Quizá porque la conjunción de intereses entre la política y los medios de comunicación ha devenido demasiado intensa. La promiscuidad entre política y periodismo ha alcanzado registros nunca vistos, en Madrid y fuera de Madrid. Aparentemente, muy aparentemente, ello beneficiaría al periodismo por haberse apoderado de un nuevo espacio de poder: el dictado de la agenda diaria. La agenda diaria, sí; pero no del planning mensual, trimestral y anual. En una danza ritual que se repite cada mañana, las portadas de los diarios y las tertulias de radio parecen ser más decisivas que los comités directivos de los partidos y que el propio Consejo de Ministros.
Potenciado por Internet, el periodismo de intoxicación parece el amo en un cuadro extraño y en ocasiones delirante. Pero quien va a pagar más cara la desvergonzada promiscuidad con la política será el periodismo. Cada vez son más los ciudadanos que desconfían de la industria de la información. Comienza a parecer demasiado obvio el interés de algunos por el mantenimiento de un clima artificial de sobreexcitación. Teorizar sobre un fenómeno que ha roto los límites de la evidencia no tiene ningún sentido. Solo cabe sentarse y esperar tranquilamente a que el cadáver del periodismo populista pase ante el campamento de la clase media reflexiva. Habrá una reacción a favor del periodismo cívico. La habrá.
El simulacro de las dos Españas es también una manera de chapotear en la modernidad líquida, esa brillante metáfora de nuestros tiempos acuñada por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, un hombre sabio y anciano. Una época, la nuestra, en la que ya no se esperan Grandes Soluciones para los Grandes Problemas. Un tiempo propicio para la búsqueda de viejos asideros en el almacén de la historia. Una época óptima para el reciclaje del pasado.
La fantasmal reaparición de las dos Españas como catalizador de las tensiones colectivas sería así la peculiar respuesta hispánica a la actual fase de estancamiento y retroceso del ideal europeo, de reestructuración de la división internacional del trabajo y de inseguridad colectiva. Francia busca desesperadamente retener la grandeur que se le escapa de las manos. Alemania, como quedó demostrado en las elecciones de septiembre de 2005, intenta mantener como sea el escudo de protección social que en los años cincuenta le ayudó a salir de la pesadilla. Gran Bretaña, la última en ser golpeada por el terrorismo, se aferra al sentido práctico, del que Tony Blair se ha erigido en indiscutible campeón. Los escandinavos desentierran antiguos y fríos recelos. Italia oscila entre el populismo y el incierto deseo de llevar a cabo un nuevo Risorgimento... ¿Y España? España recrea aquel cuadro de Goya a orillas del Manzanares: hundidos hasta las rodillas, dos hombres se muelen a palos.
Un grito, un rugido, parece surgir hoy de las entrañas de Europa: ¡Adentro! Adentro como el caracol cuando advierte el peligro. Así, el primer ministro francés Dominique de Villepin, que se estrenó en el cargo reeditando un viejo libro sobre Napoleón, proclamó el deber del Estado de velar por la propiedad francesa de las grandes firmas industriales, nada más conocerse que Danone podía ser adquirida por una multinacional norteamericana. Y en Roma se desvelaban las conversaciones telefónicas del gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, católico de misa diaria, en impúdica alianza con empresarios y banqueros para reforzar el catenaccio e impedir que los españoles del Banco Bilbao Vizcaya comprasen la Banca Nazionale del Lavoro, auténtico mausoleo de las finanzas opacas. Italia para los italianos. ¡Adentro!
En Alemania, parcialmente inmunizada del virus nacionalista, una escisión izquierdista del SPD hace acto de presencia en el mercado electoral con un discurso frontalmente anticapitalista y con sombras de chauvinismo en la reivindicación de un mayor papel protector del Estado. Perdida la inocencia multicultural, Holanda también se repliega, apuntillando sin piedad el proyecto de Constitución europea. ¡Adentro!
Aparentemente, solo Londres mantiene la compostura, pero la integración de Gran Bretaña en el euro ha desaparecido del campo de las posibilidades. También aparentemente, entre invocaciones a la pluralidad interna y a una azucarada «alianza de civilizaciones», la España del socialista José Luis Rodríguez Zapatero parecería distanciarse del repliegue. ¿Seguro? Difícilmente puede refugiarse España en el cascarón de un unitarismo nacional que nunca acabó de funcionar, ni siquiera en los tiempos que podía haber alcanzado su máximo prestigio y esplendor. No es un búnker muy cómodo que digamos. En España también se grita ¡adentro!, pero cada uno para su casa. También a la hora de situarse a la defensiva, España se manifiesta plural, ¡no uno, sino diecisiete cascarones!
Un interesante diagnóstico del momento español lo escribió poco antes de las elecciones legislativas de marzo de 2004 el periodista Jesús Cacho. Es uno de los hombres bien informados de Madrid. Cacho conoce bien los entresijos del poder económico en España; tan bien que flanqueó durante un tiempo el intento del banquero Mario Conde de convertirse en el Silvio Berlusconi español, en la decisiva fase previa a la privatización de las grandes empresas públicas españolas. Conde y sus amigos sabían que la salida al mercado de los antiguos monopolios del Estado iba a suponer el primer gran cambio de escala después de la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y, por consiguiente, una auténtica revolución en las relaciones de poder. No es nada extraño que fuese en aquella época cuando empezó a hablarse de la segunda transición.
La confluencia de otros dos factores propiciaba un horizonte verdaderamente dionisíaco para gentes con ambición y voluntad de poder como Conde. La incipiente debilidad del Gobierno del PSOE, desestabilizado por el escándalo de los GAL y el despliegue de la televisión privada en España. La definitiva pérdida del monopolio de Televisión Española (roto por primera vez en 1983 con la puesta en marcha de TV3 en Cataluña) dejaba abierta la posibilidad de que un conglomerado financiero-mediático intentase el asalto al poder. Si Berlusconi, un aventurero que había ganado su primer sueldo como cantante de cruceros, lo había logrado en Italia, el ambicioso abogado de Tuy y sus amigos no querían ser menos. Conde lo intentó, fracasó y acabó en la cárcel. Y Cacho, que supo apartarse a tiempo del héroe caído, dejó escrito un best seller, Asalto al poder, cuya lectura sigue siendo de gran utilidad para comprender algunas cosas importantes de la España de hoy.
La tesis de Cacho era la siguiente: En España se va a iniciar muy pronto una nueva y colosal batalla por el poder, con el foco puesto en una etapa en que la economía tendrá un crecimiento menos dinámico, ya que disminuirán los subsidios europeos. En esa batalla se va a dilucidar quiénes mandarán en una España próspera, pero algo menos rica. A fecha de hoy, los fondos europeos se siguen cobrando, la economía todavía sigue creciendo a un ritmo superior al 3 % anual, pero es evidente que la lucha ya ha comenzado.
El Partido Popular, que habló catalán en la intimidad cuando José María Aznar necesitaba los votos de Jordi Pujol, acusa ahora al PSOE de someter a España a la centrifugadora catalana. El PSOE, que en tiempos de Joaquín Almunia criticaba a Aznar de ser demasiado generoso con los nacionalistas catalanes, hoy parece medio dispuesto a admitir que Cataluña se defina como nación en su nuevo Estatuto. Convergència i Unió, que para apaciguar al PP dio sus votos para el trasvase del Ebro —proyecto decisivo para modificar la articulación territorial en favor del eje Madrid-Valencia, dejando a Barcelona en segundo plano— ha estado navegando durante dos años bajo la bandera del nacionalismo maximalista, quizá porque no le quedaba otra opción. Esquerra Republicana, independentista por las mañanas, visita la Moncloa por las tardes... con el recelo de que CiU haya estado allí a la hora de los postres.
Un cierto perfume tragicómico sí que flota en el ambiente. Son tiempos de reciclaje, en los que lo viejo vuelve para decir cosas nuevas. Una época para sentirnos pingüinos: perplejos y extraños ante tanto simulacro. Perplejos pero apasionados por conocer el signo de los tiempos. Apasionados pero también temerosos de que alguna metáfora la acabe cargando el diablo. De que salte una chispa mala.
Acabemos como hemos comenzado. Con Marx: «La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir». La incertidumbre del siglo XXI probablemente también necesita poesía y la busca en todas direcciones. En el pasado y, cada vez con mayor dificultad, en el porvenir.