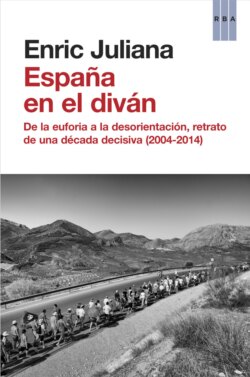Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLA NOCHE QUE GONZÁLEZ HIZO VUDÚ A MARAGALL
Los grandes hoteles de Madrid suelen tener un aire más solemne que los de Barcelona, cuyo punto fuerte —débil, en algunos casos— suele ser el diseño arquitectónico. Los hoteles de Barcelona han pasado por el filtro del 92, un tamiz del que ha salido una ciudad tan obsesionada por el deseo de estar al día que comienza a padecer brotes neuróticos. Barcelona está espléndida, pero se encuentra mal. Padece angustia. Su última obsesión es la limpieza: se ve a sí misma sucia y desarreglada. No soporta el desorden de los nuevos tiempos y la molicie de muchos de sus hijos, entregados a una adolescencia perpetua. Barcelona tardará tiempo en poder contemplarse a sí misma de una manera serena.
El hotel Villa Magna del paseo de la Castellana viste los oropeles capitalinos. Es un hotel lujoso. El 18 de marzo de 2005 la Fundación Femando Abril Martorell entregaba en uno de sus salones el Premio de la Concordia a Jordi Pujol, con discurso de presentación a cargo de Felipe González. El Premio a la Concordia es uno de los gestos que mantiene en vida el idealizado recuerdo de la Unión de Centro Democrático, con el propósito de mantener tersas unas mínimas complicidades políticas en un momento débil del ciclo de la memoria. Es también un homenaje a Fernando Abril Martorell, el gran copiloto de Adolfo Suárez, un valenciano hábil y decisivo en el proceso constituyente.
Pujol había llegado a Madrid todavía inquieto y disgustado por la escena vivida semanas atrás en el Parlament de Catalunya a propósito del hundimiento de un túnel del metro en el barrio barcelonés del Carmel. En la sesión extraordinaria que debatió este asunto, Pasqual Maragall, a su vez muy irritado por la agresividad de la oposición convergente que le recriminaba haber hundido a un barrio obrero en la miseria, abrió la caja de los truenos al acusar a los anteriores gobiernos de CiU de cobrar sistemáticamente una comisión del 3 % a los adjudicatarios de obras públicas. «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama tres por ciento», les espetó en el momento más tenso de la discusión. Era una acusación grave, que el presidente de la Generalitat había retirado enseguida, después de ser amenazado por el líder de la oposición, Artur Mas, de abandonar la ponencia de la reforma del Estatuto de autonomía. Lo cual encrespó todavía más los ánimos.
La prensa de Madrid acusó de inmediato a los políticos catalanes de taparse las vergüenzas a cambio de poder arañar más competencias y dinero al Estado. Todos los viejos prejuicios sobre la clase política catalana volvían a estar en circulación: peseteros, egoístas y corruptos bajo una capa de suficiencia y complejo de superioridad moral. Simplemente frívolos, enmendaban los más lúcidos. Zarandeado por la tormenta que él mismo había desatado, Maragall intentaba frenar el torbellino de la peor manera posible, alimentándolo con declaraciones desconcertantes a la prensa, como la de comparar el Gobierno de la Generalitat con «una mujer maltratada» [sic].
Pese a su notable inteligencia, Maragall es un hombre que encaja mal las críticas. Aquellos días parecía confirmarse la fábula del plato de cerezas, una pequeña historia que su padre, el filósofo Jordi Maragall, había contado en una ocasión en una entrevista periodística. En el curso de una comida familiar uno de los hermanos Maragall puso la mano en el plato de cerezas de Pasqual y le quitó un puñado de ellas; ofendido, su reacción fulgurante consistió en estrellar el plato contra el suelo. Cincuenta años después, el presidente de la Generalitat había arrojado al suelo su autoridad institucional —la «autoritas», sin la cual es imposible gobernar una situación tan compleja como la catalana— al no soportar la deliberada embestida del jefe de la oposición. Tan estudiada, tan evidente y tan furiosa que bastaba con dejarla pasar para que se estrellase contra el burladero. Bastaba con haber leído una sola vez a Maquiavelo. Pero no es seguro que entre las muchas lecturas del presidente de la Generalitat figure El Príncipe. Él mismo ha reconocido que no es hombre de intensas y continuas lecturas. No lee en exceso; recibe constante información de quienes leen. Con o sin Maquiavelo, Maragall aquel día arrojó al suelo la capacidad de moderación, la función patriarcal —«pairal», se dice en Cataluña— inherente a la presidencia de la Generalitat. Todavía hoy no está del todo recompuesta. Aquel día comenzó a escribir el final de su carrera política.
Aquel día, en Madrid, Pujol temía ver abollada su respetabilidad justo en el momento en que su figura comenzaba a atravesar el umbral de la historia: el cobro de comisiones ilegales es un delito. Traía el discurso preparado desde Barcelona, con algunas expresiones muy duras. «A veces hay gente que enloquece», decía uno de los párrafos en clara alusión a Maragall. Era una pulla envenenada, cruel incluso. Desde hace años el actual presidente de la Generalitat está siendo sometido en Cataluña, y fuera de ella, a una persistente campaña de desprestigio consistente en divulgar el falso rumor de que es un alcohólico, una persona con verdaderos problemas de equilibrio psicológico. En la última campaña electoral catalana, Mas le acusó en una ocasión de padecer delírium, trémens; la prensa captó el detalle y al día siguiente tuvo que retractarse. Menos sutil, «La linterna», el programa nocturno de la COPE que dirige el periodista César Vidal, parodió a Maragall como si estuviese literalmente borracho.
Pero con lo que aquella noche no contaba Pujol era que la crítica más fuerte a Maragall fuese pronunciada por Felipe González. Pese a que su partido ha logrado regresar al Gobierno bastante antes de lo previsto, el expresidente sigue envuelto por una nube sulfurosa. Da la impresión de que González mantiene una sorda e inextinguible tensión mental con el mundo y con el espectro de José María Aznar, al que detesta y considera un auténtico majadero. Seguramente se siente maltratado por la historia, dolencia bastante común entre los hombres que han permanecido largos periodos de tiempo en el poder.
González tiene el don de la palabra. Todavía hoy es el político español que mejor habla, y tardará años en llegar quien le supere. Cuando sus palabras disparan dardos envenenados, hay que estar allí porque es un espectáculo. Nada más levantarse de la silla ya se vio que la noche iba a ser elocuente. Antes de disparar, González achina los ojos y suele mirar de reojo. Luego se oye el ruido sordo de la cerbatana. «Al hablar de Jordi Pujol no podemos sino expresar añoranza, ¿me entiendes bien, Jordi?, he dicho añoranza», empezó diciendo González con un tono de voz que sin dejar de ser coloquial delataba una profunda irritación con la situación creada en Cataluña. El ministro de Economía Pedro Solbes asistía impasible a la escena como Peter Ustinov en el papel de senador en una película de romanos. Santiago Carrillo, que el día anterior había sido homenajeado por su noventa aniversario (con la asistencia de Pujol, manifiestamente dispuesto a recibir aquellos días el apoyo de la izquierda española), escuchaba hierático, con ese aire tan suyo, a medio camino entre el casticismo y el Politburó del Soviet Supremo. Quizá meditaba sobre la de vueltas que llega a dar la vida: la vieja guardia de la transición, la memoria del difunto Abril Martorell, él mismo, Pujol, González..., González dándole estopa a los nuevos.
Y González prosiguió: «Algo tan serio como Cataluña no se inventa. Cataluña ya está inventada y cuando quiere construirse algo sólido debe hacerse respetando los cimientos». ¿Te enteras, Maragall?, le faltó decir. Pujol escuchaba algo azorado y su esposa, Marta Ferrusola, asentía con la cabeza. Aquello más que un premio a la concordia parecía una ceremonia de vudú.
Los periodistas tomábamos notas a toda velocidad, pensando en cómo llegar a tiempo para incluir las palabras de González en la segunda edición; íbamos a toda pastilla, pero no pude evitar que mi memoria empezase a trabajar por su cuenta. Recordaba una escena muy intensa vivida en 1984. Treinta de mayo en la plaza Sant Jaume de Barcelona.
«El govern, el govern central ha fet una jugada indigna! D’ara en endavant, d’ètica i de moral en parlarem nosaltres, no ells» («¡El gobierno, el gobierno central ha hecho una jugada indigna! De ahora en adelante, de ética y de moral hablaremos nosotros, no ellos»), clamaba Pujol desde el balcón del Palau de la Generalitat frente a una multitud enardecida que llenaba la plaza, protestando por la querella que el Ministerio Fiscal acababa de presentar contra los antiguos gestores de Banca Catalana. La lista de querellados estaba encabezada por Jordi Pujol, el hombre que aquella tarde había tomado posesión de la presidencia de la Generalitat tras haber ganado las elecciones autonómicas por segunda vez consecutiva, alcanzando la mayoría absoluta.
Antes de acudir a la plaza Sant Jaume, miles de nacionalistas se habían congregado ante la sede del Parlament portando carteles en los que se comparaba a Felipe González con Felipe V, el Borbón que en 1714 asedió y derrotó a Barcelona, alineada con los Austrias en la guerra de Sucesión. Aquella noche, Pujol acabó de cimentar las bases de su duradera hegemonía política en Cataluña, ya que ante los ojos de buena parte del catalanismo estaba siendo objeto de una represalia política de los socialistas, de los socialistas de Madrid y de los socialistas de Barcelona. La opinión pública estaba dividida en dos bandos: los que creían que Pujol había utilizado Banca Catalana para apoyar la resistencia cívica y cultural del catalanismo a la dictadura, y aquellos que creían que el president, al igual que cualquier otro ciudadano, debía ser juzgado si se hallaban indicios de delito en la gestión de un banco privado. El PSC de Raimon Obiols, Narcís Serra y Pasqual Maragall tardaría casi veinte años en poder traspasar el círculo de tiza que aquella noche se trazó alrededor de los socialistas, marcándoles como fuerza hostil a la nación catalana.
Y ahora, veintiún años después, Felipe González, el hombre que había sido acusado, unas veces veladamente, otras de manera más explícita, de haber querido meter a Pujol en la cárcel, asumía abiertamente su defensa. Ahora reivindicaba a su antiguo adversario y trataba de veleidoso a Maragall, el dirigente socialista que había logrado romper el círculo de tiza, con una difícil e imprevisible alianza con Esquerra Republicana. Aquella noche en Madrid acabé de entender aquella frase, creo que de Balzac, que dice que la política es una conspiración permanente.
Felipe González tenía al menos tres motivos para lanzar una crítica tan ácida a Maragall. En primer lugar, la solidaridad entre los veteranos estadistas. Cuando abandonan la política activa, los grandes líderes que se han combatido, tienden a reconocerse mutuamente los méritos. Es un rasgo de humanidad. En segundo lugar, el compadecimiento. González ha experimentado en propia carne las acusaciones de corrupción. Sabe lo que es una cacería y ha llegado a la férrea conclusión de que los climas de sospecha permanente erosionan el sistema democrático y que esa erosión siempre acaba perjudicando más a la izquierda que a la derecha. La izquierda siempre está más necesitada del entusiasmo popular, que flaquea cuando el sistema pierde credibilidad. Y en tercer lugar, Maragall no es santo de su devoción. Nunca lo ha sido, aunque le respeta después de haber soportado su tenacidad durante el periodo de gestación de los Juegos Olímpicos de 1992. González fue quien le bautizó como «la gota malaya» por su persistencia en el proyecto —finalmente conseguido— de que la alcaldía de Barcelona liderase la organización de los Juegos. No iba desencaminado Maragall: el indiscutible éxito de los Juegos le consagró como la gran alternativa a Pujol. González seguramente nada tiene en contra del acento catalanista del actual presidente de la Generalitat, pero recela abiertamente de sus tesis en favor de una revisión a fondo de los mecanismos de redistribución territorial de la riqueza en España. Lo fácil sería decir que González piensa ante todo en los intereses de Andalucía, en los intereses de la España meridional, de la que proviene y a la que en buena medida pertenece.
Pero González va bastante más allá de la simple defensa del Sur. Seguramente teme que el debate que promueve Maragall (que no es otro que el de objetivar la contribución fiscal de Cataluña para así demostrar que es necesaria una revisión al alza de los fondos que ahora recibe) es susceptible de abrir no ya la caja común, sino la de los truenos, en un momento en que España está a punto de ver disminuidos los fondos de cohesión de la Unión Europea. La imagen de una España meridional que ve recortados sus ingresos presupuestarios —primero por Bruselas y después por la presión de los catalanistas sobre el Gobierno socialista— es un fantasma que persigue a amplios sectores del PSOE desde el inicio de la legislatura. Porque son unos jacobinos, apostillaría de inmediato, un nacionalista catalán. Unos sí y otros no tanto, sería seguramente la respuesta más ceñida a la realidad.
El temor que anida en el PSOE es que en los próximos años, que no serán nada fáciles en el plano europeo, pueda romperse el paradigma que presenta al socialismo como garante de una creciente igualdad entre los españoles y sus respectivos territorios. No es esta una bandera cualquiera. Es la bandera. En un país en el que desde hace doce años consecutivos la economía crece en términos estadísticos, la idea de igualación se ha consolidado como un componente esencial de la mentalidad colectiva, sobre todo en las regiones del centro-sur. La idea de igualdad es un elemento sustantivo de la actual identidad nacional española. Podría decirse que esa identidad —que la nueva intelectualidad de derechas, muy alimentada por antiguos izquierdistas, ve débil y acomplejada— prescinde de las grandes referencias históricas, ya que la dramática historia de España no puede abrazar a todos, y las sustituye por el mito de la igualación. En ausencia de grandes mitos históricos que puedan ser compartidos por todos, la identidad reposa mejor en el ideal de la igualdad, en el binomio «democracia igual a prosperidad». Si un día ese binomio se rompe, habrá serios motivos para preocuparse.
José Félix Tezanos, director de la revista Temas, canal de expresión del sector guerrista del PSOE, argumentaba ese temor en el número de mayo de 2005, exclusivamente dedicado a la reforma de los Estatutos de autonomía. La prosa de Tezanos es un poco espesa, pero se entiende: «Hay bastantes indicios de que se está formando una mezcla compleja de actitudes y situaciones en las que confluyen percepciones críticas, insatisfacciones contenidas, sentimientos de agravios, desconfianzas políticas, signos de impaciencia y confusiones interpretativas que, unidas a un eventual horizonte de incertidumbre económica y de insatisfacción por algunas regresiones sociales, pueden acabar conformando un cóctel de efectos políticos difíciles de anticipar en nuestro mapa electoral».
En el mismo número de Temas, Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias y de la Comisión de Política Constitucional del Congreso de los Diputados, recordaba que España es uno de los países más descentralizados del mundo, junto con Australia y Canadá, y añadía: «Se pretenden mecanismos de financiación que violan los principios de solidaridad interterritorial y de igualdad».
González quizá no sería tan taxativo como Guerra, pero sabe perfectamente que Pujol nunca planteó una revisión estructural de la redistribución de la riqueza en España, sino que apostó por reformas parciales del sistema de financiación, de acuerdo con su acreditado gradualismo. El propio Pujol lo ha admitido recientemente: «Reconozco que no supe concienciar a la sociedad catalana de la gravedad del déficit fiscal». Si un hombre que gobernó durante veinticuatro años, diez de ellos con mayoría absoluta, no pudo organizar una sola campaña sobre el «expolio» de Cataluña, es que no quiso organizarla. Él sabrá exactamente por qué.
De la misma manera que él también sabe por qué se opuso, casi hasta el último minuto, a que Convergència i Unió diese su voto favorable al proyecto de reforma del Estatut de Catalunya. No fue por el mero deseo de preservar su biografía, su lugar en la historia de Cataluña, como malignamente hacían correr en septiembre de 2005 los propagandistas del socialismo catalán. Es indudable que a Pujol le preocupa su lugar en la historia —como quedó claro en el acto del hotel Villa Magna—, pero el expresidente de la Generalitat sigue siendo un hombre políticamente activo.
Un hombre que conoce bien España y que, por lo tanto, es capaz de calibrar la fuerte repercusión emocional que la iniciativa catalana ha tenido en amplios sectores de la sociedad española. No debe extrañar que haya sido él mismo el primero en plantear que si el Estatut es aprobado, Cataluña deberá ofrecer a cambio una mayor implicación política y emocional en la política española: Cataluña deberá sentirse también española; a su manera, pero española.
Pujol también sabe que la aprobación del nuevo Estatut en las Cortes puede suponer el anclaje definitivo de Cataluña en España y el fin de la ambigüedad que tanto benefició a su partido. El nuevo Estatut pone fin —ahora sí— a su larga y sabia etapa. Si no se aprueba en las Cortes, el futuro de la política catalana es totalmente impredecible. Si por el contrario resulta aprobado, es probable que un día haya ministros de Convergència i Unió en el Gobierno español. ¿En la próxima legislatura?