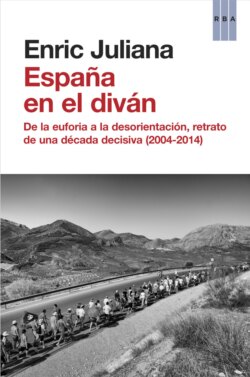Читать книгу España en el diván - Enric Juliana - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEL GRÁFICO DE MARIANO RAJOY
Transcurridos apenas unos meses de las elecciones legislativas de marzo de 2004, Mariano Rajoy adoptó la costumbre de mostrar un gráfico a quienes acudían a visitarle a su despacho de la calle Génova, en el séptimo piso de la sede central del Partido Popular. Planta que comparte con Ángel Acebes, instalado este en el despacho que perteneció a José María Aznar. Mascando un puro y con ese gesto tan habitual en él de mostrarse un poco de vuelta de todo, el líder de la oposición enseñaba al visitante una cartilla rectangular con dos líneas en diente de sierra. La línea azul correspondía a la intención de voto del PP a lo largo de los dos últimos años y la roja mostraba la evolución del PSOE en el mismo periodo de tiempo. La línea roja solo superaba claramente a la azul en dos casillas: la correspondiente a febrero de 2003 —cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak— y la de marzo de 2004. Rajoy enseñaba la cartilla y no hacía grandes comentarios, como si invitase al interlocutor a sacar sus propias conclusiones. «Las cosas nos iban razonablemente bien, pero...», venía a decir, como un veterano administrador que muestra la evolución de los asientos en un libro del Registro de la Propiedad.
El gráfico mostraba con bastante claridad cómo el PP estaba en perfectas condiciones de consolidarse como la nueva «mayoría natural» de un país sociológicamente escorado hacia el centro izquierda. No es ningún secreto estadístico que España tiene el corazón ligeramente a la izquierda. Cada país es hijo de su historia y cuarenta años de dictadura no se borran de un plumazo (ni con un aznarato). La ligera tendencia a la izquierda es cierta, pero también lo es el creciente pragmatismo de las clases medias: al igual que en el resto de Europa, que en Estados Unidos y en otras naciones del mundo desarrollado, la marcha de la economía pesa mucho en la inclinación final de los electores. Primum vivere.
Y al PP la gestión económica le iba de perlas. De los catorce años de Gobierno de Felipe González había heredado una economía dinámica y abierta al exterior, repuesta de las traumáticas secuelas de la reconversión industrial y oxigenada por unas magníficas ayudas de la Unión Europea que suman un billón de pesetas anuales, esto es, el 1 % del producto interior bruto. No estaba mal la herencia del «pedigüeño», mote con el que Aznar quiso descalificar a González cuando este negociaba con sus socios europeos la cuantía de los fondos de cohesión. La herencia no era mala y, además, las arcas del Estado se hallaban rebosantes de dinero tras la privatización de las grandes empresas públicas, circunstancia que no se volverá a repetir en la historia: lo vendido, vendido está. Herencia saneada, dinero en caja y petróleo barato. Podría decirse que en marzo de 2000 el PP estrenó la mayoría absoluta bañado en oro negro: ¡a 25 dólares el barril! (tras el huracán Katrina, en septiembre de 2005, la cotización del barril llegó a superar los 70 dólares). Y China aún no había despertado del todo. La coyuntura internacional era medianamente aceptable; había negros nubarrones en el horizonte después de los atentados de Nueva York, pero ninguna guerra a gran escala estaba todavía en marcha. Los españoles consumían como jamás lo habían hecho. En términos globales, España iba más que bien, aunque no todo el mundo se beneficiase por igual de la excelente e irrepetible coyuntura. Conviene subrayar este último adjetivo: el PP se consolidó en el poder a caballo de una irrepetible coyuntura económica.
El gráfico de Rajoy era veraz. La corriente principal avanzaba a favor de su partido y solo podía ser interrumpida por dos acontecimientos trágicos: la guerra y el terrorismo. La vehemencia con que Rajoy mostraba el gráfico a sus visitantes contribuía a alimentar un rumor que circuló intensamente por Madrid inmediatamente después de las elecciones del 14 de marzo de 2005. Decepcionado por la derrota electoral, Rajoy habría irrumpido en el despacho del presidente del Gobierno en funciones —el despacho de la calle Génova que ahora ocupa Acebes— con el siguiente comentario: «Tú y tu maldita guerra...».
No es ningún secreto que Rajoy nunca fue un entusiasta de la adhesión española a la invasión de Irak. Como tampoco lo fue Rodrigo Rato, el único miembro del Gobierno que se atrevió a discrepar sobre este asunto en una reunión del Consejo de Ministros. Pero también es sabido que el PP cerró filas y celebró como un gran triunfo político el voto unánime de sus diputados en favor de la intervención militar cuando, en marzo de 2003, la oposición logró forzar una votación secreta en el Congreso de los Diputados con el vano propósito de abrir algún tipo de fisura en el monolito gubernamental.
Los sondeos indicaban en aquel momento que más del 80 % de la población española estaba en contra de la política del Gobierno en este asunto. Hacía años que no se producía un divorcio tan acusado entre la mayoría gubernamental y la opinión de la calle. Pero había más factores en contra. La decidida oposición del papa Juan Pablo II a la guerra no podía ser un mensaje ignorado por el centro derecha español. Sin embargo, el PP cerró filas firme como una roca, conforme a esa vieja tradición hispánica que obliga a seguir al jefe por encima de todas las cosas. Quedaba claro que España ha sido, es y seguirá siendo durante bastante tiempo un país caudillista. Basta viajar por Europa o tomar un poco de distancia desde cualquier otro punto del planeta para constatarlo.
Pero el gráfico de Rajoy también podía ser interpretado de otra manera. Si el PP solo pudo ser desbordado electoralmente por una confluencia de factores excepcionales, quedaba abierta la posibilidad de noquear relativamente pronto al novel Gobierno Zapatero. El PSOE ganó las elecciones del 14-M con 10,9 millones de votos, fruto de una movilización extraordinaria del electorado de izquierdas, en la que fueron factores determinantes el descontento juvenil y la movilización de muchos abstencionistas crónicos que decidieron acudir a votar, más contra Aznar que a favor de Rodríguez Zapatero. Si ello fuese realmente así, los populares podrían abrigar esperanzas de un pronto regreso al poder. Al PSOE no le será fácil suscitar de nuevo un altísimo grado de movilización de su electorado potencial, como ya se vio en las elecciones europeas de junio de 2004, tres meses después del 14-M, casi zanjadas con un empate. Aquel que sufra más desmotivación entre los suyos perderá. Y el Estatut de Catalunya puede ser un gran acicate para desmovilizar al electorado de izquierdas.
No hay victoria electoral sin congregación de los incondicionales. Lo cual significa que el PP también debe trabajar para mantener intacto y muy cohesionado su electorado de marzo de 2004, que también fue excepcionalmente cuantioso: 9,6 millones de votos. La política parece en ocasiones muy compleja, pero los esquemas tácticos, tan bien destilados por ese gran laboratorio social que es Estados Unidos, son en ocasiones de lectura bastante simple. Una de las reglas norteamericanas dice lo siguiente: después de una derrota electoral, lo primero que hay que hacer es retener a los incondicionales e intentar que el adversario no se afiance; después ya habrá tiempo para los indecisos.
Retener a los incondicionales e intentar que el adversario no se afiance. Esa ha sido la labor a la que se ha dedicado el Partido Popular durante la primera parte de la accidental legislatura socialista. Lo que aún no está definitivamente claro es si lo ha hecho de la manera más eficaz posible o si, por el contrario, ha beneficiado al adversario con su perenne agresividad.
En septiembre de 2005, con más de quince meses de legislatura a cuestas, los sondeos apuntaban más bien en esta última dirección. El método de oposición de Rajoy era mal valorado. Había logrado un cierto deterioro de la imagen angelical de Zapatero, con la consiguiente estabilización de una ventaja de seis puntos a favor del PSOE (uno más que en las elecciones de marzo), pero con un fuerte coste de imagen: el estilo PP solo era aprobado por el 38 % de los encuestados y Rajoy se mantenía en zona de suspenso. En octubre, sin embargo, las encuestas sufrieron un cambio espectacular: el PP empataba e incluso se ponía por delante del PSOE como consecuencia del malestar generado en amplios sectores de la sociedad española por la propuesta de reforma del Estatuto catalán. La política de agresividad permanente parecía dar sus frutos. La línea dura podía sentirse más que satisfecha: ¡una inversión de ocho puntos en poco más de treinta días! La línea azul despegaba por fin en el gráfico de Rajoy captando votos en el campo del adversario.
Y, sin embargo, estas mismas encuestas —que obviamente provocaron escalofríos en la Moncloa— seguían censurando la política de oposición del PP y otorgando a Rajoy un menor crédito que al presidente del Gobierno. ¿Eran un bache pasajero del liderazgo socialista o apuntaban a una recuperación estructural del centro derecha? Seguramente habrá que esperar al final de la legislatura para salir de dudas. Los primeros cuatro años de Aznar en la Moncloa también tuvieron muchos vaivenes en las encuestas: hubo meses en que el PSOE se colocaba por delante y al final el PP obtuvo la mayoría absoluta. La situación, obviamente, no es la misma, pero cada vez está más claro que los ciclos políticos se han vuelto bastante impredecibles.
En el XV Congreso del PP, celebrado en octubre de 2004 en Madrid, el líder de la oposición intentó un cierto aggiornamento mediante una táctica verdaderamente muy gallega. Invitó a Alberto Ruiz-Gallardón a efectuar uno de los discursos inaugurales del congreso, a sabiendas de que el alcalde de Madrid no desaprovecharía la ocasión para reafirmar su perfil moderado. Que a su vez sería replicado por el ala dura. Tal polarización habría permitido al nuevo líder del partido ubicarse en una interesante posición intermedia, capaz de ensamblar y articular las dos almas del partido. Efectivamente, Ruiz-Gallardón no desaprovechó la ocasión y dejó dicha una frase para la historia: «Algo habremos hecho mal».
Furibundo ante tamaño atrevimiento, Aznar utilizó su discurso en la sesión de clausura para efectuar un férreo llamamiento al cierre de filas. El congreso le aplaudió a rabiar y Rajoy, elegido sin problemas presidente del partido, tuvo que dejar para mejor ocasión los malabarismos centristas y colocarse en la estela aznariana. Ángel Acebes, el rostro que los españoles más asocian a las aciagas jornadas de marzo de 2004, fue elegido secretario general, y Eduardo Zaplana, estilista levantino, siguió al frente del grupo parlamentario. La continuidad quedaba sellada. Un año después, en vísperas de las vacaciones de verano de 2005, el dirigente catalán Josep Piqué lanzaba un torpedo contra la línea de flotación de Acebes y Zaplana. «Sus nombres están demasiado asociados al pasado», dijo Piqué, pero al cabo de veinticuatro horas pedía públicamente perdón a través de los micrófonos de la cadena COPE, tras ser desautorizado por Rajoy. ¿Actuaba por cuenta propia Piqué? La vida interna de los partidos suele ser muy complicada y el PP no es una excepción. Rajoy desea impulsar una cierta renovación del centro derecha español, pero también parece evidente que el de Pontevedra no posee la suficiente fuerza de propulsión para imponer un enérgico cambio de rumbo. Rajoy no es un hombre propenso a la aventura, ciertamente, pero su imagen pública y su política siguen estando condicionadas por la manera como fue elegido: a dedo.
Parece evidente que el primer partido de la oposición está obligado a seguir una trayectoria ondulante hasta el próximo ciclo electoral. Sus actuales dirigentes intuyen que algo debe cambiar, pero no pueden echar por la borda a la vieja guardia aznariana, porque ello significaría dar la razón al heterodoxo Ruiz-Gallardón («algo habremos hecho mal») legitimando así, de manera plena, la victoria electoral del PSOE. Y ese es uno de los nódulos principales de la actual situación en España: el PP acató la victoria socialista, sin aceptarla políticamente. De la misma manera que no aceptó la última y pírrica victoria de Felipe González en 1993. Si en aquella ocasión la furibunda oposición a la continuidad de los socialistas en el Gobierno acabó funcionando —por agotamiento del cuerpo electoral—, podría deducirse que la táctica de la embestida sin descanso puede volver a tener éxito. La pregunta es si Zapatero representa hoy lo mismo para la sociedad española que lo que representaba González en 1993, con catorce años de Gobierno a cuestas.
Volvamos al principio. Al gráfico de Rajoy. ¿Por qué Aznar aproximó tanto el carro de la victoria al abismo de la guerra? La respuesta puede que sea muy simple: precisamente porque las cosas le iban muy bien. Quizá valga la pena intentar una aproximación psicológica al personaje.
El tercer capítulo del libro Retratos y perfiles, dedicado a su esposa, es particularmente interesante. En él confiesa que Ana Botella ha sido la persona más importante en su vida y relata con mucha franqueza cómo le ha ayudado a orientar su vida en momentos decisivos. Explica Aznar lo siguiente, a propósito de los inicios de su carrera política: «Cuando nos mudamos a Madrid, Ana seguía resistiéndose a que yo me comprometiera tanto como ya lo estaba haciendo en la política. Nunca he tenido una oposición más persistente. Siguió oponiéndose hasta que un día intervino decisivamente. En 1982 me habían propuesto presentarme a las elecciones para ser diputado por Soria, lo que significaba ingresar definitivamente en la política profesional. Tuve algunos disgustos en Soria, porque Alianza Popular no estaba bien organizada todavía, y aquel proyecto no cuajó. A la vuelta a Madrid tenía pendiente una llamada de Fraga que, evidentemente, iba a hacerme una nueva propuesta. Yo me empeñé en no devolver la llamada para no verme en un nuevo compromiso, hasta que Ana, en uno de sus arranques de genio, se plantó y me dijo que si lo que a mí me gustaba era la política y quería dedicarme a la política, ella estaba de acuerdo y ella me apoyaría a fondo. Terminó animándome a que levantara el teléfono para contestar la llamada de Fraga. Así empezó todo».
Salvando muchas distancias, el episodio que narra Aznar guarda cierta similitud con un pasaje de la biografía de Jordi Pujol en el libro El virrey, del periodista José Antich, el mejor retrato que se ha escrito del expresidente de la Generalitat. En la primavera de 1960 un grupo de jóvenes catalanistas organizaron un arriesgado acto de protesta en el Palau de la Música Catalana, donde el Orfeó Català tenía previsto dar un concierto de homenaje al poeta Joan Maragall con asistencia del general Francisco Franco. A última hora, por decisión expresa del gobernador civil Felipe Acedo Colunga, se prohibió que el concierto incluyera el Cant de la Senyera, himno a la bandera catalana escrito por el abuelo del actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Iniciado el acto, un grupo de jóvenes se levantó para entonar la canción, lanzando unas octavillas tituladas Us presentem al general Franco («Os presentamos al general Franco»), cuyo texto había redactado Pujol. Era el 29 de mayo de 1960. Las detenciones comenzaron de inmediato y a las dos de la madrugada Pujol fue alertado de la conveniencia de ocultarse. Al futuro presidente de la Generalitat —cuenta Antich— le asaltaron las dudas, pero la actitud de su esposa fue decisiva. Pujol, que entonces tenía treinta años, se mantuvo en su domicilio a la espera de la policía. Ello le supuso un consejo de guerra y una condena de siete años de prisión, de los que cumplió tres. Estas fueron las palabras de Marta Ferrusola: «Ahora es el momento de quedarse. Cuando nos casamos me dijiste que Cataluña podría pasar por delante de nosotros. Pues bien, ahora es el momento. Yo estaré a tu lado en todo, pero es ahora cuando hemos de dar el do de pecho».
Dos matrimonios de clase media ante la disyuntiva de la política en dos momentos muy distintos de la historia de España. Dramáticamente distintos. Dos historias que seguramente corroboran aquella vieja idea de que detrás de un hombre importante suele estar la mirada vigilante de una mujer fuerte.
La trayectoria de los Aznar simboliza, a mi modo de ver, el despertar político de la España conservadora después de los años de mayor hegemonía política, cultural e incluso psicológica de la izquierda antifranquista. Su biografía es la historia de una afirmación sociológica que se hallaba pendiente al menos desde finales de los años sesenta, cuando comenzó el declive del Régimen. Ambos, Aznar y Botella, son hijos de familias conservadoras y opositores a un puesto en la función pública inmediatamente después de finalizar la carrera universitaria. El Madrid de clase media en estado puro. Ana Botella fue la primera en aprobar, consiguiendo el puesto de técnico de Administración del Estado, y Aznar le siguió, sacando inmediatamente después plaza de inspector fiscal. Corría 1977, el año cero de la nueva democracia española.
Se ha dicho muchas veces que a Aznar se le subió el triunfo a la cabeza. Y posiblemente sea cierto. Jordi Pujol, que es un buen conocedor de la política y de la textura de los hombres que se dedican a ella, ha emitido el siguiente diagnóstico sobre su antiguo socio parlamentario: «Se entusiasmó demasiado cuando vio que el viento soplaba muy a su favor». El ejercicio del poder suele acentuar e incluso alterar el carácter. Y la Moncloa tiene fama de casa encantada. Tiene síndrome, dicen. Enamorado de su habilidad para las situaciones de alto riesgo, Adolfo Suárez llegó a comportarse en la última fase de la transición como una reencarnación del Llanero Solitario. Convencido de su fortaleza política y de llevar a cabo una misión providencial, Felipe González proclamó en un congreso del PSOE, allá en 1986, que el hombre de la derecha que algún día habría de sucederle aún no había terminado los estudios de bachillerato, ignorando que ya había aprobado las oposiciones a inspector de Hacienda. Y aunque seguramente sea pronto para enjuiciar de manera definitiva a José Luis Rodríguez Zapatero, algunos gestos del actual presidente dejan entrever un culto creciente y quizá temerario a su capacidad intuitiva.
Personas que frecuentaron la Moncloa durante la segunda legislatura del PP dan cuenta de un Aznar exultante, radicalmente seguro de sí mismo y absolutamente convencido de poder garantizar a su partido una larga permanencia en el poder. La famosa foto de las Azores es muy elocuente al respecto. George W. Bush aparece en el centro de la imagen como un cowboy con la Biblia protestante en el bolsillo. Tony Blair está allí porque cree que ha de estar —Gran Bretaña difícilmente podía dar la espalda a Estados Unidos—, pero su semblante serio delata temor e incluso espanto. Los hechos posteriores han dado razón sobrada a su inquietud. Y Aznar, ¡está contento! Sonríe satisfecho, no por el hecho de haber decidido el comienzo de una guerra (cabe suponer), sino por lo que la situación supone de culminación biográfica: la rotunda afirmación de un hombre que se ha sentido profundamente menospreciado por sus adversarios.
En aquella foto, vale la pena recordarlo, hay dos personajes invisibles. El anfitrión y el que debía haber sido el invitado más simpático, el hombre de los chistes. El primer ministro portugués José Manuel Durao Barroso cedió la isla y sirvió las Coca-Colas, pero prefirió no salir en el retrato, quizás advertido por un sexto sentido, quizá por el extraño vuelo de las aves aquella tarde en el cielo del Atlántico o quizá por la astucia adquirida durante su juvenil militancia marxista-leninista en la Revolución de los Claveles. (Durao perteneció al PCPML, el partido extremista que en 1974 pedía por las calles de Lisboa el jolgamento publico dos criminosos fascistas.) El otro ausente era Silvio Berlusconi, que unos días antes había sido discretamente invitado a comer en las estancias del Vaticano y finalmente decidió quedarse en Roma. Su ausencia demostró, una vez más, que los italianos son insuperables en el arte de verlas venir. Periodistas que viajaron de regreso a Madrid en el avión del presidente español cuentan cómo este se paseaba por el pasillo de la aeronave fumando un habano de notables proporciones con cara de enorme satisfacción. El verano anterior había leído las memorias de sir Winston Churchill.
Pero Aznar tenía un plan. Un plan que no era nada descabellado, se esté de acuerdo o no con sus ideas. Consciente de las contradicciones del proyecto europeo y bien informado de las debilidades estructurales del eje franco-alemán —en este aspecto puede afirmarse que los hechos le están dando toda la razón— vio en la guerra de Irak la posibilidad de colocar a España en un plano privilegiado de las relaciones internacionales, forjando una estrecha alianza con Estados Unidos. España seguiría siendo una potencia de tipo medio, pero se convertiría en la primera de las potencias medias e incluso podía ver colmada la aspiración de ingresar en el G-8. El precio a pagar, lógicamente, era el incondicional apoyo a la estrategia de Bush en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que España no estaba en condiciones de ir a Irak en primera línea de combate al igual que los británicos, aunque esta hipótesis llegó a ser sopesada por alguno de sus colaboradores.
Mientras maduraba el «salto de calidad» en el plano internacional, se trataba de asegurar una nueva mayoría absoluta para el Partido Popular antes de que el ciclo álgido del centro derecha comenzase a declinar y fuesen necesarios nuevos pactos parlamentarios con CiU o con otras fuerzas periféricas. Había que aprovechar la siguiente legislatura para favorecer una renacionalización del PSOE (con la posible ruptura interna de los socialistas, muy posiblemente en Cataluña) para pactar con el nuevo partido socialista —acaso liderado por José Bono— una reforma de la ley electoral que liquidase el papel arbitral de los nacionalistas en el Parlamento español, sobre la base de introducir, al igual que en Alemania, una cuota mínima de votos en toda España. Un cambio de tales características (que seguramente habría obligado a CiU a establecer un acuerdo estable con el PP al estilo de la CSU bávara) obligaba a retocar la Constitución de 1978, que determina la base proporcional de la ley electoral. No es una ficción. Es la hoja de ruta que Aznar tenía in mente el día que voló a las Azores, explicada por personas que conocían muy bien su contenido. Es la hoja de ruta que vuelve a estar presente en los editoriales de algunos diarios madrileños al calor del fenomenal debate que ha propiciado el Estatut de Catalunya.
Ello contribuye a explicar la razón por la que el PP acogió con tanto alborozo el nuevo Gobierno tripartito catalán en noviembre de 2003. El pacto de los socialistas catalanes con Esquerra Republicana era un inmejorable punto de apoyo para incrementar la presión sobre el PSOE. Estamos hablando de un partido socialista muy susceptible de ser desestabilizado por el flanco territorial y en cuyo interior Pasqual Maragall despertaba muy pocos entusiasmos. Cuando en enero de 2004 los servicios secretos españoles tuvieron noticia del estrambótico encuentro del recién estrenado conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, con dirigentes de ETA en el sur de Francia, el guion de la inminente campaña electoral quedaba escrito.
Así llegamos al 11-M, al tramo final del gráfico de Rajoy. No hay datos que demuestren que Aznar manipuló de una manera absolutamente deliberada la información oficial sobre los salvajes atentados terroristas de Madrid. La primera información policial que aquel día llegó al Gobierno apuntaba a ETA, impresión que de inmediato quedó corroborada por la temprana comparecencia pública del lehendakari vasco Juan José Ibarretxe. La hipótesis encajaba plenamente con la dinámica política en marcha: si ETA había hecho estallar los trenes, Esquerra Republicana era moralmente culpable por mantener tratos con gente capaz de cometer un crimen de tal magnitud. Y si ERC era culpable, el PSOE también lo era, por haber permitido el pacto de los socialistas catalanes en la Generalitat. Una mayoría absoluta de 200 diputados podía estar al alcance de la mano. La posibilidad de enmendar los pactos de la transición con el consiguiente refuerzo del Estado-nación se convertía en algo más que una hipótesis. El 11 de marzo por la mañana la mayoría absoluta estaba al alcance. Solo había que estirar un poco el brazo.
La dinámica puesta en marcha con las primeras declaraciones oficiales del Gobierno era casi imparable. Cuando comenzaron a llegar datos que apuntaban en dirección contraria a la hipótesis de ETA, la bola de nieve ya no podía detenerse sin transmitir la sensación de que el Gobierno había mentido y que rectificaba a marchas forzadas, impelido por el miedo de perder las elecciones. Era muy difícil modular el mensaje, admiten personas que vivieron la crisis muy de cerca. Ángel Acebes, el granítico y disciplinado ministro del Interior, nunca ha sido un campeón de la comunicación política. El principal problema de Acebes no era tanto la información que transmitía, sino el tono que empleaba; el mensaje siempre subyacente en sus palabras contenía un siniestro silogismo: si ha sido ETA, la culpa es de Esquerra, y si la culpa es de Esquerra, debe pagarla el PSOE. Cada vez que aparecía en televisión, el ministro del Interior transfería sentimientos de culpa a una base sociológica amplísima. Lo cual avivó el deseo de millones de españoles de que no hubiese sido ETA. Y acabó motivando las manifestaciones del día de reflexión, en las que los socialistas, tanto o más asustados que el Gobierno, tuvieron una participación muy relativa. Así se fraguó el vuelco del 14-M en opinión de quien firma estas líneas, que vivió los acontecimientos, minuto a minuto, en la redacción de La Vanguardia, el único diario de gran tirada que no dio por cerrada la responsabilidad de ETA en la masacre.
La tesis que acabo de exponer, admitida como válida o aceptable por personas relevantes del PP, quizá sea poco sofisticada si se compara con las enrevesadas y delirantes teorías conspirativas que durante meses se han publicado en la prensa de Madrid hasta traspasar el límite del aburrimiento y, en algunos casos, del delirio. Es una explicación simple: la autoría de ETA encajaba y enriquecía una dinámica política imparable. Por eso no se detuvo: porque en sí misma era imparable. Nunca hay que perder de vista que las situaciones complejas obedecen en muchas ocasiones a mecanismos relativamente simples. En el 11-M a José María Aznar y al Partido Popular les falló la inteligencia emocional. Y les perdió el sueño, seguramente fugaz, de que en aquellas circunstancias era posible alcanzar los 200 diputados.
Imaginemos otros escenarios posibles; nada descabellados si tenemos en cuenta experiencias posteriores como el comportamiento del Gobierno británico tras los atentados de Londres en julio de 2005. Si antes de la manifestación de repulsa en las calles de Madrid José María Aznar hubiese comparecido en la Moncloa o en el Parlamento, junto con el jefe de la oposición y con todos los presidentes autonómicos sin excepción —¡ay del que hubiese rechazado la invitación!—, el clima en las horas previas a la jornada electoral posiblemente habría sido otro, y su desenlace, distinto. Si la opinión pública hubiese sido informada por un portavoz menos implicado en el combate electoral como, por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, un hombre templado, o por el director general de la Policía, siguiendo la pauta británica, el PP probablemente seguiría hoy en el Gobierno. Si aquellas horas dramáticas se hubiesen gestionado de manera distinta, las manifestaciones ante las sedes del partido del Gobierno quizá no se habrían producido, y de haberse registrado —impelidas por la extrema izquierda o por otras fuerzas— se habrían girado contra el PSOE. El día 11 de marzo del 2004 a la derecha española le falló la inteligencia emocional. Pero suponer que, en parecidas circunstancias, un Gobierno de izquierdas lo habría hecho mejor es mucho suponer.